|
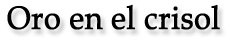
|
35
CAPÍTULO II
LOS CORTOS DIAS DE LA GLORIA
|
“En parte alguna del mundo existe un amor tan apasionado de millones de personas por uno solo ser . . .”
|
Dr. Otto Dietrich
Dietrich Eckart
Hubo un tiempo en el cual la personalidad de Adolf Hitler dominó la conciencia de Europa, en que su voz conmovió a millones de hombres; en que fue ovacionado por millones en las ocasiones solemnes —fue el ídolo de una nación a la que había guiado desde el abismo a una grandeza sin par. Hubo un tiempo en que Alemania fue rica, fuerte y llena de confianza en si misma, en que el Pueblo, de nuevo vigilante, estuvo abastecido de comida sana, buena ropa y magnificas viviendas, en que era una dicha trabajar en común por un porvenir en el que se creía; vivieron todos como nunca lo hicieron antes, bajo la autoridad fuerte y sabia de su Führer, que tanto les amara como antes nadie lo había hecho.
Hoy apenas se puede creerlo. Parece tan irreal como una fabulosa historia de otro mundo. Y sin embargo es cierto. Hubo de veras tal época, y ni siquiera se encuentra tan lejana. Entusiasmo colectivo era muy habitual por aquel entonces en Alemania, como el miedo y la amargura lo son desde entonces. Paradas militares, marchas de juventud, encuentros colosales de multitudes, eran fenómenos
|
|
36
menos habituales. Se podía ver desfilar a los batallones pardos delante de casa y escucharse los impresionantes sones del Horst-Wessel-Lied como algo natural. Allá donde se iba se veía siempre el retrato del Führer. Se saludaba a los compañeros en las oficinas y fábricas, a los amigos en la calle, en los tranvías y autobuses, por doquier, con el brazo derecho extendido y levantado, y con las dos palabras mágicas que exteriorizaban todo el afecto y veneración por el Führer semejante a los Dioses, todas las esperanzas y sueños, todo nuestro orgullo, toda la alegría por aquellos días soberbios: “¡Heil Hitler!”.
El embajador alemán saludó al rey de Inglaterra, que en aquellos tiempos también era emperador de la India, con esta actitud y palabras de triunfo. Inglaterra estaba asombrada, pero nada dijo. Nada pudo decir pues nada tenía que decir al respecto. Un solo hecho debía considerarse: él de que Hitler gobernara sobre más de ochenta millones de hombres que le veneraban y de que en poco tiempo en este Pueblo nació un alma nueva (o mejor, que había resucitado en el Pueblo la antigua, genuina y perpetua alma aria . . . “¡Alemania despierta!”). Estas palabras del poeta del Nacional-socialismo no se debieron a un homenaje rendido sino que fueron para el llamamiento al combate del movimiento; no se escribieron sólo en los estandartes de las formaciones del Partido, sino que también sonaron en el corazón del Pueblo alemán como un signo sobrenatural que resucitase a los muertos a la vida. Y realmente Alemania despertó.
Los pueblos de la tierra lo contemplaron, algunos ya con envidia llena de odio y miedo, muchos con verdadera admiración, algunos con cariño, y con la certeza de que el Orden Nuevo de Hitler daba el primer paso que ellos siempre habían deseado dar en contra de un mundo semejante. ¡Fueron días gloriosos!.
|
|
37
* * *
Alemania, sola, sin guerra y mediante su vigor, consciente de su derecho, había recuperado prácticamente a todos los hombres de sangre alemana dentro de sus fronteras: el territorio del Sarre, Austria, y por último el territorio de los Sudetes llegaron a ser también parte del Tercer Reich. Pronto debieron seguir Danzig y el imposible “corredor” que a través del territorio alemán enlazó Polonia con el mar. Pero entonces Inglaterra declaró la guerra a Alemania. ¿Por qué la guerra? ¿Para con ello impedir a la ciudad de Danzig calificarse de alemanal?. No, al menos de cara a Inglaterra, la ciudad no tenía valor. ¿Para “proteger” a Polonia, acaso?. No, seguro que no, aunque los hipócritas también lo afirmen y los tontos lo quieran creer así. Polonia hubiese podido vivir bien sin el intempestivo “corredor”. ¿Y si no lo pudo, a alguien le interesó algo?. No. Se condujo la guerra contra Alemania para destruirla; no por algún otro motivo. El invisible judío todopoderoso que dominaba Inglaterra —y aún hoy la controla— había resuelto que Alemania debía ser aniquilada, tenía que ser destruida, porque la odiaba. Y la odiaba no porque hubiese llegado a ser libre, fuerte y orgullosa, siendo una amenaza (que no la decadencia) para la paz en Europa, sino porque la Alemania nacional-socialista, la Alemania de Hitler, era la del heraldo que había despertado el alma aria en todo el mundo y era una amenaza muy cierta para la continuidad de la dominación invisible judía en todos los gobiernos llamados “nacionales”.
Pero no era fácil despedazar a Alemania. Contestó a la agresión del hebreo y de sus aliados mediante una sucesión de victorias que dejaron al mundo admirado. Su avance en todas direcciones parecía irresistible. A mediados de 1942 se podía creer que el Orden Nuevo, que ya se extendía sobre Europa, pronto se convertiría en un orden mundial. Desde las costas más septentrionales de Noruega, en la proximidad con el Polo Norte hasta la costa libia, y desde el Atlántico hasta el Cáucaso y el Volga, se obedecían las palabras y órdenes del Führer, mientras que su valiente aliado, Japón, apto para la lucha en el Lejano Oriente, ya era amo del Pacifico, de Indonesia y prácticamente todo el territorio de Burma,
|
|
38
esperándose que de un momento a otro traspasaría la frontera india con sus ejércitos para tomar Calcuta. De momento no había aún indicios adversos en Rusia. Y era totalmente natural que se esperase de los caballeros alemanes que prosiguieran también su marcha triunfal a través de la interminable tierra allende la frontera —la misma antiquísima marcha de los arios hacia el este y el sur— para encontrarse con sus aliados en la Delhi imperial.
Con honda tristeza se vuelve hoy la vista atrás a este gran sueño perdido: al eco del Horst-Wessel-Lied en la majestuosa soledad rocosa del desfiladero-Khyber, al recibimiento de Adolf Hitler —del Führer del mundo— en la histórica capital oriental. No era algo imposible. En su momento parecía ser —en todo caso para un observador en la India— la única conclusión lógica de la Segunda Guerra Mundial. El momento crítico favorable a las fuerzas de la desintegración no había llegado todavía. Y fueron pocos, si es que los hubo, ni siquiera en Europa —al parecer en círculos bien informados— los que pudieron predecir que pronto todo tomaría un rumbo bien diferente. Eran aún grandes días, días plenos de confianza, llenos de esperanza. Días, en los cuales a pesar de la tremenda dilatación de la guerra uno se sentía fuerte y feliz, donde uno siempre se entretenía. Días, en los que se creía que todas las austeridades, todos los sufrimientos, pronto se olvidarían con la alegría y la gloria “hacia la victoria”.
* * *
Pero precisamente por este motivo se ignoraba —se podía hacerlo en aquellos días— quien era y quien no, un verdadero nacional-socialista; aún se podía saber, quién en el ancho mundo, fuera del “Partido”, creía lealmente en la ideología de Hitler, quién era un auténtico amigo de la Alemania nacional-socialista, y quién únicamente fingía serlo.
|
|
39
Hasta 1942, toda Alemania pareció ser un solo corazón y una sola alma con el Führer. Alemania entera no lo era evidentemente (puesto que la guerra siguió su curso), pero tan así lo pareció que también en los territorios ocupados cada vez más gente comprendió que la propagación del Orden Nuevo ya no se podía impedir y que era lo mejor que podía hacer para colaborar con la triunfante Alemania. En Asia millones de personas siempre sintieron, con la certera elemental concepción de los primitivos y la inspiración más sublime de las almas de evolución más elevada, la trascendencia y el valor que tendría la victoria de Hitler para el mundo entero. Sintieron también desde nuestro punto de vista: el que implicaría un mundo mejor: El final de una ya larga y detestada dominación; la conclusión del capitalismo y además en muchos casos, el triunfo de ideas antiquísimas, que eran contempladas como tradición natural: La victoria de un espíritu en el que confiaban desde hacía millones de años. Deseaban la victoria. Si la guerra en 1942, con la derrota de la Rusia comunista y de las democracias occidentales, hubiese encontrado un final y los ejércitos del Eje, del este y el oeste, se hubieran encontrado en Delhi, entonces no sólo en Alemania se habrían dado gritos de júbilo como uno bien se puede imaginar, sino que también el mundo entero (a excepción de los judíos y una pequeña minoría de tercos demócratas y marxistas) habría desencadenado un interminable grito alegre de “¡Heil Hitler!”. Estas palabras mágicas habrían sonado triunfantes desde Islandia a Indonesia.
Pero nunca se habría sabido hasta que punto vendrían del corazón de los hombres o sólo habrían sido el efecto de una sugestión masiva. Los hombres débiles y los hipócritas —los siervos del tiempo— nunca habrían “cambiado de opinión”; los poderosos traidores —en la misma Alemania— hubieran continuado con su trayectoria. Los verdaderos traidores habrían estado siempre prevenidos para esconder sus verdaderas intenciones. Más de uno de estos canallas habría sido honrado y recordado como miembro relevante de la jerarquía en el poder y como un portador del triunfos entonces vigentes; ¡pues incluso hubo tales dentro del Partido nacional-socialista!
|
|
40
Ellos solos se pusieron en evidencia cuando el rio de los acontecimientos tomó un viraje fatal. Cesaron de esforzarse por disimular en sus dudosos negocios, de tal suerte que alguno de ellos se descubrió como traidor. Sencillamente es sorprendente el hecho de que no se descubriera con anterioridad a estos traidores. Un traidor de la talla del Almirante Canaris permaneció en su alto cargo de Jefe de la inteligencia alemana hasta 1944 sin levantar sospecha alguna. Si no hubiese sucedido ese complot abominable contra el Führer en julio de 1944 en el que él tomó parte, ¿quién sabe si nunca se le hubiese descubierto como traidor?. Muchos otros tras la guerra y el desastre, se mostraron inmediatamente como traidores, cuando era rentable contar y demostrar al mundo que se era enemigo del Nacional-socialismo. De haberse ganado la guerra, se habría podido ver a un muchacho como Hjalmar Schacht en las solemnes reuniones con la cruz gamada en el brazo; él habría estado al lado de los verdaderos nacional-socialistas como si hubiese sido uno más entre ellos. Ahora, en 1948, son sus escritos y manifestaciones de diferencias con Hitler, demostraba la clase de hombre desleal que era y que había sido en todos esos años. Hubo miles de tipejos semejantes en los días gloriosos. Hubo millones de hombres débiles que no eran ni buenos ni malos y cuya lealtad al gran hombre —al que tan a menudo habían aclamado apasionadamente— fue superficial al desvanerse por completo “bajo la dureza de la guerra total”. Pero estuvieron también aquellos cuya fidelidad inquebrantable, cuyo coraje y firmeza, no conocieron límites; cuya actitud nacional socialista de las ideas y de la experiencia creció y arraigó profundamente en ellos.
Había oro, metal base y cieno bajo los llamados nacional-socialistas en los últimos días de la gloria. Ahora, después que todo se perdió, la inmundicia prefiere el partido democrático; la buena gente está aún en el lugar justo. El metal base todavía resiste, más no cuenta ya; y no reclama abogar por ideología alguna. El oro se ha quedado solo, y está más presente hoy en Alemania de lo que el mundo pueda imaginarse. También se le puede encontrar entre
|
|
41
los pocos —muy pocos— nacional-socialistas extranjeros que tras la derrota de Alemania permanecieron fieles a Adolf Hitler y sus ideales; entre ellos Sven Hedin y un puñado de otros pocos hombres conocidos de diferentes nacionalidades.
|
|

