|
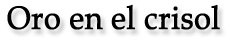
|
43
CAPÍTULO III
AHORA LA PRUEBA
|
“Vosotros sereis probados como el oro en el fuego”.
|
La Biblia
|
“Somos el oro claro que en el crisol es puedo a prueba. ¡Permite al horno flamear y hervir! ¡No hay nada en pie que pueda destruirnos!”
|
(de una octavilla nacional-socialista, que fue repartida en la Alemania ocupada de 1948)
Hay que haber visto con los propios ojos las ruinas en Alemania para saber la dimensión que ofrece la religión del odio. De seguro Londres también fue bombardeado y así como otras ciudades inglesas y del continente. La guerra es la guerra. Pero este bombardeo fue completamente diferente. ¿Qué fueron la media docena de disculpables incursiones aéreas de los japoneses sobre Calcuta en comparación a los ataques aéreos sobre Londres?; por otra parte, ¿qué fueron estos últimos, parangonados con el bombardeo infernal de Alemania, noche tras noche, por medio de los aviones aliados que llegaron a centenares de una sola vez?.
Líneas anchas y lúgubres de fósforo cubrían el cielo. En su luz blanca y brillante se podía ver las siluetas de la ciudad por última vez. Un par de segundos más tarde todo el lugar era pasto de las llamas; un par de horas más tarde era un campo en ruinas en el que el fuego todavía quemaba lentamente. El suelo mismo, impregnado de fósforo, ardió lentamente aún durante días y días. No una, ni diez o veinte, sino todas las ciudades alemanas fueron sometidas a la misma
|
|
44
destrucción metódica por los adversarios del Orden Nuevo —por “los cruzados de Europa”, tal como los soldados americanos se denominaban a sí mismos— De esta manera quisieron castigar al Pueblo alemán que amó a Adolf Hitler, su Führer, su salvador y su amigo. Así castigaron a Adolf Hitler que amó al Pueblo alemán y por ende a la raza aria más que a cualquier otra cosa en el mundo; por causa, se arriesgó a desafiar el poder del judío invisible entre bastidores de la política internacional. Los bellacos que habían tramado y perpetrado este bombardeo inhumano sabían que ello sería el camino más seguro para torturarle cuando infligieran el terror y el padecimiento a su Pueblo desamparado. Demolieron Alemania con el objeto de que él pudiera verla destruida. Quemaron miles de alemanes vivos —que en el fango ardiente de la calle no habían podido cruzar al quedarse clavados, o se carbonizaron en los sótanos donde estaban apiñados para protegerse— de tal suerte que el pensamiento en su muerte horrible le debió perseguir día y noche. Convirtieron toda la nación en un montón de ruinas humeantes, de modo que el pobre gran hombre debió sufrir incluso más que los hombres y mujeres que de hecho fueron alcanzados por las bombas de fósforo.
Los destructores más eficaces de todos los tiempos, los asirios en la antigüedad y los mongoles en la Edad Media, fueron en la guerra bastante radicales; realmente casi tan radicales como los soldados de la hostil fuerza aérea que ayer mismo arrojó fuego y azufre sobre la desafortunada Alemania. Pero ni siquiera aquellos exhibieron una voluntad tan hostil para extinguir a un Pueblo enemigo. Con toda certeza, los mongoles respetaron a las apetecibles mujeres como concubinas y esclavas, a los útiles artesanos y a los niños que no eran más altos que la rueda de coche. El ejército del aire de las naciones aliadas no perdonó la vida a nadie. El único pueblo que en tiempos antiguos se evidenció tan entusiasmado como ellos con las matanzas (en cuanto que permitió el procedimiento de la conducción de la guerra) es el judío. Basta consultar los relatos monótonos pero reveladores sobre la conquista de Canaán por el
|
|
45
arrogante “pueblo elegido” en la Biblia —todos son relatos de fuentes israelitas desinteresadas—, para comprender lo que quiero decir. Pero ni siquiera los israelitas aplicaron jamás tanto odio contra una nación enemiga, como el odio fanático, tenaz, y desde luego metódico que reunieron contra un hombre singularmente grande. Esto quedó reservado en esta guerra a los arios y semi-arios o a sus actuales descendientes como pago.
¿Quién era ese hombre odiado, Adolf Hitler?. Él era el primero que después de todo, se había esforzado por devolver a toda la humanidad aria, no sólo fuera sino también dentro de Alemania, una conciencia colectiva y un orgullo común; él fue no sólo él que después de haber hecho todo lo inimaginable para evitar la guerra, había ofrecido tres veces una paz honrosa a Inglaterra; era también el hombre que perdonó la vida a los restos del huidizo ejército británico cerca de Dunkerque, y se resistió a invadir Inglaterra para completar su victoria, ya que siempre había creído en su amante corazón que Inglaterra comprendería la sinceridad de su gesto y renunciaría a su demente política anti-alemana, ayudándole a erigir un mundo hermoso sóbrelas ruinas del único enemigo de una humanidad superior: el poder del oro del judío internacional.
Este es el único hombre contra el que desataron su barbarie total que habían ido acumulando dentro de sí durante siglos.
Hoy, cuando se anda en medio de las calles bombardeadas de Hamburgo, Colonia, Coblenza, Berlin o cualquier otra ciudad alemana, cuando por la ventana del vagón se escrutan esas ruinas kilométricamente largas en cualquier parte del país, —muros tan largos como la vista alcanza, carbonizados y de abruptos contornos que se recortan sobre el cielo gris, azul o en el resplandor del ocaso, imposibles montones de hierro retorcido, de piedras y bloques de cemento desprendidos, amontonados en lugares desolados e interminables donde un día imperó una animación floreciente, donde antaño los hombres eran dichosos, donde el Führer dio la mano a niños menores de cinco años— cuando se ve eso y se recuerda el infierno que se desató y la terrible desolación que produjo, entonces
|
|
46
se recuerda no sólo los días gloriosos de preguerra sino además que “todo lo hicieron para borrar a la nueva Alemania”.
Este recuerdo evoca también otro aspecto distinto: la playa sucia de Dunkerque y los deplorables supervivientes de la tropa de avance británica que se habían juntado allí a principios del verano de 1940; despedazados y desgarrados; heridos y hambrientos, pero sobre todo, tan asustados como animales acosados, que ya no supieron ayudarse; ante sí el mar atronador, las divisiones alemanas tras de sí, en torno a ellos lluvia, relámpagos y la noche oscura por todas partes; así esperaban con miedo y sobresalto el único destino que parece ser se les designaba: la muerte. Hubiera sido algo muy simple para el triunfante ejército alemán avanzar y haberlos matado a todos para así alcanzar el final de la guerra. ¡Oh, qué fácil hubiese sido!. Pero las órdenes vinieron de arriba —para estupefacción de los Generales y soldados que marchaban hacia adelante—, ordenes de ese hombre al que combatió Inglaterra pero que él no lo hizo, del generoso, amante y confiado Führer alemán que no conoció enemigo alguno entre los arios desorientados, de entre los cuales se configuró a la mayoría del ejército británico (“¡Dejad varios kilómetros entre ellos y el ejército alemán!”; con otras palabras: “¡Perdonadles la vida! ¡Dejadles en paz esperar a sus buques para que alcancen la costa inglesa sanos y salvos!”)1. Fuese lo que fuese, el mando supremo de las fuerzas armadas alemanas tuvo enfrente a sus agresores vencidos, pero una orden era una orden, fuese la que fuese. Los
1 Churchill ofrece en sus “Memorias de la guerra” otra interpretación sobre estas órdenes del Führer al General Halder, el Jefe de Estado Mayor alemán. Esto era sencillamente de esperar. Escribe:
“él (Hitler) estimó que no podía sacrificar unidades armadas in útilmente, ya que en el segundo tramo del combate serían importantes. Creyó sin duda alguna que su supremacía aérea sería suficiente para imposibilitar una evacuación a gran escala por el mar. Por eso mandó a Halder —después de su informe— a la puesta en práctica de la decisión de que las formaciones armadas se detuvieran y se replegasen las caberas. Así, dijo Halder, quedó libre el camino a Dunkerque para el ejército británico.
Otros generales alemanes informaron casi lo mismo y dieron hasta entender que las órdenes a Halder habían sido determinadas por un motivo político, es decir, con ello aumentan las probabilidades para la conducción de la paz con Inglaterra, después de que Francia hubiese sido vencida”.
“Churchill. Memorias de la guerra II”
Capítulo: “The finest hour”
El presumible “diario oficial” del cuartel general del General Rundstedt, el supuesto “al mismo tiempo” de los acontecimientos debe estar escrito y basado en la declaración de Churchill de que las órdenes de disposición deben ser dadas por el General Rundstedt, es muy probable que no hayan sido escritas “al mismo tiempo”, sino después de la guerra. He llegado a esta convicción mediante el siguiente argumento:
El 6 de abril de 1949 me dijo el Coronel Ed. Vickers, gobernador británico en la prisión de Werl, donde yo misma me encontraba como presa política, que “los presos políticos sean los últimos a los que las autoridades británicas concedan alumbrado después de las veinte horas en su celda, para con ello facilitarles escribir” (“Yo justamente había solicitado una iluminación especial, que no me fue prolongada”). “Pero”, el Coronel Vickers añadió, “a los que escriban para nosotros, hagan algún trabajo confidencial en nuestro interés, se les ofrecerá todo tipo de facilidades”. Por otra parte me contó un agente responsable de la policía británica en Düsseldorf que me quiso mostrar (y con ello impresionarme) cuan “buenos” y “suaves” eran los ingleses en Alemania, que al General Rundstedt le habrían durado todas las ven tajas posibles en la prisión —no sólo luz eléctrica fuera del tiempo establecido y el permiso para escribir, sino que hasta estaba autorizado a abandonar la cárcel “bajo palabra de honor”, lo que era mucho realmente. Yo no quisiera ser injusta, especialmente con ningún General alemán, pero no me sorprendería si sus diarios, que Churchill cita, se trataran de otro “trabajo secreto en favor de los interés de los ingleses” de la categoría de los que el Coronel Vickers tenía el deseo de que llegarán a sus manos.
|
|
47
restos de cuerpo expedicionario inglés pudieron vivir y repatriarse; pudieron descansar y de nuevo combatir.
Se recuerda este acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial cuando se ve las ruinas de todas las ciudades alemanas, el estado de los hombres y las mujeres en los territorios superpoblados en que tienen que vivir, y toda la miseria, toda la amargura como resultado de los infernales bombardeos: ríos de fuego, toneladas de fósforo, que durante cinco años se vertieron despiadadamente sobre su Pueblo —éste fue el agradecimiento de Inglaterra a favor de Hitler, que había mostrado clemencia a los soldados ingleses en la hora del triunfo. Estas fueron las gracias de los EE.UU. por sus órdenes de no matar a los paracaidistas que fueran hechos prisioneros sobre el suelo alemán. Esta fue la gratitud de los indignos arios de Rusia y del oeste frente al Hombre que les amó como raza y que había soñado para ellos un tiempo de gloria y crecimiento, codo a codo son su propio Pueblo en un mundo que sería liberado de la tiranía del capitalismo.
* * *
Bajo el terror continuo sufrió el Pueblo alemán, primero con la esperanza de que el tormento pronto terminaría y que el triunfo estaría próximo; y después, poco a poco, cuando los meses transcurrían y no aparecía ningún indicio de mejora, sin esperanza. Los traidores,
|
|
48
como apunté en el capitulo precedente, se hicieron cada vez más desvergonzados. Y el descontento creció entre el pueblo sencillo, que no podía concebir que algo pudiera ser peor —incluso a la capitulación incondicional— como lo que aguantó.
En mayo de 1945, cuando Alemania efectivamente reconoció la derrota, pareció estar muy poco sobrada del espíritu maravilloso que tan vigorosamente había animado al Pueblo entre ambas guerras mundiales y el comienzo de última de estas. Desde el este y el oeste cayeron ejércitos enemigos sobre la inerme Alemania para ocuparla. Fueron tan codiciosos, brutales y llenos de odio, como “anti-nazistas”, declarándose partidarios de la implantación de la ideología marxista o de la forma de democracia más tonta e hipócrita.
La mayor parte de la atormentada nación soportó las incursiones con la cansada resignación de los hombres que simplemente ya habían alcanzado el límite del padecimiento posible.
La horda del este violó a todas las mujeres que logró atrapar; robó todo lo que simplemente soñó, arrojó a millones de alemanes de sus hogares y dejó entrar en su lugar a rusos, polacos y checos. La cuadrilla del oeste, aún cuando se condujo con menor brutalidad respecto las mujeres, asimismo fue en otros aspectos difícilmente superable.
Los franceses evacuaron gente de los trenes bajo los subterfugios más gratuitos; lo he podido observar hasta ahora, tres años después del final de la guerra, y puedo imaginármelo bien en 1945. Se pavoneaban ostentosamente por las calles cargados con alimentos delante de la población hambrienta. Trajeron aquí a sus familias para ocupar las mejores casas sobrantes, alimentarse a expensas de la extenuada Alemania, engordar y echar tripa. Los ingleses y americanos hicieron más o menos lo mismo. Cuando deseaban un alojamiento confortable, donde les gustaba, daban a la gente una hora y cincuenta minutos de tiempo para abandonar su vivienda e irse a cualquier otra parte. Por regla general transformaron las viviendas en cochiqueras en un par de días y antes de marcharse se
|
|
49
llevaban consigo todas las cosas que les parecían valiosas. Construyeron un “club de la victoria” de una suntuosidad espectacular en medio de las ruinas de Hamburgo, tiraron abajo —como los rusos— todos los retratos y testimonios del Führer de los edificios públicos, quemaron toda literatura nacional-socialista que les cayó en las manos, para acabar persiguiendo con odio sistemático a todos aquellos que, sabían o creían saber, eran nacional-socialistas.
No le fue permitido a nadie, hubiera cual hubiese sido su status profesional, conservar su antiguo puesto de trabajo. En realidad, a la mayoría ni siquiera le fue permitido trabajar en algo. A miles, fueron apresados, encarcelados, terriblemente torturados, enviados a campos de concentración o condenados a muerte. Entre estos estaban los más estrechos colaboradores de Hitler, representantes del gobierno nacional-socialista, los Generales del ejército alemán, los Jefes de los regimientos SS y de las organizaciones juveniles —algunos de ellos, los mejores caracteres del momento actual. Durante semanas, meses enteros, realmente a lo largo de más de año y medio se extendió el demasiado famoso proceso de Nürnberg, de 1945 a 1946; la más repugnante de todas las parodias de tribunal que los hombres desde el comienzo de la historia nunca antes habían puesto en escena. Terminó como todos saben, con el ahorcamiento, en el método más lento, cruel e inaceptable de los hombres (cada ejecución duraba aproximadamente veinticinco minutos), cuyo único crimen fue haber cumplido con su deber sin haber tenido el éxito de ganar la guerra. Este espanto tuvo lugar en las ruinas de una ciudad medieval, en Nürnberg, que aún hacía pocos años había asistido a la gloria de la renacida Alemania en su magnificencia imponente de los congresos anuales del Partido del Reich.
Cuando en América (USA), entre ambas guerras, un par de comunistas italianos (Sacco y Vanzetti) eran juzgados y ejecutados, se levantó una tormenta de indignación por todo el mundo. Se fijaron carteles en los muros de infinidad de lugares y se impidieron en todas las grandes ciudades de Europa manifestaciones para protestar contra la ejecución de ambos mártires marxistas. Los años
|
|
50
1945, 1946 y 1947 no se notaron en la Europa abandonada (o en el mundo abandonado de aquel entonces) ninguna de esas protestas en favor de las veintiuna víctimas del juicio de Nürnberg o de los miles de nacional-socialistas que, del más grande al más pequeño, fueron marcados a fuego por sus perseguidores como “criminales de guerra” y como tales, sentenciados mediante los “juicios de embuste” aliados en la Alemania ocupada. Nada; a lo sumo en los países neutrales hubo, en los comentarios ocasionales de unos pocos pueblos sobre los sucesos corrientes, un par de platónicas insinuaciones sobre la ilegalidad de las sesiones del tribunal —y uno o dos pequeños titulares sobre ello— y todo con la mayor número posible de palabras suaves. Por el contrario se destacó, bien el placer impetuoso de los ganadores salvajes ante los sufrimientos de sus enemigos cautivos, o bien la todavía repugnante autocomplacencia de los fariseos bribones y locos; las lecciones altaneras de los denominados a sí mismos “reformadores de la humanidad”, que entonces esperaban que los alemanes, tras ese histórico “juicio”, finalmente “aprendieran su deber”, es decir, renunciar al Nacional-socialismo y como buenos chicos mantener una línea con la ideología del vencedor; se oyeron coloquios en la radio sobre el retorno paulatino del Pueblo alemán a los “ideales de la civilización cristiana”, ahora que los “monstruos nazis” habían muerto.
Recuerdo bien esa alegría —e hipocresía— tonta, vulgar, cruel, repugnante y maliciosa de los monos angloparlantes de todo pelaje por este crimen; uno de los mayores de la historia. Tal vez nunca se haya podido sentir con tanta fuerza que clase de maldición es ya de por si la existencia de la civilización cristiana. Los paganos nunca habrían condescendido hacer tal vileza. A ciencia cierta no habríamos utilizado métodos semejantes si hubiésemos ganado la guerra —nosotros, cuya meta era levantar el orgulloso espíritu pagano entre los arios de todo el mundo. Habríamos borrado toda oposición pero nunca habríamos montado un teatro judicial tal, para condenar a nuestros enemigos, y hasta incluso habríamos tratado de convertirlos a nuestra filosofía. ¡Oh, no; sabemos matar y morir, pero desconocemos
|
|
51
como deberíamos mentir para justificar nuestros actos a nuestros propios ojos y los de otros pueblos. Nuestra única justificación es la victoria del Nacional-socialismo —de la organización de una jerarquía armoniosa de las razas humanas, bajo la jefatura de una raza semi-divina aquí en la tierra. No necesitamos ninguna otra cosa. Nuestros enemigos —con excepción de los comunistas que son igual de sólidos y serios que nosotros— nos persiguen en nombre de un “moral” en la que ni ellos mismos creen. Les despreciamos en el fondo de nuestro corazón. Les despreciamos más de lo que les podríamos odiar jamás. Puede ser que perdiéramos la guerra, o para ser más exactos, hombres débiles y traidores en extremo (sustituyamos inmediatamente la palabra: nazis, por la de: anti-nazis) la perdieron por nosotros. Pero lo preferimos a perecer en la sombría infinidad del tiempo, tal como un relámpago en la noche que ya no deja tras de sí registro del hecho de su existencia corta, bella y efímera, como tampoco a aceptar ni una sola de sus “virtudes” democráticas.
* * *
Pero el alma nacional-socialista —el alma aria que por fin tras mil quinientos años de sueño revivió de nuevo— no está dispuesta a morir otra vez. Erguida, invencible y purificada como nunca por los padecimientos mencionados, se expresa con total resplandor —si se toma las molestias de agradarla— en los ojos de cada alemán que sea merecedor de ese nombre, en señales mudas, en el murmullo, en una voluntad sobrehumana por vivir y conquistar de nuevo; en una magnífica obstinación en contra de la vejación y la muerte, y en una resistencia contra la persecución, la cual, vista desde un mero criterio estético, apenas encuentra algo parecido en la historia del mundo.
En 1945, cuando la Alemania dividida y destruida, arrollada por ejércitos enemigos y saqueada por las ávidas potencias de ocupación, fue puesta en la picota por un mundo completamente cobarde, apena pudo hacer, decir y pensar nada. Como un boxeador, que por un momento queda tendido vencido en el cuadrilátero, así
|
|
52.
estuvo Alemania de aturdida. Apareció el suicidio; se narraron también evacuaciones a gran escala desde la ocupada zona soviética hacia Siberia, mientras que la totalidad de la población alemana de Prusia oriental y occidental, de los Sudetes y Silesia, así como de Pomerania Ulterior —sobre dieciocho millones de personas— era arrebatada de su patria por los rusos y checos; famélicos, extenuados del todo (o aún peor), eran embalados como mercancías en el vagón del ganado y desparramados por el resto de Alemania. Por todo el país tuvieron lugar incendios intencionados y vilezas en una escala como no se la había conocido desde hacía siglos. El mero hecho de existir una casa habitada o que había estado habitada por nacional-socialistas, daba la legitimidad suficiente a los criminales de la vecindad para buscar un “botín” a asaltar, porque sabían que ahora podían hacerlo impunemente. Ningún hombre o mujer que se sabía que habían sido partidarios leales de Hitler, estaban seguros en la calle o en casa. En un abrir y cerrar de ojos llegaban los intrusos, respaldados por los judíos alemanes, y todo símbolo externo de la dominación nacional-socialista era abolido por completo1.
En oficinas, en cafés, en estaciones destruidas, en cada lugar público, representantes de las fuerzas de ocupación con ayuda de algunos canallas del lugar echaron abajo todos los retratos de Hitler con un placer enorme. Cada golpe que daban, cada cuchillada o golpe pesado en el cartón o la madera, cada papel roto, cada vejación sobre los restos de esos días gloriosos o de la Swástika sagrada, suponía para ellos una nueva prueba de su triunfo sobre el Nacional-socialismo.
Al nacional-socialista honrado que casualmente pasaba por allí (al único entre miles, al que el hambre momentánea y la penuria todavía no habían acallado todo idealismo en aquellos días horribles), impotente se le llenaban los ojos de lágrimas y el corazón le rezumaba ira. Ya había observado ese día una docena de escenas de barbarie similar y antes aún más. En los kioscos había leído los titulares
1 Estamos acusados de haber matado ¡Dios sabe! cuantos “millones” de judíos”. Es curioso —por expresarlo suavemente— saber que otros tantos vivían todavía en Alemania sin ser molestados en el momento de la capitulación.
|
|
53
de los diarios, que ahora controlaban los aliados, anunciando las detenciones de importantes nacional-socialistas. Había visto como los soldados de las democracias triunfantes se concentraban y marchaban por las calles, y como sus oficiales entraban y salían del club que fue construido de prisa en medio de las ruinas de su ciudad. Supo que durante meses, quizás durante muchos años, semejantes escenas serían sucesos cotidianos, tales noticias serían noticias diarias, y supo que el estado de la persecución, del abatimiento, del miedo y del odio a la vida marcaría a su orgullosa Alemania como algo “normal”. Sabía que ahora no había esperanza, ningún porvenir próximo para todo aquello que él amaba y por lo que luchó. Dio la vuelta a la cara de una hoja para no ver la marca de una pisada sobre el rostro de Adolf Hitler y sentir la alegría nauseabunda del mal ajeno en las caras de los por ahora vencedores.
Si algún día el Nacional-socialismo ha de imponerse de nuevo —siempre que deba y pueda—, jamás romperá su unión con la idea sempiterna sobre la que el Führer había pensado erigir una verdadera civilización y una humanidad más hermosa. Todo lo contrario: quizás precisamente nunca como ahora se ha revelado tan importante el más grande europeo de todos los tiempos, visto con la gravedad de la adversidad y en medio de la persecución o en algo peor que la persecución: en medio de la indiferencia manifiesta de su propio Pueblo precisamente, en el que, a cientos de miles, a ha muerto todo deseo como consecuencia del bombardeo brutal durante cinco años y ahora el hambre y la pobreza, aparte del más elemental anhelo animal de alimento y calor, además del deseo de poder vivir tranquilos sin padecimiento alguno.
El joven fiel se apresuró el paso hacia su casa; llegó a un bloque de viviendas en ruinas; bajó algunos peldaños y alcanzó el único espacio habitable que se había conservado por los alrededores: el sótano en el que vivía con un amigo. Este lugar tenía en todo caso la ventaja de estar retirado, apartado de mirones y chivatos indeseables que transmitirían a las autoridades enemigas noticias complacientes contra verdaderos nacional-socialistas. Abrió la puerta y la cerró
|
|
54
cuidadosamente tras sí. Entonces levantó su brazo derecho (en mayo de 1945) y saludó a su camarada con un “¡Heil Hitler!”, como en los días en los que ambos codo con codo, desfilaron en las filas de los Grupos de Asalto.
En el silencio del frió, húmedo y desconsolado lugar, en el que nada había de comer excepto un par de patatas cocidas de días anteriores, sonaron dos palabras místicas del amor, del orgullo y del poder claro y triunfante. El camarada se levantó, hizo el mismo gesto y repitió como respuesta, ahora como entonces, y como siempre: “¡Heil Hitler!”.
¡Salud, invencible Alemania!. Salud, que nunca haya una juventud aria agonizante; élite del mundo a la que es posible atormentar y dejar morir de hambre por los emisarios de los poderes oscuros, pero a la que jamás podrán someter. Esta sencilla profesión de lealtad de estos dos desconocidos pero auténticos nacional-socialistas en el año 1945 es en sí ya una victoria. ¡Y no es la única!
En el invierno de ese espantoso año 1945 —¿o fue a comienzos de 1946?— el testigo ocular que me narró este acontecimiento ya no se acordaba con precisión; viajó en el tren a través del Sarrebruck que transportaba a miles de prisioneros de guerra alemanes a los diversos campos de concentración de la Alemania ocupada. Su único crimen fue el pertenecer a la élite del mando nacional-socialista, a las SS. Los jóvenes, apiñados, tenían que, quien sabe cuántas horas, permanecer de pie en el lóbrego y helado vagón del ganado, sin comida, sin agua, sin el más mínimo decoro humano. Marcharon a un destino que sería más horrible que la muerte, hacia sufrimientos atroces —y lo sabían. Sin embargo, a pesar de que nadie podía verlos (porque el vagón estaba perfectamente cerrado; sólo estaba permitida una pequeña abertura de luz en la parte superior), se podía oírlos. Cantaban las canciones gloriosas de las secciones SS, a despecho de sus circunstancias más inmediatas y del espantoso futuro que les aguardaba. Cuando el tren pasó por delante de una multitud murmurante que formaba corro en el andén, estas canciones de sobra conocidas, lograron la tranquilidad —con el mismo eco a como
|
|
55
y cuando en los grandes días del Nacional-socialismo—, la certidumbre del poderío indestructible y asimismo la promesa de una nueva elevación en medio del martirio alemán1. Estas conmociones tan íntimas hicieron brotar las lágrimas. También me sucedió lo mismo cuando me fue relatado —tres años más tarde— este suceso.
El tren pasó de largo y desapareció en la distancia. No se pudo oír ya el canto de los hombres SS. Pero se sabía que los jóvenes guerreros aún cantaban. Se recordaron las palabras que salieron de sus labios —el lema de su futura existencia— durante varios meses, tal vez durante muchos años, con anhelo, miedo y angustia mortal; en medio del tormento infringido por el judío cobarde y sus agentes, hasta el último minuto antes de la muerte2.
¿Donde están ahora aquellos maravillosos jóvenes nacional-socialistas, verdaderos hombres entre pitecántropos, los seguidores de un Dios entre los hombres?. La mayoría de ellos probablemente estarán muertos en estos momentos o en prisión con la salud quebrada y sin esperanza futura de ser repatriados, destruidos mediante la “maquinaria de desnazificación” todopoderosa (toda esa organización de la desnazificación fue clamada por los “Untermenschen” para aplastar en el polvo a todo lo que era fuerte, bello, lleno de vida, inteligente, orgulloso y digno de poderío —todo aquello que estos “gusanos” no pueden entender, y por lo tanto odian). Indudablemente este fue el destino de la mayor parte de ellos. Pero no de todos. Gracias a los Dioses arios que aman a la Alemania eterna y confían en ella, algunos mantienen milagrosamente su vitalidad junto con sus ideales nacional-socialistas, y están a la espera —todavía en los KZ’s o ya en su casa—, para ser guías en el combate futuro y volver a conquistar. Héroes dignos de la antigüedad —o incluso héroes de otros acontecimientos emotivos semejantes, de los que nada sé; donde siempre pues puedan estar los inquebrantables supervivientes de las inmortales SS y SA, ¡Les saludo!. ¡Quiera que la canción que salió del vagón de los prisioneros en aquella tarde helada,
1 “Cuando todos se vuelven desleales, así permanecemos nosotros de fieles . . .”
2 “Fiel, como los robles alemanes, como el claro de luna y la luz del sol”.
|
|
56
cuando todo parecía estar perdido, vuelva a sonar el día menos pensado en las carreteras principales de Europa y Asia y que con la reanudación de la marcha, acompañe a estos héroes hacia el sur, hacia el oeste, hasta el fin del mundo! ¡Son dignos de ello! Nosotros somos dignos de ello —todos nosotros, distantes o cercanos, que permanecemos fieles con acciones calladas o esperando tranquilamente a nuestro Führer y nuestros ideales, entre una multitud que ha perdido la fidelidad.
* * *
Las mayorías son siempre infieles. Las mayorías están compuestas de personas mediocres que no son ni buenas ni malas, a las que la seguridad y la comodidad de la vida diaria y sus apegos personales son más importantes que grandes ideales impersonales como los nuestros. Las mayorías responden abiertamente a los grandes ideales y muestran su adoración por el gran Führer mediante la palabra y la acción, pero sólo después, cuando están seguras de que su pan diario no se encuentra expuesto a peligro alguno y su vida privada no será destruida. Ni siquiera la mejor mayoría aria está libre de estas debilidades, y ni tan siquiera cuando hubiera sido posible, después de muchos años de dirección nacional-socialista —cuando jamás será posible—. Aunque en primer lugar a la raza a este motivo, la personalidad, también se remite nuestra filosofía político-social.
Personalidad es siempre el privilegio de una minoría, y cuanto más fuerte, más consciente, más resuelta y por consiguiente más segura es, tanto mejor.
Sin embargo y a pesar de estos innegables hechos universales, sorprende a los nacional-socialistas extranjeros el que se encuentre hoy en la Alemania ocupada no sólo pocos alemanes auténticos, sino que al contrario, se les descubra frecuentemente en las revoluciones que menos se espera. Contemplando a la más consciente población aria de Europa, se comprueba ya con desencanto, como es semejante
|
|
57
a la masa de todo otro grupo humano pese a trece años de régimen nacional-socialista; pero por otro lado hay que reconocer cuan distinto se comporta a la larga incluso después de una experiencia tan corta como la que tuvo en el Orden Nuevo.
Como dije, la nación abatida está vacía —en apariencia— de todo signo externo nacional-socialista (retratos y libros) y la población alemana permanece callada —no es por regla general comunicativa (no al menos a primera vista) — con respecto a la suerte del Nacional-socialismo. Hablan de todo lo demás, únicamente de “eso”, no.
El extranjero que ha venido al país para “poblar”, que quiere comprar o vender, o el corresponsal de algún periódico democrático que quiere enviar “interesantes” artículos —el antipático excéntrico a cuyos ojos el Nacional-socialismo es una maldición, o toda política es algo indiferente— se contrae de hombros y dice: “¡Ahora, probablemente estén hartos del bendito «régimen»! Es por eso que no se les puede reprender, viendo la gran adversidad en la que acabó todo”. O bien por equivocación, vea en el Pueblo un rebaño pasivo que sólo tiene interés en comer y beber, en el trabajo diario, en el progreso material; que está dispuesto a seguir a todo aquel que les prometa estas cosas —y cumpla su promesa. “¿Qué piensan ellos?”, me dijo en Paris un alto cargo francés que había pasado tres años en Alemania, “obedecieron a Hitler . . . en aras de su utilidad; por la oportunidad de enriquecerse a costa de otras naciones, para pisotear alrededor con sus botas y conducirse como delatores, tanto en el interior como en el extranjero. Sencillamente ninguno de ellos se preocupa lo más mínimo de Él, excepto un puñado de fanáticos. Se quejan sólo de la pérdida de sus ventajas y esperan al nuevo maestro, sea quien fuera, que les dará de nuevo desfiles y abundancia en todo. Esto son los alemanes”. Le hubiera podido decir: “No sea usted tan bruto, mi querido señor”. Más no había ido allí a discutir.
Otras veces encontré al enemigo que se estableció aquí a partir de la capitulación, a los alemanes “astutos” y “sin dignidad en su derrota”, por citar la expresión de un oficial de la zona francesa, al cual hice una visita poco antes de mi partida a Francia (precisamente
|
|
58
hay que ver en sujeto una mera vida superficial, al que se desprecia enormemente desde el fondo del corazón, y con mayor serenidad ya que de lo contrario, se viviría peligrosamente). “Hay”, dijo el hombre, “todo tipo de nacional-socialistas, es decir, de los peores. Pero no se lo dirán a usted nunca. Nunca sabrá que piensan en realidad. He permanecido tres años en el país y hablo con conocimiento de causa. He trabado amistad con mucha gente. Pero sólo me encontré a uno —uno en todo ese tiempo— que me confirmó que él (o ella, si se tratara de una mujer) todavía estaba adherido al Nacional-socialismo. Algunos dicen que ya me puedo dar por satisfecho por este motivo, tilos no encontraron a ninguno”. “Mi querido señor”, dije, “ellos de ninguna manera son felices. He estado sólo una semana en este lugar, pero ya hice más de cincuenta caminatas; hombres y mujeres que me narraron que . . . o me permitieron adivinarlo sin dificultadad alguna. Pero no abro más la boca y así no pueda usted suponer que clase de parroquiana soy, y para que no pudiera eventualmente empeora preguntarme. Miedo ninguno; no molesto al dragón dormido. Usted no llegará a conocerme —ni a ningún verdadero alemán— antes de la liberación”.
Ahora, además, el único inconforme que puede aguardar para llegar a conocer la auténtica Alemania es el honrado nacional-socialista extranjero, y no aquel que únicamente reflexiona sobre lo expresado por el cargo francés; y no aquel que busca sus fines dentro de la tranquilidad, y de manera filosófica aguarda a la siguiente guerra para rectificar las cosas. Por contra, el nacional-socialista activo, al que el Führer ama decididamente por arriesgar, al que el Pueblo alemán ama abiertamente por compartir con él la carga, la dureza y el acoso, este, que en su bella existencia en la pobreza, en la fidelidad y en el peligro sin ninguna otra protección que la que tiene de los Dioses inmortales, es una persona que tiene naturalmente hoy una idea muy acertada sobre el proceder de los alemanes como ningún otro inconforme, e incluso mejor que muchos alemanes mismos, pues posiblemente nadie tiene que temerle. Los adversarios directos del régimen nacional-socialista le hubieran tenido miedo hace algunos años —saben demasiado bien que no puede ocasionarles ahora ninguna pérdida aún cuando lo quisiese de muy buen grado
|
|
59
(al contrario, son ellos los que le pudieran infligir todo el daño posible si consiguieran localizarle y lo querrían de muy buen grado. Pero ellos se expresan libremente y se vanaglorian de que ningún espectador pueda apoyar seriamente al régimen que aún odian, incluso después de su derrota. El nacional-socialista extranjero percibe el peligro y tiene mucho cuidado para que no sepan realmente quien es). La mayor parte de los hombres no tienen inclinación política alguna, pero con la actual ola de persecución tienen miedo a decir cualquier palabra de alabanza de la época de Hitler; y tan pronto como saben con la persona con la que están hablando le hacen saber su más sincera opinión sobre todas las relevantes personas del Orden Nuevo. De vez en cuando hasta sin querer llegan a defraudarle, pero de seguro tienen confianza en él —precisamente porque es un nacional-socialista.
Y sobre todo es él (o ella) en el único extranjero en el cual los nacional-socialistas alemanes íntegros pueden confiar —que en estos días de prueba no sólo detentan su valor en sus convicciones, sino también saben estar preparados para, en la primera ocasión, entablar otra vez el combate y demostrarlo.
Es asombroso apercibir no sólo cuan conscientes, cuan vivos, sino también que gran número de nacional-socialistas se encuentran dentro del exteriormente tranquilo y silencioso —“egoísta” y “falto de todo idealismo”— promedio de alemanes sometido. Pregunté una vez a un hombre del que sabía que era un nacional-socialista por los cuatro costados, como muchos otros que había en todo el país, por el número de verdaderos nacional-socialistas en Alemania. Respondió ante todo con pesimismo: “Muy pocos; acaso dos millones; con certeza no más de tres” —“Alemania es digna de dominar”, respondí, “si nada más que dispone alrededor de tres millones de tales hijos. Ese es un porcentaje muy alto” (a este respecto creo que son mucho más de tres millones).
Tener la confianza de esa orgullosa élite de Europa (que también es la élite del mundo entero) en 1948, que sabe no poder confiar en nadie, es una experiencia muy emocionante para un nacional-socialista extranjero en la Alemania de hoy. Hallarse en una
|
|
60
vivienda miserable en medio de una ciudad en ruinas o en un lugar solitario de alguna comarca, y escuchar personalmente palabras de inquebrantable lealtad a nuestro Führer y a todo lo que simboliza, es como para venir desde el otro extremo del mundo y vivirlo. Se trata aquí de hombres y mujeres que le aclamaron en los días gloriosos y le apoyaron en el cataclismo, y que durante estos tres años han soportado todo tipo de persecución posible por parte del enemigo. Hay aquí hombres y mujeres que jamás, ni siquiera en apariencia, estuvieron conformes con aquellos a los que aborrecen, lo que puede haberles costado muy caro; y estos hombres están ahora preparados, cuando todos parecen estar contra nosotros, a luchar de nuevo por el triunfo de sus ideas insignes. Para experimentar la camaradería de estos hombres vale la pena todo sacrificio; si podemos admirar en ellos el alma orgullosa de la Alemania eterna, debemos rendirles algo del futuro homenaje por toda la humanidad aria que tanto merecen mediante la participación con ellos en todas las durezas y peligros. Para ser también “nosotros” dignos de ganarnos ese derecho, haciendo así la vida más digna de ser vivida aun cuando se sepa que en cualquier momento, la propia carrera pudiera acabar en la cárcel o en un KZ.
Entretanto se tiene el placer, mientras se es aun libre, de desafiar a aquellos que ahora tienen Alemania bajo su látigo. Se les fuerza a sentir —a saber— que no pueden tiranizar el país por mucho tiempo. Se les hace ver que el poderío financiero es algo indudable —más no lo es todo; que no se puede preparar violentamente el final de una Weltanschauung mi entras el ataque no lleve en sí una nueva mentalidad, como debidamente dijo nuestro Führer.
¿Otra Weltanschauung? ¿cuál? ¿qué tienen nuestros enemigos para ofrecer al mundo en lugar del Nacional-socialismo? ¿en lugar de la más perfecta personificación de la élite de nuestro tiempo, aborrecida por ellos y que buscan destruir a toda costa? ¿en qué quieren basar el porvenir? ¿sobre el cristianismo, que de cualquier modo ya existe en el mundo? ¿o en esa otra farsa equiparable: la democracia?. “Libertad de expresión para todos”, excepto para los que
|
|
61
piensan por sí mismos y aman la libertad; “Libertad de acción para todos”, pero sin contar con los mejores hombres y mujeres que obrarían tal como piensan si consiguieran con ello el poder, y que piensan tal como nosotros; ¿la sistemática desviación al lugar equivocado por parte de la gente desleal?; ¿la expoliación de las riquezas de las naciones por bellacos inteligentes, la dominación de la escoria? ¿o por las obcecaciones del comunismo —por la más ladina de todas las masas—?. ¿Por esa filosofía que por fuera está equipada con muchos símbolos de nuestra Weltanschauung —y por ende a simple vista parece tan atrayente para los verdaderos aborrecedores del capitalismo— pero carece de los dos pilares fundamentales a los que nuestra fe tiene que agradecer su eterna existencia: el reconocimiento de la jerarquía natural de las razas, y de esta a la importancia de la personalidad tanto en la historia como en toda posición social?.
¿Esperan ellos seriamente que alguien que estudia el Nacional-socialismo y lo que es más, lo ha experimentado, pueda dejarse engañar por alguna de tales aberraciones del espíritu humano?
El cristianismo contenta aun a los “ciegos”, los ancianos y débiles —gente del tipo como esas necias viejas solteronas de Gran Bretaña, que hasta hoy en día se niegan a creer que sus compatriotas masculinos emplearon bombas de fósforo en la guerra y maltrataron prisioneros de guerra alemanes. Gente así de incrédula, que vive en un paraíso de locos, pasa sus últimos días tranquila, meditando sobre las posibilidades de un pretendido cristianismo esotérico (en contraposición al esoterismo general), y que de todos modos terminará por rehusar.
Pero millones de seres humanos del mundo entero no tienen tiempo para tales disparates, sea cual sea la denominación más acertada para esa “filosofía”. Los Fuertes la desprecian. Hoy la democracia marca la última hora por el hecho de que los demócratas mismos saben que se trata nada más que de un montaje deplorable entre ellos. Y el comunismo, el auténtico comunismo, no el diluido absurdo que se aplica en el oeste, pudiera ser bueno para los culis chinos,
|
|
62
así como la mejor ideología para las castas bajas de la India (para los antiguos parroquianos de los misioneros cristianos y para los que se convierten con facilidad al Islam) y las masas piojosas del norte de África y del Próximo Oriente; pero no para los hombres y mujeres activos de las razas superiores del oeste o el este —no, y muy particularmente cuando todos ellos llegan a saber lo que el fundador del Nacional-socialismo ha hecho por los trabajadores—; no para los hombres que saben pensar, para los que ha despertado la conciencia aria —¡no para nosotros, no!. ¡Deja pasar la ola del comunismo!. Puede inundar materialmente por algún tiempo toda Europa y prolongar nuestro tiempo de prueba. Pero su introducción se evidenciará en definitiva tan impotente como la “Weltanschauung” democrática. Nada puede destruir aquello “que está edificado sobre la verdad”. En estas palabras, que fueron divulgadas en una cuartilla nacional-socialista en 1948 por toda Alemania, se encuentra una creencia de futuro. La verdad de nuestra filosofía político-social —junto con el carácter de nuestros defensores, ahora, durante nuestro tiempo de prueba— es el más fuerte garante que jamás pueda extinguirse.
Hoy sufrimos. Mañana quizás tendremos que sufrir aun más. Pero sabemos que no es para siempre —ni siquiera tal vez por largo tiempo. Algún día, a aquellos de nosotros a los que se nos conceda ser testigos del inminente hundimiento y sobrevivirle, marcharemos a través de una Europa en llamas y cantaremos de nuevo el Horst-Wessel-Lied —seremos los vengadores del martirio de nuestros camaradas y de todas las humillaciones y crueldades que nos fueron infligidas desde 1945; seremos los conquistadores del día, los constructores de un arianismo venidero sobre las ruinas del cristianismo, los soberanos de una nueva Edad Dorada.
|
|

