|
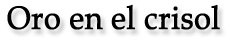
|
63
CAPÍTULO IV
LA NOCHE INOLVIDABLE
|
“Cuando todo está perdido —cuando no tienes propiedad, amigo o esperanza alguna—, entonces vengo yo, la madre del universo”.
|
(Palabras de la Diosa Kali a Vivekananda)
Volví de Suecia y através de Alemania y Bélgica fui a Inglaterra. El tren marchó al encuentro de la frontera alemana, que cruzaría en el día 15 de julio de 1948 sobre las seis horas, cerca de Flensburg. Todos estos años había vivido a seiscientas mil millas, en India. Nunca había visto Alemania en los grandes días, bajo el mando de Hitler. Ahora los Dioses habían resuelto que podía contemplar sus ruinas. ¡Amarga ironía del destino!. “Es preciso encontrar una significación”, pensé, “todo lo que hacen los Dioses posee un significado”.
Viajaba —oficialmente— como encargada del vestuario de un grupo teatral. Quedé asombrada por la combinación de circunstancias favorables que finalmente me prepararon una nueva vida. Quizás nunca me había sentido tan dichosa como ahora, frente al gerente de una compañía teatral, que me había admitido por dos meses con destino a Suecia. Este viaje era para mi el agradable despertar de una larga pesadilla. Encontré en Estocolmo a un viejo amigo, el más fervoroso y tal vez el más inteligente de todos los nacional-socialistas ingleses que casualmente conocí cuando viniendo de India llegué a Londres en el mísero año de 1946; un carácter hermoso, una persona frente a la que pude abrir mi corazón. Hablamos juntos y llegó a convencerme de que los acontecimientos, desde nuestro punto de vista, eran ahora un poco menos terribles. Por medio de este amigo pronto encontré otros nacional-socialistas
|
|
64
suecos, hombres y mujeres soberbios, de la más pura raza aria, fieles a nuestros ideales eternos; verdaderos paganos según el entender mi corazón. Por ellos —y por la voluntad de los Dioses— tuve el honor de conocer a uno de los más grandes hombres del Orden Nuevo, al célebre explorador y amigo del Führer: Sven Hedin, con ochenta y tres años de edad, pero aparentando sólo cuarenta y cinco. Hablaba tal y como sólo puede expresarse la eterna juventud. Tuve con él una conversación de cuatro horas en aquel memorable domingo el 6 de junio. “Tenga confianza en el futuro”, me dijo entre otras cosas, “Existen millones como usted en esta Europa sombría. Tenga confianza en ellos como usted confiaría en sí misma”. Cuando le recordé nuestras irreparables pérdidas y especialmente la muerte de los mártires en Nürnberg, respondió: “Alemania tiene otros hombres diferentes de los que usted jamás ha oído hablar”. Cuando le indiqué que al menos un hombre —el Führer mismo— debía ser contemplado como insustituible me dijo: “No esté segura de su muerte. Fueron publicados diferentes informes sobre el tema, no siendo concluyente ninguno de ellos”. “Así es”, dije, “quizás . . .”, estaba emocionada al terminar la frase. “Sí, tal vez”, respondió Sven Hedin. No dijo más. Pero le había comprendido.
Después de tres años de desesperación y desprecio se hinchaba mi pecho de una felicidad indecible. Sabía que desde ese instante comenzaría una nueva vida para mi; que no era el final de todo —que quizás todo comenzaría precisamente ahora. Relaté entonces a Sven Hedin que tenía la intención de hacer mi primer viaje por Alemania. No me desanimó; sólo me dijo que aun no era el momento propicio, dándome a entender que mi plan estaba lleno de peligros. Unos jóvenes suecos, que de igual manera se habían mostrado muy activos, nunca habían retornado y nunca más se oyó de ellos. Aun así dije: “Lo intentaré”. El placer de desafiar a esos que se habían dedicado a destruir el pensamiento nacional-socialista tenía para mi algo de seductor en sí; algo a lo que no me hubiese podido resistir.
Así pasé dos noches con el objeto de copiar a mano quinientas papeletas con las siguientes frases en alemán —porque sabía que nadie en Suecia hubiera podido imprimir una cosa así: “¡Hombres y mujeres
|
|
65
de Alemania, en medio de inexpresables injusticias y sufrimientos, aferraos a nuestra gloriosa fe nacional-socialista y resistíos! ¡A pesar de nuestros perseguidores, a pesar de la gente, a pesar de las autoridades que operan para desnazificar por completo la nación alemana y el mundo! ¡Nada puede destruir lo que está erigido sobre la verdad. Somos el oro puro que puede ser probado en el crisol. Quiera el crisol estar al rojo y crepitar. Nada puede destruirnos. Algún día nos alzaremos y otra vez triunfaremos. Confía y espera! ¡Heil Hitler!”.
Después sentada en la esquina de un vagón del tren con mis valiosos papeles en mis bolsillos y en mi equipaje, esperaba a cada estación por la que pasábamos para poder tirarlos por la ventana, tan pronto como hubiéramos alcanzado Alemania. Estaba allí sentada y pensé en el pasado glorioso aun tan cercano, y en el deplorable presente . . . y en el porvenir; pues ahora sabía que tendríamos un futuro.
El tren rodó más lejos. No era la única que reflexionaba sobre este asunto. En el propio compartimento se encontraban tres muchachas indias —tres danzarinas del grupo con el que viajaba— y asimismo dos judías. Una de las hindús, una maharashtria de la casta guerrera, empezó a relatar de Estocolmo, donde había leído un artículo en una revista americana que planteaba la pregunta sobre si Hitler todavía vivía o estaba muerto; y agregó: “¡Cuantísimo desearía que todavía viviese!”. Lo que más me hubiera gustado en ese instante es haber estrechado a esa muchacha en mis brazos por lo que había dicho. Mi segundo pensamiento fue responderla que tales hombres siempre viven pero este mundo horrible, lleno de esclavos y locos, no lo aprecia. Sin embargo reprimí ambas cosas y solo sonreí afectuosamente a la muchacha. Con quinientas hojas en mi bolsillo no podía permitirme atraer mucho la atención sobre mi. No obstante pensé: Incluso una muchacha veinteañera del otro extremo del mundo encuentra imposible, ahora que se aproxima la frontera alemana, no pensar en nuestro Führer. Evoqué las palabras que mucho tiempo antes había oído tan a menudo en los días de la gloria: “Adolf Hitler es Alemania, Alemania es Adolf Hitler”. Estas palabras
|
|
66
expresan además la verdad. Lo harán siempre. Y pensé: “Igual que hoy estas hermanas de la tierra aria más septentrional, así contemplará el mundo entero en continuos siglos venideros a Hitler, Alemania y el Nacional-socialismo como lo mismo —de igual modo debe contemplar hasta este día la civilización islámica, Arabia y el profeta del Islam como un todo”. Una vez más me sorprendía de cuan vasto y eterno es el Nacional-socialismo.
Pero las dos israelitas no me permitieron reflexionar en paz por más tiempo. “¿Cómo se atreve usted?”, gritó una volviéndose hacia la muchacha hindú de gran estatura mientras la otra como una serpiente sorprendida saltó del sitio en el que se apoyaba y le arrojó estas palabras a la cara: “Sí, en efecto, ¿cómo se atreve a amar a tal hombre?. Debería aprender primero antes de hablar . . .”. Sus ojos relampagueaban. Y escupió contra todos los alemanes y contra el Führer mismo la más infame y asquerosa verborrea que había oído desde 1946, cuando una de sus hermanas de sangre había mostrado su irónico regocijo sobre el proceso de Nürnberg en una fonda londinense.
El mundo nos acusa de crueldad. Me contemplan como cruel, y si tuviese el poder sería seguramente más despiadada frente a nuestros enemigos que cualquier otro nacional-socialista que conozca. No obstante nunca he dicho —tan siquiera he pensado sobre ello— que “sería dichosa de ver dividido en dos partes a algún hombre, a algún diablo”. No he dicho esto por los canallas que encabezaron el proceso de Nürnberg; como tampoco por los que organizaron hasta el final el bombardeo de Alemania. ¿Puede una judía odiar a nuestro Führer más de lo que yo odio a esta gente?. No. Pero lo que el mundo denominó falsamente nuestra “atrocidad” es precisamente dureza (diligencia y ejercicio de autoridad), ejercida siempre que sea necesaria. Los auténticamente crueles son los judíos. Por esta causa será incomparablemente peor el destino de alguno de los nuestros en sus manos, que él de algún judío en nuestro poder.
Me estremecí cuando oí hablar a esta hija de Sión. Nadie había manifestado jamás en mi presencia una palabra contra Adolf Hitler
|
|
67
sin que hubiera replicado impetuosa. Pero ahora aunque ardía de indignación, me quedé tranquila e inmóvil. Tenía conmigo estas hojas valiosas. Pensé en el hombre de voluntad semejante a un dios, para el que el Pueblo alemán era tan valioso. ¿Debía defenderle de una “buitre hembra”, provocar un conflicto, ser descubierta y así no poder distribuir mi mensaje lleno de orgullo y esperanza entre el Pueblo que Él tanto amaba?. Permanecí tranquila. Pero lancé a la mujer tal mirada de odio que se espantó, y no me dirigió más la palabra. Me levanté de mi sitio, me fui y lloré en el lugar en él que hasta en el tren se está siempre segura de permanecer sola.
* * *
El tren marchó hacia la frontera alemana. Me esperaban algunas dificultades en Flensburg. Fui requerida en el tren a salir al andén para ser interrogada por un hombre —con aspecto de judío—con el que el jefe teatral de mi grupo, también un judío, ya estaba conversando. Poseo un par de aretes indios en forma de Swástika. Los llevaba y quería llevar a través de todo el territorio alemán en clara obstinación contra todos los programas de desnazificación. Me eché un chal sobre mi cabeza (no tenía tiempo de hacer alguna otra cosa) y salí. El hombre del andén me dijo que era de la “policía”. “¿Es usted la Srta. Mukherji?”, me dijo cuando me saludó. “Sí, soy yo”. “Bien”, prosiguió, “la gente se enfada por su causa. ¿Me puede decir cuan fundado es esto?. ¿Por qué se enfada?”, pregunté. “Usted lo sabe sin duda”, replicó. “No, no tengo ni la más remota idea. La gente dice tantas cosas”, proseguí. “Algunos dicen que usted es nacional-socialista. ¿Lo es usted realmente?”. Respondí irónica: “¿Les importa alguna cosa lo que alguien sea en una tierra a la que ustedes supuestamente han traído la libertad —como ustedes dicen?”. “Sí, nos importa una cosa”, dijo el hombre. “No damos la bienvenida a tales individuos, que probablemente, pudieran hacernos aun más penosa, nuestra ya de por sí penosa tarea como potencia de ocupación”.
|
|
68
“No entiendo como alguien puede tener un poder semejante tras unas ventanas del Expreso del Norte”, respondí —y deseé siempre el poder tener esa influencia.
Apenas había dicho esto cuando uno de los muchachos de la compañía que sabía que llevaba mis bellos y peligrosos aretes, me retiró el chal por detrás de la cabeza “tan sólo en broma”, como me explicó más tarde. Esta chanza hubiera podido resultar trágica. Pero el chico no sabía —nadie lo sabía— lo que portaba conmigo y lo que proyectaba hacer. El sagrado signo solar brillaba a ambos lados de mi cara en la primera estación fronteriza alemana, ahora en junio de 1948, tal como lo había hecho en los días gloriosos de la Calcuta de los años cuarenta.
“Veo que no tiene sentido conversar por más tiempo con usted, Srta. Mukherji”, me dijo el hombre. “Usted se queda ahora aquí en el tren, y nosotros registraremos su equipaje”. “Eso puede hacer”, respondí aparentemente toda tranquila. Pero corrí hacia el gerente del grupo teatral que precisamente se estaba paseando y le acompañé al otro lado del andén.
“Usted debe ayudarme y subir en seguida al tren otra vez e impedir que registren mi equipaje”, dije. “¿Bien? ¿qué pasa?”. Le expliqué lo que había sucedido y me prometió intentar ayudarme.
No puedo saber lo que dijo al oficial de policía o al policía oficioso que me había interrogado. Es probable que le indicase que una persona que proyectaba seriamente hacer actividades para un movimiento nacional-socialista clandestino, no estaría tan loca de indicarlo ya de antemano portando swástikas doradas. Este posible argumento probablemente se evidenció como convincente. Precisamente aquí, mi torpeza me ayudó. Mi equipaje no fue registrado. Finalmente el tren movió de nuevo. “Los Dioses nos aman”, pensé cuando entraba triunfando en el territorio alemán.
|
|
69
* * *
A derecha e izquierda se extendía tierra de un verde risueño por el resplandor solar, “¡qué hermoso!”, pensé, “¡como si Él todavía dominase sobre ella!”. Estaba de pie en el corredor con tantas octavillas como mis bolsillos y mi bolso podían llevar —algunas estaban escondidas en paquetes de diez o veinte cigarrillos o en pequeños paquetes de azúcar, café, queso o mantequilla (en todo aquello que pude comprar en Suecia); había metido otras en sobres o sueltas en el bolso. El tren se desplazaba paralelo a lo largo de un camino, en el que se paseaban una mujer y un niño. Les hice señas para arrojarles un paquete pequeño de azúcar por la ventanilla —con una octavilla dentro naturalmente. La mujer lo recogió y me dio las gracias. Me encontraba ya muy distante. Al lado de una pequeña estación por la que pasábamos de largo sin detenernos había un Café: un hombre joven y una chica estaban sentados en una mesa de la terraza y bebían cerveza. Les tiré un paquete de cigarros que también contenía una octavilla. La cajetilla cayó demasiado lejos de la mesa. El joven se levantó de la mesa y me sonrió cuando estaba apoyada en la ventanilla para captar su mirada. Era un joven muy guapo, alto, buen tipo, rubio, con ojos luminosos. La muchacha —esbelta, graciosa, con claro atractivo— estaba también levantada y de pie junto a él. Sonrió también feliz por los cigarrillos.
Cuando, de forma constante, el tren me llevaba más allá de su vista, me imaginaba como abrirían el paquete, encontrarían la hoja y la desdoblarían. Me representaba sus brillantes ojos cuando viesen arriba —de nuevo después de tres años— el inesperado símbolo solar y como leerían las frases que les parecerían haber sido escritas con el corazón: “¡Fijaos en nuestra gloriosa fe nacional-socialista y resistíos!. Nuevamente nos lev untaremos y triunfaremos algún día”.
Creían haber recibido diez o veinte cigarrillos, pero habían obtenido además: un mensaje de esperanza. Estaba feliz. No pensé ni por un momento de que tal vez despreciaran este mensaje, ya que después de todo ni siquiera pudiesen ser nacional-socialistas. Tomaba como seguro que eran nacional-socialistas en su corazón. Esto parece pueril. No. Parecen tontos por no estar a la altura de las circunstancias,
|
|
70
serias circunstancias; pero estos hombres me parecen tan hermosos como para que hubieran podido ser otra cosa.
* * *
Iba por la agradable comarca con la cabeza a través la ventanilla. Siempre que circulábamos por una estación o si veía a alguien al alcance —trabajadores en el costado de la estación, gente que iba de excursión a lo largo de la vía o que esperaba en un paso a nivel que pasase de largo nuestro tren— echaba algunos pequeños paquetes y un puñado de octavillas. Las caras de los que capté su mirada estaban famélicas, fatigadas pero dignas, caras de hombres y mujeres que evidentemente no habían tenido suficiente para comer en mucho tiempo, pero que mediante una voluntad de hierro se habían mantenido en la vida y portaban consigo un orgullo invencible. Los admiraba.
Al poco tiempo llegamos a Hamburgo. Arrojé por una ventanilla de los aseos más de cien octavillas sobre el andén repleto de personas de la estación por la que pasábamos, y regresé luego al pasillo. El tren pasó a toda velocidad. No tuve tiempo para observar que ocurría. “Pero seguro”, pensé, “algunas de mis octavillas habrán caído en buenas manos”. Entonces me cayó una, ya que bien algunas de estas ligeras hojas pudieran haber volado de vuelta al tren. Sabía que el judío B.T., director teatral del grupo, estaba sentado en un vagón más cercano al final del tren que el mío. Me estremecí al pensar que, de súbito, a él hubiera podido llegarle una hojita del cielo a través de la ventana. “¡Oh, no!” me dije a mi misma, “¡debo ser desde ahora más prudente!”.
El sol ya se había puesto e íbamos a toda velocidad a través de los suburbios de Hamburgo. La primera vez que veía lo que en breve debí ver cada día; las ruinas de Alemania. Negras en contraposición al cielo verde pálido y dorado —a la refulgencia de la tardía puesta de
|
|
71
sol— vi interminables superficies de muros destruidos; montón de barcos naufragados, bloques de hierro y piedra en los que de cuando en cuando emergía en medio el esqueleto de lo que antes una vez había sido: un sifón, un vagón o una cisterna de petróleo; interminables calles oscuras en las que no había quedado vida. El lugar entero tenía aspecto de un gigantesco campo de exhumación. Me vinieron lágrimas a los ojos no por este motivo, ya que esto eran las ruinas de una en otros tiempos floreciente ciudad, los lamentables vestigios de hogares felices e industrias provechosas, sino porque eran las ruinas de nuestro Orden Nuevo, todo lo que materialmente había quedado de aquella Supercivilización tan admirada en su género. Lejos en la distancia, vi sobresalir un campanario que había permanecido completamente intacto a la devastación gen eral, como signo victorioso de la cruz sobre la swástika. Y odié este espectáculo.
Aun me sobrevino por un momento un sentimiento de desesperación, como en los últimos días y meses siguientes a la guerra. Volvieron a mi memoria aquellos días tan oscuros; mi partida de Calcuta ya a finales de 1944 cuando se sabía que la suerte estaba echada y el final estaba pronto. No quise enterarme de nada, leer nada y si era posible, no pensar en la guerra; nadie debía informarme cuando capitulara la Alemania nacional-socialista; y luego mi excursión de lugar en lugar, de templo en templo, por el centro, oeste y sur de la India sin que mi atención se hubiera podido apartar de ese hecho: de la fatal desgracia. Otra vez me vi en un tren en mi camino a Tirichendur, en el último extremo de la península india. Un hombre con un periódico inglés estaba sentado delante de mí. No podía de otro modo, estaba obligada a leer el titular en grandes caracteres: “¡En Berlín es el infierno!”. Fue en abril de 1945, uno o dos días después del cumpleaños del Führer. El hombre me miró cuando me vio leer y dijo: “¡Ahora estamos seguros aquí de todos modos!”. Y conteste: “Para usted así está bien, pero yo, yo no anhelo tener seguridad. Desearía estar allí”. Antes de que tuviera tiempo de expresar su asombro y preguntarme el porqué, me encontré levantada, fuera en el pasillo, y allí, después de haber olvidado con facilidad mi entorno
|
|
72
tropical, pensé en aquel infierno —en cuanto que una cosa así pueda pensarse sin haberla vivido. Me describí la imagen del Hombre contra él que ahora se desencadenaba la cólera de un mundo repleto de demonios; del Hombre que había luchado por la paz y contra él que ahora dirigían la guerra tres continentes, el rostro de mi Führer amado en medio del estruendo de las bombas explotando y de los edificios desplomándose, y vi su bello rostro serio como a veces era iluminado por un fulgor súbito de un fuego nuevo que se abatía en la cercanía. Me sentí atormentada en mi seguridad, ya que estaba ausente muy lejos y no había podido contemplar aquel trágico semblante en la hora de la ruina para poder decir a mi traicionado Führer: “¡El este y el oeste se pueden volverse ahora en su contra, pero yo estaré con usted para siempre!”. Entonces me acordé, tras mi regreso a Bengala en julio de 1945, de la noticia: “Alemania está dividida en cuatro zonas”. Después los tres largos años oscuros que siguieron hasta que encontré en Suecia un nuevo rayo de esperanza.
Pensaba en todo esto cuando el tren paró en Hamburgo en uno de los andenes sobrevivientes de los veintiocho que la estación había poseído antes.
* * *
Noté pronto un tumulto delante de una de las ventanillas que se encontraba más cerca que la mía del final del tren. La gente se apresuraba hacia allí empujándose recíprocamente; se peleaban unos contra otros por recoger algo a sus pies sobre el andén. Pasado un instante estaba todo otra vez tranquilo —otra vez todos a la espera con la vista fija en la ventanilla, hasta que por fin el objeto anhelado caía y se precipitaban nuevamente sobre él para recogerlo. El objeto era un cigarrillo —uno sólo. Fui a lo largo del pasillo al vagón del que los habían dejado caer. Era el vagón en el que estaba sentado el gerente teatral del grupo, el judío del que ya hice mención. Ahí, de hecho vi al israelita B.T. que estaba de pie junto a la ven tanay escuché como maliciosamente se alegraba de las ruinas de Hamburgo y de la
|
|
73
totalidad de Alemania, y al mismo tiempo gritaba en voz muy alta que lamentaba que no se arrojase una bomba atómica en todas las ciudades —y siempre echando un solo cigarrillo al andén para tener el placer de ver a veinte personas arrojarse al suelo y recogerlo; veinte personas que hace menos de diez años (aun hace menos de cinco años) vitorearon al Führer en el apogeo de su gloria con el brazo derecho en alto al grito de “¡Sieg! ¡Heil!”; veinte personas que lucharon por la victoria de la ideología aria y por la supremacía de las razas arias en este mundo, peleaban ahora, tras tres años de sistemático rendimiento por hambre, después de represión y desmoralización, por un cigarrillo que les tiraba un judío gordo, feo, ruin, cruel y taimado —como una hambrienta jauría de perros en torno a un hueso duro. Se afligía mi corazón ante la vergüenza y la indignación. Quería poder bajar del tren para acudir al encuentro de esas gentes en el andén —al Pueblo de mi Führer, a mi Pueblo— para decirles: “No recojáis esa cosa; es un regalo de desprecio. ¡No lo hagáis!”.
Pero el tren ya se había puesto de nuevo en movimiento. Me volví al israelita B.T. con furia fría, contenida: “Si hubiese querido ver una lucha en torno a sus malditos cigarrillos, hubiera podido tirar al menos un paquete de veinte, ya que hubiese tenido algo más de emoción”. Detestaba desde el fondo de mi alma a aquella criatura resentida y cobarde; y sencillamente no supe cerrar mi boca. El judío me miró de arriba abajo y dijo: “Guardo mis cigarrillo s para los ingleses y quisiera aconsejarla que haga lo mismo en caso de que tenga”.
“Sr. B.T.”, contesté, “¿qué tiene en común con Inglaterra y los ingleses?. Y por lo que se refiere a su consejo, francamente digo que no acepto consejo alguno de un hombre racialmente inferior a mi”. Era la primera vez que mostraba a esta persona mis sentimientos nacional-socialistas con total desnudez. Se espantó. “¿Qué pasa con usted?”, dijo. No me conocía aun lo suficiente para comprenderme. “¿Qué pasa conmigo?”, contesté, “nada, estamos en Alemania —y eso es todo”. El tren marchó a través de enormes superficies de ruinas. Sí, estábamos de veras en Alemania.
|
|
74
Ahora estaba oscuro. Una serena noche estrellada y desolación; muros interminables, carbonizados, dinamitados, y semblantes extenuados, graves y dignos —bajo el resplandor del cielo; permanecía aún de pie en el pasillo, habiéndome surtido de nuevo mis bolsillos con octavillas. “¿Por qué no había venido años antes, en los grandes días?”, pensé. “¿Por qué no había estado en aquellas indestructibles calles exclamando ¡Sieg Heil!, cuan do pasaba ese Hombre único de mi tiempo al que adoraba como a un Dios? ¿Por qué había sido mi destino el haber pasado todos aquellos años a seis mil millas lejos de Europa, para venir ahora, en donde la orgullosa Europa se hallaba en ruinas?”.
Mis ojos se llenaron de lágrimas cuando los levanté al profundo cielo estrellado y después hacia las raras luces que esporádicamente, aquí y allá, emergían y mostraban lo que había quedado de la metrópoli: Hamburgo. La sombría inmensidad sobre mi, me trajo a la memoria uno de los muchos nombres en sánscrito de la inmemorial Diosa Madre, en la lengua santificada que los arios habían llevado antaño a la India: Shyama —la misteriosa azul, la Diosa del vigor indestructible, la Diosa de la muerte y de la destrucción. Amante y vengadora, la energía del Universo. Recordé las palabras que antaño dijo personalmente esta Madre-Diosa a un sabio indio: “Cuando todo está perdido, cuando no te han quedado propiedad, amigos y esperanza alguna, entonces vengo yo, la Madre del Mundo”. Recordé que en el pensamiento de los hindús, la Madre Universal vivía en cada mujer. “También he venido donde todo está perdido, donde todo yace en ruinas, donde todo está muerto, aparte de la invencible alma nórdica en el Pueblo de Hitler. ¿Es por esto qué vengo después de tanto tiempo —para hablar del alma alemana tras quince horas de marcha en el Expreso del Norte?”.
Pasamos por una estación. Aun salieron más octavillas por la ventanilla, escritas, arrojadas por mi —“escritas y arrojadas por los Dioses a través de mi”, así lo sentía. Pasamos a toda velocidad por otra estación. Hice lo mismo.
Además de un hombre joven, estaba sola en el pasillo —un semblante bonito y rubio, con franqueza de porte, que inspiraba
|
|
75
confianza. Me había jurado no tocar alimento alguno, nada de beber y dormir durante el tiempo que estuviese en Alemania —una especie de penitencia autoimpuesta por no haber venido antes y expresión de solidaridad con el “muerto de hambre” y el “sin hogar” entre el Pueblo de mi Führer.
Continué repartiendo mis octavillas. Sin contar dos de ellas escondidas, una en un paquete de azúcar y la otra en un bote de mantequilla, tenía ahora guardados tan sólo mensajes sueltos. Cada vez que parábamos aguardaba a que la policía registrara el tren, me descubriera y encarcelara. Sabía que hacía algo peligroso y ni por un instante había esperado salir bien librada.
Cuando en la madrugada anterior había visto el mar Báltico con el resplandor del sol, y las gaviotas volar acá y allá en el cielo despejado, estaba convencida de que esas deberían ser mis últimas horas en libertad. Estaba preparada para lo peor. Pero nada sucedió.
El joven rubio al que ya hice mención, parecía no observarme, o parecía en todo caso no haber percibido lo que hacía. Sin embargo le observé mejor para distinguir quién era y cuál era su forma de pensar. Fui a él y empezamos a conversar. Me dijo que era danés. Había encontrado en Islandia hacía más de un año un par de daneses que eran nacional-socialistas convencidos. Pero naturalmente sabía que muchos no lo eran. Le hice esa pregunta de prueba que normalmente ningún europeo, cuyo país había estado hasta hace poco aun bajo dominación nacional-socialista, no podía responder sin denotar su punto de vista: “¿Cómo se entendía con los alemanes durante la guerra, mal?”. Se sonrió y respondió: “Mejor que ahora, desde que están ausentes”. Pensé por un instante que había adivinado que esta respuesta me agradaría. Más no. Eso no podía ser. No figuraba escrito en mi cara que era una nacional-socialista. También era en aquel entonces de modales indios, ya desde hacía años y antes de llegar a la Alemania ocupada; siempre había estado vestida con un sari cubriéndome. ¡Qué poca gente sabía que clase de resonancia había encontrado el mensaje de Hitler en los corazones de algunos arios del Sur más lejano!. El muchacho era probablemente sincero.
|
|
76
Sentí que podía hablarle con bastante franqueza. Le relaté como la vista de las ruinas me estremecía hasta en lo más profundo y como estaba decididamente al lado de los alemanes en su martirio. “Sí”, dijo, “soy testigo de que usted arroja cigarrillos y víveres a la gente”. “Y otra cosa mejor que eso”, repliqué de golpe, como si algo en mi me hubiera aconsejado delatarme a mi misma —o como si estuviera segura de que el joven norteño no me delataría. “¿Qué quiere decir con otra cosa mejor? ¿Qué hay mejor que comida contra la muerte por inanición?”, dijo.
“Esperanza”, respondí, “la certera de un futuro. Pero por favor, no me pregunte por explicaciones más extensas”. “No haré eso. Pienso que ahora la comprendo”, dijo, “y estoy de su parte”, agregó al parecer con voz franca. “¿Pero le puedo hacer tan sólo una pregunta? ¿Usted misma no es alemana?”. “No”. “¿A qué nacionalidad pertenece?”. “Soy indoeuropea”, respondí, Sentí como mi cara estaba radiante.
En un instante vi sobre el mapamundi la colosal superficie entre Noruega y la India, en la que diversas naciones habían establecido culturas de mi raza desde tiempo inmemorial. Como el joven danés parecía estar asombrado le aclaré: “Sí —no tengo otra nacionalidad alguna; medio griega, medio inglesa, criada en Francia y casa— da con un brahmán de la remota Bengala. ¿Qué tierra puedo considerar como la mía?. Ninguna. Pero tengo derecho a una raza —una raza que se encuentre por encima de todos los límites convencionales. Hace quince años respondí a alguien que me preguntó si me había decidido por la pertenencia a Grecia o a la India —o por ambas junto con muchos otros países. Me siento aria, como la primera y la última. Estoy orgullosa por ello, de ser una más”. Y no le dije: “y amo a la tierra —Alemania— como la cuna consagrada del Nacional-socialismo, a la tierra que puso todo en juego para con ello poder mantener unidas todas las razas arias en su orgullo patriarcal; tierra de Hitler”. Pero el joven hombre me entendió. “Sé”, me dijo, “y le repito: tiene toda mi simpatía. No la traicionaré”.
Ahora estaba segura de que no lo haría. Conversó aun un poco conmigo y se retiró entonces a su compartimento. Estuve pronto sola en el durmiente tren, que a plena marcha en la noche, iba a toda velocidad a través de Alemania. Paramos en Bremen y en
|
|
77
otras estaciones. Para evitar ser descubierta tiraba sin cesar tantas de mis octavillas por la ventanilla como me era posible en las estaciones pequeñas por las que circulábamos sin detenernos. Cada vez que el tren paraba, pensaba que se me había sorprendido in fraganti. Esperaba que se me requeriría bajar y seguir a un hombre cualquiera de uniforme a la estación de policía más próxima. Pero nada sucedía. De todos los que habían recogido mi mensaje que había tirado por la ventanilla del Expreso del Norte, ninguno había querido delatarme.
* * *
El tren paró en Duisburgo, y si bien deberían ser aproximadamente las 3.30 horas de la madrugada, había mucha gente en el andén. Tirar un puñado de octavillas en aquel instante era impensable. El tren paró. Se me vería e inmediatamente me detendrían sin que alguien hubiera podido alcanzar alguna de ellas. Pero tuve una idea. Atesté los bolsillos de uno de mis abrigos con octavillas, doblé cuidadosamente el abrigo cuatro veces en total, y tan pronto como el tren se puso otra vez en movimiento arrojé el fardo por la ventanilla. “Alguien”, pensé, “estará contento de poder llevarlo en el invierno venidero” (era un buen abrigo que me dieron en Islandia). Entretanto, quien lo hubiese recogido, siempre se hubiese encontrado en los bolsillos con suficiente propaganda nacional-socialista para sí y sus amigos.
El tren marchó más lejos . . ., pero se detuvo se súbito otra vez. ¿Había sido esta vez descubierta? Tenía otra vez —como tan a menudo— la misma desagradable ansiedad, desde que casi estuve a punto de ser sorprendida en la estación fronteriza de Flensburgo. Entonces reparé como dos ferroviarios de uniforme subieron al tren por la puerta que conducía al pasillo en el que me encontraba. Uno de ellos llevaba mi abrigo. La ansiedad desagradable desapareció de improviso, como por un milagro me encontraba totalmente tranquila. Tenía la seguridad plena de que me harían prisionera. Observé
|
|
78
como ambos hombres iban a mi encuentro cuando el tren reanudó de nuevo su marcha. Me saludaron y preguntaron si hablaba alemán. “Un poco”, dije. “¿Viene de la India?”, preguntó entonces el mismo hombre al observar el “sari” de algodón blanco que me envolvía. “Sí”. “¿Arrojó este abrigo por la ventana?”. “Sí, es mi abrigo. Esperaba que cualquiera entre lamente lo cogiera”. “Pero en los bolsillos de este abrigo hay papeles —papeles muy peligrosos. ¿Tenía conocimiento de ello?”. “Sí”, dije tranquila —casi indiferente—, pues mi temor había retrocedido por completo. “Los escribí yo misma”. “¿Por tanto sabe usted que hace?”. “Con certeza”. “Ahora bien, ¿por qué hace esto?”. “Porque amo y admiro desde los últimos veinte años a Hitler y también al Pueblo alemán”.
Estaba dichosa —¡oh, tan dichosa!, por haber puesto de manifiesto de esta manera mi fe en este Superhombre al que el mundo había entendido mal, odiado y rechazado. No sentía ahora perder mi libertad en la gran satisfacción de haber dejado testimonio de su gloria, ahora en el año 1948. “Pueden ir y denunciarme cuando lo deseen”, añadí casi triunfante y miré libremente a la cara de los dos asombrados hombres.
Pero ninguno de los dos mostró el más insignificante deseo de denunciarme. Al contrario, el que había hablado conmigo, me miró ahora fijamente durante uno o dos segundos y pareció visiblemente emocionado. Me tendió entonces la mano y dijo: “Le damos las gracias en nombre de toda Alemania”. Asimismo, el otro hombre me dio la mano. Les repetí las palabras que había escrito en las octavillas. “¡Nos levantaremos y de nuevo conquistaremos!”. Con el brazo derecho levantado les saludé tal como se hubiese hecho en los años gloriosos: “¡Heil Hitler!”. No se arriesgaron a repetir las palabras ahora prohibidas. Pero contestaron con la misma elevación del brazo. El hombre que tenía mi abrigo me lo devolvió: “Tírelo en alguna estación pequeña en la que el tren no pare”, me dijo al oído. “No tiene sentido exponerse a un peligro innecesariamente”. Seguí su recomendación. El abrigo —y los papeles que contenía— fue echado y debió ser encontrado al amanecer en el apeadero solitario de alguna estación entre Duisburgo y Düsseldorf, cuyo nombre desconozco.
|
|
79
El nombre de Düsseldorf me recordaba a los primeros días de la lucha nacional-socialista, a los días en que los franceses mantenían ocupada la cuenca del Ruhr tras la primera guerra mundial. También me recordaba a uno de los discursos del Führer allí, el 15 de junio de 1926, y recuerdo una frase de su alocución: “Dios en su gracia nos ha hecho un regalo maravilloso: el odio de nuestros enemigos que devolvemos de todo corazón”. “Sí”, pensé, “quien no puede odiar así, tampoco es capaz de amar fervorosamente. Yo amé. Odié también. Mil veces comprendí lo que me había perdido porque nunca había visto al Führer con mis propios ojos”. “Oh, ¿por qué había venido tan tarde para ver nada más que ruinas?”. No sabía que en menos de un año tendría el honor de ser interrogada ante un tribunal de control en esta misma ciudad —Düsseldorf— porque me había dedicado a repartir “propaganda nazi”.
Mientras tanto vinieron a mi memoria las palabras del empleado del ferrocarril: “Le damos las gracias en nombre de toda Alemania”. ¿Era por esto que había venido aquí de tan lejos, para oír estas palabras dirigidas a mi? ¿Era para ganar el cariño de los fieles del Führer —ahora en los días de la prueba, cuando solo quedaban los leales— para lo que había venido tan tarde?.
* * *
El tren continuó más lejos su marcha. Continuaba aun en el mismo sitio del pasillo. No estaba cansada ni soñolienta, si bien esta era la tercera noche en la que permanecía despierta. La excitación a causa del peligro y mi lealtad a nuestro Führer me sostenían erguida. La evocación de aquellas palabras gloriosas e inesperadas que me dirigió uno de los miles que todavía le aman, —del primero de los alemanes que conmigo habló— me llenó de alegría y orgullo. Ahora bien pronto me encontraría fuera de Alemania. Pero después de esto anhelé regresar y comenzar de nuevo, aunque tampoco me podía imaginar de que manera.
|
|
80
Legamos a Colonia —otra ciudad destruida. Vi de nuevo, en el claro resplandor del sol matutino, esas hileras iguales e interminables de casas quemadas y destruidas, esas calles desiertas. El panorama era tal vez aun más desgarrador con la tenue luz del atardecer. Estos mártires urbanos clavaban la mirada en mi con todo su miedo y clamaban venganza por sus heridas.
Vi gente en la calle pasar por debajo de la altura del ferrocarril —las mismas caras extenuadas, dignas, que había observado en toda Alemania. Cuando pasamos sobre un puente que se encontraba por encima de la calle, arrojé mis últimas octavillas y un paquete envuelto en papel verde. El tren paró sobre el puente y observé cómo la gente recogía mi mensaje. Echaron una ojeada a los papeles, vieron arriba la Swástika y los introdujeron apresuradamente en sus bolsillos; semejante literatura no se podía leer a la vista de todos. Un largo rato estuvo sobre la calle el paquete verde conteniendo el azúcar. Entonces se aproximó un joven en bicicleta y lo tomó. Palpó el paquete: un dado de azúcar o golosinas —en todo caso algo de comer debía haber dentro—. Lo introdujo en su cesta de la bici y desapareció.
Me imaginé como llegaría a casa —en un sótano o en un espacio angosto dentro de una casa semiderruida— y lo abriría. Vería el sagrado símbolo solar —que es también el símbolo del Nacional-socialismo— en la parte superior de la hoja y leería el escrito. Lo mostraría a sus amigos. Y cuando sus amigos le preguntasen donde lo había logrado, diría: “De ninguna parte. Cayó del cielo a la calle. Los Dioses me lo enviaron. Sí, los Dioses”. Las palabras de la esperanza recorrerían el país de un extremo a otro.
El tren fue hacia atrás. ¿Me había delatado alguien y se me invitaría a bajar?. No. Aun no sería detenida hasta unos meses más tarde, precisamente en la misma estación de Colonia, pero por una tontería mía imperdonable, no por la traición de algún alemán. El tren sólo maniobraba. Cuando pasamos por delante de una casa destruida de la que tan sólo estaba habitada la planta baja, vi delante de la puerta un plato en el que un gato abandonado devoraba un poco de pan negro, probablemente remojado en agua; en resumidas
|
|
81
cuentas, vivía mejor que la pobre gente que le había guardado aquella comida. Estaba profundamente conmovida por esta agradable delicadeza hacia los simples gatos por parte de hombres hambrientos en medio de una ciudad en ruinas.
El tren se puso en movimiento otra vez, lentamente. Por un instante regresé a mi vagón, en el que encontré a dos de las muchachas indias solas. Las judías no estaban allí —¡gracias a Dios! — Me detuve en la ventana y miré fijamente lo que había quedado de Colonia. Entonces me volví a la muchacha de la casta guerrera —la que el atardecer anterior había dicho que sería feliz si supiera que Hitler continuaba aún vivo— y le dije en bengalí: “¡Vea como dejaron mi bella Alemania, la tierra de mi Führer!”, y rompí a llorar. Luego recordé el maravilloso cielo estrellado que había visto desde la ventanilla del pasillo. Evoqué a la “Diosa azul profundo”, la Madre de la destrucción, cuya presencia había percibido en la noche. En la remota India durante la guerra había visitado su templo y le había ofrecido coronas de flores dejaba rojo sanguíneo por la victoria de Hitler. La implacable fuerza no había oído mi rezo. Pero sabía que los caminos de los Dioses son insondables. Volví ahora mi cara al cielo, como si la Diosa azul oscuro, allí invisible pero totalmente penetrante e irresistible, se encontrase sobre las ruinas. “Kali, Madre”, exclamé nuevamente en bengalí, “¡Madre, Kali, venganza!”. La muchacha hindú escuchó mi grito hacia el cielo y vio cuan agitada estaba. Me miró desde su rincón y dijo: “Savitri, créeme, te comprendo. Es horrible el modo y manera como estos hombres han tratado a Alemania”.
* * *
Aix-la-Chapelle (Aquisgrán) —otra ciudad en ruinas. Nuestro tren paró de nuevo. Debían ser las nueve de la mañana. Vino una mujer para barrer el tren; una mujer con cara complaciente y agradable. Me encontró sola y gustosamente quiso comenzar una conversación. Me mostró las ruinas que se podían contemplar desde
|
|
82
el tren y me relató que todo el país tenía el mismo aspecto. “Todo arruinado”, dijo. “Sí, todo destrocado”, reiteré —“todo se encuentra en ruinas. Pero esto no es el final. Los grandes días volverán, ¡créamelo!”, dije con expresión de sinceridad. No tenía ninguna octavilla más para darle, pero cuyo contenido conocía de memoria. Le dije lo que había escrito: “¡Somos el oro puro que en el horno de fusión será puesto a prueba. Dejemos al horno echar llamas y chispas. Nada puede destruirnos. Algún día nos levantaremos y de nuevo conquistaremos. Confíen y esperen!”. Me contempló aturdida y apenas osó creer que había oído tales palabras. “¿Quién es usted?”, me preguntó. “Una aria del otro extremo del mundo”, contesté. “Algún día todo el mundo mirará al Pueblo alemán con respeto, como yo lo hago hoy”. Y añadí susurrando cuando apreté mis manos en las de ella: “¡Heil Hitler!”.
Me contempló una vez más. Su rostro cansado resplandecía. “Sí”, dijo, “Nos amaba, al pobre, al Pueblo trabajador, a la nación realmente alemana. Jamás nadie nos amó tanto como Él lo hizo. ¿Cree qué Él todavía vive?”, susurró. No tenía certeza y confianza en que aún vivía. Dije: “Él nunca puede morir”. Vino otra gente. Fue así que nos separamos.
Las dos judías caminaban a lo largo del pasillo. La una, que el anochecer anterior la hablé como a un demonio del infierno, no me dirigió ni una sola palabra —¡Dios sea agradecido!. Pero la otra rompió en cólera contra mi. Creyó poder decir a la encargada del vestuario lo que quisiese. “¿Dónde estuvo toda la noche?”, me preguntó. “Estuve en el pasillo”. “¿Por qué no estuvo en su asiento del vagón?”. “Tomaba aire fresco. ¿Por lo demás a quién le puede interesar si el que esté sentada o de pie?”. “¡Tomaba aire fresco!”, gritó. “Dio de comer toda la noche a sus sanguinarios alemanes. ¿Piensa que no sabíamos eso?”. “¡Sólo darles de comer!”, pensé. No saben por lo tanto toda la verdad. “¿Puedo alimentar con mi dinero a todo él que quiera?”, repliqué, “¿En cuanto a usted, por qué se mete en mis asuntos?”.
Pero el director teatral intervino en nuestra disputa, “Los alemanes!”, dijo. “¡Debería ir y vivir con ellos si los encuentra tan maravillosos —vivir de patatas cocidas en algún sótano, así escomo lo hacen—
|
|
83
y vería cuanto le gustaría eso!”.
Mis ojos brillaban y mi corazón latía de alegría a la vida bella que tanto deseé llevar como la mía propia. Sin comprender que lo había dicho, el judío había expresado mi deseo más ardiente y anhelado. “¡Su Dios en el cielo”, pensé con una sonrisa plena de anhelo, “me ayuda a que vuelva y pueda vivir con el Pueblo de mi Führer!”. Pero el judío no calló aun su boca. Mi silencio y muy posiblemente la expresión feliz en mi cara, le desconcertó. “Debió pensar en los soldados británicos que perdieron su vida en esta tierra antes de dar a esta gente mantequilla y cigarrillos”.
“Señor Israel B.T.”, repliqué e hice hincapié en la palabra Israel que bajo el régimen nacional-socialista era oficialmente pronunciada delante de cada nombre judío, “soy casualmente medio inglesa y mi otra mitad es cuando menos europea. Usted no es ni británico (excepto por el abuso del lenguaje), ni europeo”. “¡Una condenada nazi eso es usted!”, me gritó ahora la judía tan alto como pudo, de modo que toda la gente angloparlante del vagón lo pudo escuchar.
Mi semblante resplandecía. “Esa es la mayor alabanza que se me ha dispensado en público desde que déjela India”, hubiera podido decir. Pero permanecí tranquila. Estábamos todavía en Alemania. No tenía ninguna finalidad excitar más allá a estos enfurecidos perros y causar inútiles escándalos. Necesitaba mi libertad para regresar —y empezar de nuevo.
La disputa se aplacó, como siempre sucede. Estaba otra vez sola, en pie junto a la ventanilla, dándome el viento en la cara. Hasta ese momento pude desempeñar mi misión. Hice una recapitulación sobre estas quince horas de rica experiencia durante las que había atravesado Alemania. Pensé en aquellos hombres hambrientos que vivían en las ruinas. Quinientos de ellos habían recibido mi mensaje. Cualquiera de ellos hubiera podido llevar fácilmente la octavilla a la policía y relatar que había sido arrojada del Expreso del Norte en marcha, y él (o ella) hubieran podido comprar con la recompensa suficientes mercancías de estraperlo para llenarse el estómago por un mes. El Expreso del Norte habría sido detenido y yo capturada.
|
|
84
Pero no, entre los quinientos alemanes que casualmente recibieron la octavilla en el trayecto de quinientas millas o más, no hubo un solo deseo de traicionar el símbolo sagrado de la cruz gamada —ni por dinero, ni por víveres, ni por leche para sus hijos. Admiro a este Pueblo y aun más a como lo hubiera podido hacer en el glorioso año de 1940. “El Pueblo de mi Führer”, pensé. “Quiero regresar por ti sea como fuere. Quisiera participar en tu martirio y combatir a tu lado en estos días lóbregos Esperar contigo al segundo despertar del Nacional-socialismo”.
* * *
Sin dificultad llegué a la frontera belga. El tren me condujo ahora hacia Ostende, hacia el mar.
Todavía estando en el pasillo canté un himno hindú en honor de Shiva, del Creador y Destructor —el mismo himno que había cantado hacía un año en Islandia, en las pendientes del ardiente Hekla cuando contemplaba de noche la majestad del volcán en plena erupción. A intervalos regulares contestó un poderoso tronido subterráneo a mi canción. Sentí como si el estruendo de la guerra desatada —la voz de la irresistible venganza futura que había evocado— me contestara. Esta vez procedente de las ruinas —entre las ruinas de todo el mundo— respondía el Pueblo que no me había traicionado; “¡algún día se alzará otra vez el Pueblo amado de Hitler!”, así me decía una voz.
Al atardecer de ese día, el 16 de junio de 1948, llegué de nuevo a Londres. Un par de semanas más tarde los Dioses colmaron mis deseos. Estaba otra vez en Alemania y habiendo llegado a la zona francesa con más de seis mil octavillas; esta vez estaban impresas y también eran más extensas que las que había escrito a mano. Mi nueva vida, o mejor, un nuevo periodo de la vida, que debió ser el punto culminante de mi existencia, había comenzado.
|
|

