|
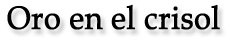
|
109
CAPÍTULO VI
LUGARES DEL INFIERNO
|
“Pondrán sus manos en vosotros, y os perseguirán y llevarán a las sinagogas y a las cárceles, y os harán comparecer ante los reyes y los príncipes a causa de mi nombre”.
|
La Biblia
(Lucas, capítulo 21, versículo 12)
|
“Todas las persecuciones al Movimiento y a sus jefes singulares, todas las calumnias y difamaciones, no fueron capaces de hacer nada”.
|
Adolf Hitler
(Mi Lucha, epílogo)
La despiadada persecución del Nacional-socialismo en la Alemania ocupada desde 1945 está caracterizada sobre todo por el odio con que se llevó a cabo —sin duda alguna mediante un odio contra nuestra filosofía de la vida, como también contra nosotros personalmente. Tal comportamiento aun cuando no totalmente nuevo, no había ocurrido al menos desde hacía siglos en disputas ideológicas.
Dentro de la historia general europea se narra mucha de la persecución a los primeros cristianos por las autoridades romanas; pues el mundo occidental es —o fue por mucho tiempo— cristiano. Aunque siempre las autoridades romanas podían haberlo hecho, no odiaron a los hombres y mujeres rebeldes que mandaban a la muerte en las arenas del circo. Antes bien los despreciaban y contemplaban como fanáticos extranjeros. No podían comprender porque la habitual confesión verbal a la divinidad del Emperador, representaba a sus ojos semejante crimen. Así sucedía cuando los torturaban para sacarles fuera alguna confesión o una acusación, y no por el mero
|
|
110
placer de utilizar el suplicio.
Los hombres de la Santa Inquisición no odiaban a los “herejes” que entregaban al “poder terrenal” para dejarlos quemarse en la estaca. Al contrario, los amaban a su rara, muy rara manera. Amaban su alma en nombre de Cristo y de la Santa Iglesia como era su deber. Mientras los cuerpos de los herejes ardían, estando con ello cerca de la muerte, los hombres de la Inquisición confiaban y rogaban por su conversión e iluminación.
Los furiosos reformadores de la Revolución francesa mataban a miles de sus adversarios después de una atropellada sesión de tribunal, o sin resolución judicial alguna, para torturarlos, lincharlos o humillarlos, sin ajetrearse por ello, exceptuando unos pocos casos excepcionales. Tampoco odiaban a sus adversarios. Sólo querían deshacerse de ellos.
Y nosotros —nacional-socialistas, nosotros, que somos acusados por todo el mundo de todos los crímenes posibles e imposibles, ahora que ya no estamos más en el poder— jamás odiamos a alguien en nuestros días gloriosos. Fuimos duros, sí; debíamos serlo. Pero nunca fuimos crueles, como siempre también desean divulgar los mentirosos. Matábamos cuando debíamos, pero con distanciamiento interior, lo más pronto y limpio posible. Jamás causábamos dolores si no era absolutamente necesario y con fundamentos legales. Entonces nunca lo contemplábamos como una necesidad grata.
Nuestros perseguidores nos han causado aflicciones innumerables veces, sin existir desde su punto de vista justificación alguna de convertirlo en una necesidad oficial. Nos han dejado morir de hambre, golpeado, torturado, nos han constreñido con sus bayonetas puntiagudas puestas delante, para sufrir las peores humillaciones posibles, por el mero regocijo de saber dos cosas: que sentimos el hambre, el dolor y las humillaciones, y que sufrimos nosotros, los Fuertes, los orgullosos —los odiados “nazis”—, por el simple placer de sabernos ahora en su poder, y saber que en lo sucesivo cada brutalidad contra nosotros puede ser llevada a cabo sin castigo. Puede ser que me hayan tratado un poco mejor —ya porque casualmente estaba
|
|
111
provista de un pasaporte británico-hindú, ya porque su vanidad democrática nos les permitía entender que fuese una profunda y apasionada nacional-socialista aun hoy mismo; o porque temiesen que podría declarar alguna cosa negativa cuando de nuevo estuviera libre. Por eso desearon de antemano armonizar amigablemente conmigo. Pero mis amigables y atentos guardianes, estad seguros que cualquier trato especial —con el que me queréis mostrar ahora vuestro favor y por el que presumiblemente debería estar agradecida— nunca me inducirá a olvidar el martirio de mis camaradas y de mis jefes a vuestras manos y las de vuestros aliados —y que por esto, la amargura y el rencor nunca disminuyen y jamás acallará mi llamamiento a la revancha.
# # #
¿Por qué está despierto este odio salvaje contra nosotros, sistemáticamente fomentado todos los años?. Por dos razones principales: Porque precisamente nos esforzamos en librar al mundo ario del judaísmo internacional, y porque sostenemos como arios y nacional-socialistas tener grandes deberes, una mayor responsabilidad y mayores derechos que otros seres humanos, ya pertenezcan estos ahora —y así por siempre— a razas inferiores, ya sean arios como nosotros, pero sin conciencia racial. Es esto lo que el mundo contempla como una ofensa personal y nunca nos perdonará. Puesto que este es un mundo dominado por los judíos, y al menos en Occidente para una gran parte, un mundo bastardo —gracias a una religión que nunca alzó su voz contra matrimonios malsanos por ser estos bendecidos por la Iglesia. El semi-judío, el cuarto-judío o el octavo-judío —el individuo que lleva en sí totalmente sangre judía, a menudo sin saberlo se sitúa irresistiblemente en el lado de los adversarios
|
|
112
del ario, por tanto contra nosotros. “La sangre es más recia que el agua” —sea como fuera en la mayoría de los casos.
Muchos arios de pura sangre luchan —por desgracia— contra nosotros y contra los intereses vitales de sus propias razas, debido a la visión antirracista y antinatural que adquirieron por la educación cristiana, democrática o marxista y por la prensa y literatura judías, y por lo que habían aprendido a tener como natural y recomendable. Desean en el fondo no ser crueles —los auténticos arios son crueles en contadas ocasiones— pero dan su voz al vocerío del judío y de la parte de la humanidad alineada con el judío. Dedican sus nobles cualidades innatas al servicio de las ideologías de la descomposición y ayudan así indirectamente a nuestros perseguidores. De vez en cuando también nos torturan y ofenden, a nosotros, sus hermanos de sangre y amigos naturales. ¡Deshonra sobre ellos!. No todos los ingleses y americanos que organizaron el bombardeo con fósforo contra Alemania y menos aun los pilotos que lo llevaron a cabo, eran medio o cuarto judíos, tampoco lo eran todos esos que pusieron en escena el espectáculo-mofa de Nürnberg, ni todos esos que atormentaron a nuestros desventurados muchachos SS o los hombres que clavaban las puntas de sus bayonetas en la carne de las mujeres nacional-socialistas prisioneras. Además estaban autorizados todos los rusos que cometieron tormentos similares sobre nosotros disculpándose con que eran medio mongoles. Pero todos habían sido instigados contra nosotros mediante un singular punto de vista, una enseñanza especial o una ideología particular de procedencia judía. El judío era y es todavía la raíz de ese indecible odio por el que nos han perseguido más de medio mundo antes y durante la guerra y más que nunca a partir de 1945 —desde entonces es lucrativo y asimismo está a la orden del día ser nuestro enemigo. Es el odio propio del judío. Por esto es tan amargo y atroz.
|
|
113
# # #
En la primavera de 1945 cuando el suelo alemán quedó inundado por todas partes de ejércitos incisivos, y ya antes cuando los alemanes percibían del todo que Alemania no podía oponer resistencia por más tiempo a la presión unida del este y el oeste, comenzó con todo su terror la persecución del Nacional-socialismo, y se fue extendiendo una larga serie de brutalidades de las que nadie llegó a saber nada.
Primero tomó la forma de una aparición general de brutalidades en masa —el embargo ilegal de la propiedad nacional-socialista, asesinatos y ataques de cólera— completada por diversas atrocidades individuales: soldados alemanes heridos y extenuados que no habían estado en la situación de abandonar a tiempo el maldito país (como una y otra vez ocurrió en Francia), fueron golpeados hasta la muerte; otros nacional-socialistas, alemanes o compañeros de lucha de otras nacionalidades eran despedazados o quemados vivos, como en Polonia y Checoslovaquia, en ambos países de Europa el odio y la barbarie contra nosotros fueron hasta incluso mayores que en Francia —¡qué efectiva es una conquista!—. Luego las persecuciones fueron oficialmente organizadas y respaldadas poco a poco por las autoridades militares hasta que finalmente fueron aprobadas legalmente, primero en las sesiones del tribunal de los pretendidos “criminales de guerra”, después de forma menos espectacular con el estatuto de ocupación.
He escrito ya en este y en otro de mis libros, que los tribunales-patraña fueron establecidos por los vencedores en la Alemania ocupada para condenar nacional-socialistas que anteriormente tuvieron una posición relevante dentro del país, o para tildar como “criminales de guerra” para ahorcarlos o encarcelarlos. No lo repetiré aquí cuan repugnante es ya solo pensar en la llamada “justicia”, la que mantenían esas gentes cuyo comportamiento propio durante y después de la guerra frente a Alemania les obligaría a callar si llevasen en sí algún vestigio de vergüenza. Gente que tolera y apoya la atrocidad en sus colonias1 y en su patria con hombres y
1 The Lightning and the Sun (El rayo y el sol), Cap. l.
|
|
114
animales1 como una cosa natural (debieron protegerse del terror chino, asirio y cartaginés en la antigüedad), pero que condena nuestras acciones de fuerza torpes y aficionadas. Un tercio de la población de Bengala —quince millones de personas— murió de inanición o quedó físicamente dañada para siempre debido un larguísimo tiempo de hambruna desde abril hasta diciembre de 1943, ya que todo el arroz fue requisado para abastecer a las tropas británicas y americanas que luchaban en Burma. Mi intención es marcar a fuego —copiado de la cobarde hipocresía por la que son calificados todos los pretendidos “procesos a criminales de guerra”— es la crueldad que predominó en todas las acciones desde la detención del acusado hasta el abandono su suerte final en la soga o en una celda.
Nunca he tenido el honor de encontrar a alguno de los once que el 15 de octubre de 1946 fueron condenados a muerte en Nürnberg. Sólo a través de otros he oído de los suplicios físicos y morales y las humillaciones diarias a las que debieron someterse hasta su muerte (diez fueron ahorcados; tres se quitaron la vida; siete están en prisión hasta la fecha. Sólo Hjalmar Schacht fue puesto en libertad).
Belgion Montgomery, un inglés y un “anti-nazi”, relata en su libro: “Grabschrift über Nürnberg”2 sobre el trato que uno de aquellos hombres debió sufrir en su prisión durante el juicio. Este trato fue lo suficientemente vergonzoso como para marcar a fuego a los vencedores de Alemania para siempre con la marca del deshonor. Julius Streicher, así lo llama en el relato, había solicitado un poco de agua para beber. Una serie de canallas entre sus guardianes —sin duda alguna, casi todos judíos— escupieron en una jofaina, al infortunado le abrieron violentamente la boca con un gancho y uno de ellos le vertió dentro el contenido, mientras los otros sujetaban todo lo bien que pudieron. Luego le escarnecieron aludiéndole de que en el caso de que la bebida no hubiese sido de su
1 Sobre un millón de inocentes animales son viviseccionados anualmente sólo en Gran Bretaña.
2 “Epitafio sobre Nürnberg”.
|
|
115
agrado podría beber el contenido del retrete.
Por mucho un judío pueda odiar por siempre al antiguo Gauleiter de Franconia y al editor de “Stürmers” —uno de los más grandes combatientes en la lucha contra el yugo judío— sin embargo nada puede justificar tal conducta. Nada puede explicarla sino un odio grosero y cobarde, típicamente judío. Un hombre pudiera desear matar a su raza enemiga. Pero de seguro Julius Streicher no derrochó piedad inútil alguna con los judíos. Solo un gusano miserable con una fantasía sucia y retorcida puede pensar en una venganza tal como esa.
Tal vez menos vulgar y sucio en sí, pero en esa trayectoria se encuentra la misma crueldad asquerosa que es la escena final del oscuro drama de nuestro tiempo: el ahorcamiento de los diez mártires. El verdugo vino volando aquí expresamente para ello desde América. Una puede imaginarse bien que clase de tipo humano debió ser: el mismo que esos pilotos americanos que en Inglaterra oí reír y burlarse en un tren acerca del “gran fuego” que habían provocado durante su vuelo sobre Alemania. Individuos que despreciaban el Nacional-socialismo sin saber porqué —ya que todo el mundo lo hacía en la estúpida América de Roosevelt— y que encontraban alegría en el tormento. Este hombre hizo su trabajo como sólo alguien como él lo hubiera podido llevar a cabo. Ahorcaba a sus víctimas tan lentamente como podía y las dejaba sufrir todo el tiempo posible. Cada ejecución duraba aproximadamente una media hora, y las fotos de los cuerpos sin vida de los mártires, que fueron publicadas en varias revistas inglesas y americanas, muestran una agonía insólita y dolorosa.
Con todo, lo reitero, no he estado en contacto con ninguna de las veintiuna personas durante o tras su condena —excepto tal vez con una, pero de una categoría tan excepcional que si contara sobre ella nadie me creería, excepto aquellos mismos que conocen algo de la grandeza de las fuerzas naturales, y que nombramos por error “sobrenaturales”. Pero por otro lado —gracias a los Dioses inmortales y a las autoridades de ocupación británicas— tuve el honor de hablar
|
|
116
con más de una de los pretendidas “criminales de guerra” que aquí en Werl, en Westfalia, mantuvieron prisioneras junto a mi. Junto a tantas evidentes desventajas que tiene la existencia en la prisión, también tiene algunas ventajas de las que para mi la mayor es sin duda la ocasión de conseguir información de primera mano sobre aquellos hechos (que si no, no hubiera podido conseguir en ninguna parte) que ya en sí muestran la mejor acusación contra nuestros perseguidores. Así pude ampliar mi conocimiento sobre el demasiado conocido asunto de la propaganda “anti-nazi”: Referente a los campos de concentración alemanes bajo nuestro régimen y —a ellos unidos en igual manera— sobre las demasiadas conocidas sesiones del tribunal contra los denominados “criminales de guerra”.
* * *
Belsen —por nombrar un ejemplo entre muchos— no era semejante lugar del espanto como de la lectura del promedio de las noticias poco formales se imagina. Eso conocía antes de que viniese por acá, y esto —aunque por aquel entonces no me hacía falta para persuadirme— me lo contó en 1946 el primer “anti-nazi” honrado que encontré en Francia; un francés que el mismo estuvo internado durante tres años en el desacreditado KZ. “Solo aquellos internados que se revelaban deliberadamente contra el orden del campo fueron”, así dijo, “rudamente reprendidos y puestos al orden. Los demás, la mayoría, fue tratada complacientemente”. Esto contribuye tanto más al buen prestigio de la plana mayor administradora, puesto que el número de personas que administraban el campo en comparación al número de internados era asombrosamente pequeño (sólo veinte mujeres eran responsables al menos durante las últimas semanas de la guerra, de la dirección de toda la sección femenina de Belsen con cerca de 30.000 internadas. Ya que tuvieron tanto que hacer se debiera disculparlas cuando a veces perdieron la paciencia).
|
|
117
Pero a primeros de abril de 1945 comenzó en Belsen el tiempo del hambre no sólo para los internados, sino también para la plana mayor administrativa; no por falta de hechos, negligencia o poruña demora culpable del reabastecimiento de alimentos, sino únicamente por las acciones de las naciones aliadas mismas —por los ininterrumpidos bombardeos de los aviones anglo-americanos que habían revuelto todo el servicio de transporte en Alemania, y especialmente todos los trenes de transporte con provisiones y recursos médicos para el campo que fueron destrozados en mil pedazos. La vanguardia de las tropas invasoras —en este caso los ingleses— encontraron el campo en estado de hambruna. En vez de reprenderse a sí mismos, a la RAF y a la guerra en general, cargaron en seguida todo el peso de la responsabilidad sobre la plana mayor administrativa. Fue tan fácil hacer eso. Los hombres y mujeres que administraban el campo eran todos naturalmente nacional-socialistas a carta cabal; todos los hombres de las SS. Qué oportunidad tan maravillosa de proceder con justicia con la torpe excusa de acabar con todos los tormentos insoportables, y entonces, o ahorcar a los “principales criminales de guerra” o en otro caso dejarlos consumirse por un número indeterminado de años en prisión de modo que el mundo nunca pudiese oír lo que ellos hubieran tenido que decir. Pero la verdad aparecerá más pronto o más tarde. Ni siquiera puede ser sofocada por largo tiempo sin que de súbito prorrumpa el día menos pensado en una explosión mortífera. Las gentes crédulas de todos los países ya han oído suficiente de horrores “nazis” —verdaderos o inventados—.
Los Dioses me han enviado acá para ser testigo y propagar al menos algunas noticias de primera mano. Aquí va, por cierto, este caso especial en torno a la acción de unos auténticos “anti-nazis”, británicos y judíos; los últimos estaban bajo vigilancia inglesa. Me estremezco cuando me acuerdo de la escena de terror que me describió la señora E. —uno de los principales personajes que fue condenado por el juez británico en aquel ignominioso “juicio-Belsen” a una larga pena de prisión—, la escena de la detención de la administración del campo de Belsen.
|
|
118
De veinticinco de las mujeres que primero abandonan el KZ con un hombre SS de la dirección del campo y que debieron ir hacia Neuengamme (cerca de Hamburgo), se les dijo pérfidamente por las autoridades militares aliadas que podrían regresar seguros a Belsen; y que además ocuparían allí otra vez su puesto y administrarían bajo control aliado del lugar. Volvieron confiadas viéndose de inmediato rodeadas por un montón de hombres con bayonetas caladas dando voces. De miedo y temor se agolparon una junto a otra cuando vieron como el círculo en torno a ellas se estrechaba sin cesar, puesto que llegaban de todas partes aproximándose cada vez más, hasta que las frías y afiladas puntas de acero las tocaron, cortaron y a algunas incluso las clavaron el acero afilado unos centímetros en la carne. Vieron el regocijo feo y malvado en las caras sonrientemente irónicas de los judíos y de los arios envilecidos que les acompañaban y les ayudaban en esta cobarde manera de obrar. Junto con los habituales soldados británicos, las autoridades militares aliadas llevaron camiones con israelitas furiosos con destino a Belsen como hacia cualquier otro lugar en el que habían sido detenidos prominentes nacional-socialistas, y siguieron llevando más. Estos partidarios desafortunados de Adolf Hitler fueron entregados precisamente a estos hombres fuentes de espuma e ira.
Desnudaron por completo a las mujeres, y expuestas no sólo a las exploraciones más desagradables y ofensivas en medio de aclamaciones ciertamente groseras y escarnecedoras, sino que además sin el menor pretexto fueron amenazadas o heridas a golpes de bayoneta, o eran arrastradas de los pelos y golpeadas en la cabeza y el cuerpo con la gruesa culata de los fusiles de la policía militar hasta que algunas de ellas cayeron al suelo sin conocimiento. Es innecesario decir que les fue quitado todo lo que poseían —enseres, joyas, dinero, libros, fotos familiares y otras propiedades— y no devuelto hasta el día de hoy (a la Sra. E. le fueron robados 12.000 marcos por las autoridades de ocupación británicas —todo el ahorro de unos años de trabajo duro y honrado). Las internadas de Belsen que desde en toces estaban libres, eran alimentadas con pan blanco, mantequilla,
|
|
119
carne, huevos y mermelada, hasta que la mitad de ellas casi reventó bajo la peor indigestión, y se les dio la mayoría de los objetos de valor que pertenecían a la administración alemana. Los nuevos amos de Alemania —judíos y no judíos— robaron el resto.
Las mujeres fueron luego hacinadas y encerradas en la habitación de los muertos del campo; pequeña, fría, oscura y con el suelo de piedra. No se les dio nada sobre lo que poder echarse y sólo consiguieron una manta para cada cuatro de ellas. La habitación no contenía nada más que un cubo vacio en un rincón y no tenía ventilación. El largo día parecía no tener final. No se llevó alimento ni agua a las prisioneras. A veces llegaba de fuera un grito agudo y débil, o un llanto fuerte —un grito de dolor distante o cercano— a sus oídos. Adivinaban más o menos lo que ocurría de un extremo al otro del campo. Fueron encerradas. Pero aun cuando no lo hubiesen sido, nada hubieran podido hacer sin embargo. Todo el lugar —mejor dicho: toda Alemania— estaba ahora en manos de los judíos y de sus cómplices cobardes. Nada se podía hacer excepto sufrir y esperar en silencio a que las camaradas fueran vengadas algún día.
Una larga noche en vela siguió a este día horrible, y amaneció una nueva mañana. Nadie vino aun para abrir la celda. Aun no se les llevó alimento y agua a las pobres y desamparadas mujeres. El día se arrastró del mismo modo: lento y terrible como el precedente. Se oyeron los mismos gritos de dolor. Algunas veces parecían a boca —jarro, para a veces, venir de lejos. Y la puerta aun permaneció cerrada. Todavía no había un pedazo de pan para comer, ni una gota de agua para beber o para lavarse. El cubo en el rincón ahora molestaba, y se encontraba inutilizado; toda la habitación estaba llena de su hedor.
La noche iba corriendo lentamente. El tercer día amaneció. Nadie vino aun para abrir la puerta, retirar el cubo y traer pan y agua, especialmente agua. Debilitadas por el hambre, con nudos en las gargantas, insomnes y siempre sucias —ya que ahora estaban sentadas y tendidas en su propia suciedad— las desamparadas mujeres se abandonaron a la desesperación. ¿Debían morir todas en esta horrible
|
|
120
habitación, en esta habitación del infierno?. ¡Quizás!. Se puede esperar sencillamente todo de los judíos que han llegado de nuevo al poder.
Pero los judíos y sus cómplices deseaban una venganza más prolongada, una venganza que debía durar años.
Una nueva noche se extendió poco a poco. Luego vino la mañana del cuarto día, y parte transcurrió lento. Por fin se abrió la puerta. Las mujeres recibieron algo de comida y agua. Pero solo por esto, ya que debían mantenerlas con vida para poder continuar su martirio.
* * *
Debido al estado de hambre que prevalecía desde la destrucción de los medios de transporte por los aliados mismos, como ya relaté, había muchos internados en un estado de salud desesperado ya incluso antes de que los invasores pusiesen los pies en el campo. La mayor parte de ellos murieron. Muchos otros más, que hubieran podido ser salvados si al principio hubiesen sido provistos poco a poco de un alimento ligero, gracias a la amabilidad absurda de sus “libertadores” murieron por un inesperado “atiborramiento”. Muchos cadáveres yacían por doquier sin mencionar los de los guardianes-SS, que las autoridades de la policía militar habían martirizado.
Las mujeres alemanas que apenas podían sostenerse sobre las piernas tras la cautividad de tres días —entre las que se encontraban algunas heridas por arma blanca— a punta de bayoneta debieron correr y enterrar los cadáveres de los que murieron durante todo el día y los siguientes.
De entre los cadáveres de los internados las mujeres reconocieron a cierto número de sus propios camaradas, los guardianes del campo, todos los cuales tenían heridas horribles y a algunos les habían
|
|
121
extraído las vi ceras. Ahora las mujeres comprendieron cada vez mejor los gritos de dolor y el llanto durante aquellos tres días. Además no fueron estas las últimas víctimas de la brutalidad de los invasores en el recinto del campo. La señora F. y la señora B., que habían vivido todo esto y que procuré describir justamente según sus relatos, fueron los verdaderos testigos oculares de ulteriores escenas de pesadilla. Vieron como vencían en pelea a algunos de los guardianes-SS supervivientes —siempre varios hombres de uniforme de la policía militar británica contra uno de aquellos. Vieron como derribaban a los camaradas sobre el suelo o la pila de cadáveres, les daban patadas en la cara, les hundían la cabeza con la gruesa culata de los fusiles, y les abrían el vientre con las bayonetas, extrayéndoles las tripas, mientras los mártires aun con vida aullaban de dolor. Los hombres de uniforme británico parecían gozar de este griterío y gemido de la muerte. ¿Pues quienes eran esos hombres que aun hace unos pocos días habían estado en el poder y ahora, mutilados, sin miembros, rotos en pedazos y burlados, gritaban en charcos de sangre?. “Nazis”. A los ojos de los medrosos judíos y de estos arios degenerados —traidores a su propia raza y una vergüenza para la humanidad— que ahora se batían desde el bando de los judíos, no era tormento suficientemente espantoso.
La señora E. no pudo contener las lágrimas cuando me refirió estas escenas de pavor que la han perseguido hasta el día de hoy —que ahora también me persiguen aunque yo misma no las haya visto. Me perseguirán a lo largo de toda mi vida.
Miré al cielo —al cielo eternamente azul que porta en sí el baile de las esferas— a la eterna imagen de las leyes sin piedad que fuerzan el efecto para obedecer a la causa. Del fondo de mi corazón —también con lágrimas en mis ojos— repetí la oración que dije en cuanto vi las ruinas de Alemania. Mi respuesta a todas estas crueldades que habían sido perpetradas contra esos y otros nacional-socialistas, contra mis camaradas, mis amigos, contra el único Pueblo que amo de esta humanidad actual, merecedora de aborrecimiento: “¡Véngalos fuerza irresistible que nunca cede. Madre de la destrucción, véngalos!”.
|
|
122
Después que las mujeres alemanas, bajo la vigilancia brutal de la policía militar, hubieron enterrado tantos cadáveres como pudieron, fueron devueltas a la habitación angosta —a la antigua habitación de los muertos— que utilizaban como una celda normal. El lugar apestaba. El cubo repleto estaba allí todavía. Hasta muchos días después no se permitió a las prisioneras vaciarle, devolverle a su sitio, y darles otro para la misma finalidad; continuaron sin recibir una gota de agua. No se pudieron lavar ellas ni sus enseres. Sus manos, que después de cada servicio diurno contraían el olor a muerto, podían, si lo deseaban, lavar sólo en su propia orina. Con esas manos debían comer.
Todo ser humano —todo animal, incluido el cerdo, sufriría en extremo si fuese obligado a vivir bajo semejantes condiciones. Pues todos los seres vivientes detestan el olor de la muerte incluso más que el de los excrementos.
Pero si se pondera en toda su significación que estas prisioneras eran alemanas y nacional-socialistas, es decir, mujeres que pertenecen a una de las naciones más limpias del mundo (en todos los sentidos y desde los tiempos de la antigua Grecia), cuya filosofía de la vida más que todas las demás en occidente, atribuye gran importancia a la pureza corporal, entonces se podrá comprender cuanto tormento debió haber sido semejante existencia.
Cuando finalmente todos los muertos fueron enterrados, se permitió a las prisioneras limpiar los servicios que eran usados por numerosos judíos, los nuevos amos del campo. Bajo la amenaza de las bayonetas se ordenó a las orgullosas mujeres nacional-socialistas quitar la suciedad con sus propias manos. Se había decidido ex profeso este trabajo para las mujeres, para hacerlas sentir una humillación aun más fuerte.
Sólo tras la conclusión de este trabajo pudieron limpiar su propia celda que había llegado a ser una letrina mientras tanto.
|
|
123
* * *
Tras todos estos inolvidables espantos y envilecimientos llegó por último la doma de las prisioneras —un ejemplo odioso de ignominia como en todos los demás procesos contra los llamados “criminales de guerra”.
De las 30.000 internadas eran judías cerca de la mitad. Entre estas fueron escogidas los “testigos” para el procesamiento; “testigos” que estaban dispuestas a jurar de todo para condenar a los odiados “nazis”; “testigos” que deseaban la condena de las mujeres nacional-socialistas no porque hubieran hecho esto o aquello, sino únicamente porque eran nacional-socialistas, y por esta razón eran odiadas. A los judíos que eran parientes o conocidos por las internadas también se les permitió entrar. Asimismo declararon mentiras bajo perjurios.
La señora K, la señora B. y la señora H. —las amistosas y cariñosas mujeres, personas a las que sencillamente se quería si se las conocía— fueron condenadas a una pena larga de prisión debido a “deliberados malos tratos” a las internadas. Una judía, a la que la señora E. había golpeado, y ello no sin fundamento ya que había sorprendido a la mujer durante un hurto, informó que la acusada se había acostumbrado a golpearla constantemente. Ni esta judía, como tampoco los otros “testigos” asistieron siquiera al juicio infame cuando tuvo lugar la vista oral. Todas las ex4nternadas habían viajado al extranjero en el avión de las autoridades aliadas mismas. Las acusadas fueron condenadas sólo por la declaración que las “testigos” habían realizado antes de su despegue. ¡Justicia democrática!.
La señora E. había estado de servicio en Belsen desde el 13.2.45 por tan sólo nueve semanas más o menos. Antes, ya desde el 35, había ayudado a las secciones femeninas en cuatro campos y había sido por algún tiempo la directora de un campo. Curiosamente no se oyó sobre ella y su comportamiento, ninguna clase de quejas frente a las internadas, ni siquiera de las judías. La señora B. jamás había pegado a nadie, y no obstante se difundió alrededor de su nombre la más escandalosa clase de propaganda “anti-nazi”; fue denominada de
|
|
124
“bestia rubia” y cosas por el estilo. ¡Por nada!. Porque había estado de activa competente en la administración de Belsen cuando el bombardeo aliado había cortado al instante todas las conexiones del lugar con el mundo exterior; por eso ella, como la señora B. y la señora H., era nacional-socialista —una verdadera y leal nacional-socialista. Repito: esto es la justicia democrática. Justicia judía; pues toda la acción judicial fue una exhibición judía. Incluso los intérpretes que tradujeron las respuestas de las procesadas del alemán al inglés (pues la vista era, como todas las demás, conducida en inglés) eran judíos. De parte de las acusadas ninguna entre las mujeres sabían, si es que acaso unas cuantas un poco inglés.
Ahora relato lo que oí de las mujeres sobre la desdichada Irma Grese que trabajaron junto a ella, vivieron con ella y conocieron personalmente; asimismo tampoco fue culpable en lo concerniente a los denominados “crímenes” que se le reprochaban por “malos tratos” a las internadas. Me fue descrita como “una bonita muchacha”. Estuvo como las otras en Belsen. Era como las otras, una nacional-socialista. Los judíos que la acusaron quizás la odiaban más porque era joven y guapa. Así lograron que fuera ahorcada, lo que también casi lograron con la señora E., como ella misma me contó.
Lo que puede ser dicho sobre los “crímenes de guerra” de las mujeres, de las que tengo el honor de conocer a algunas ahora, indudablemente también puede ser dicho de los hombres en número mucho mayor, pero de los que no puedo encontrar aquí ninguno. Cada “expediente de criminal de guerra”, desde el de Hermann Göring, desde el más noble carácter de nuestra moderna Europa, llegando al de cualquier sencillo hombre-SS que era acusado por brutalidad, señala un ejemplo escandaloso de infamia, odio e hipocresía de parte de las autoridades “anti-nazis”. Siempre el sufrimiento o ha sido inmerecidamente impuesto, o de lo contrario es completamente desproporcionado al propio hecho por el que es pensado el castigo —siendo mayor—, y se diferencia mucho de los castigos que fueron infligidos por los tribunales británicos para los delitos reales. Además contrasta vergonzosamente por la impunidad
|
|
125
absoluta con que se estima a todos los criminales de guerra reales, con tal que estos no sean por casualidad alemanes o nacional-socialistas. La señora E. fue condenada en 1945 por jueces británicos a 15 años de prisión porque en realidad había pegado a una ladrona. La señora B. y la señora H. fueron condenadas ambas por nada grave a 10 años. En 1943 un carnicero de Calcuta, de nombre Mahavir Kahar, fue condenado sólo a un mes de prisión también por los ingleses porque había desollado vivas a dos cabras. Pero cabras no son judíos, aunque también sientan dolor. El criminal era un intocable indio —todo menos un ario, y aun más, todo menos un nacional-socialista. Esos mismos ingleses y esos americanos, los “cruzados de Europa”, que por medio de bombas de fósforo dejaron quemarse de abajo arriba a miles de alemanes como teas vivientes en el asfalto hirviente, esos, lo digo, jamás estuvieron ante tribunal militar alguno. ¿Cómo pudieran estar también ellos?. Lucharon para entregar definitivamente el mundo —inclusive Inglaterra y América— en las manos de Israel.
* * *
No obstante, por numerosos que puedan ser los llamados “criminales de guerra”, sólo una pequeña parte del número total son alemanes que fueron condenados por nuestros enemigos al sufrimiento únicamente por el simple motivo de ser nacional-socialistas. Además a menudo alguien inventaba la más absurda acusación, para detener e interrogar a esos hombres y mujeres que caían bajo la “categoría I”, por muy tonta que aquella pudiera haber sido. Los prisioneros políticos más numerosos pertenecían a la “categoría II”, eran encarcelados incluso sólo con el pretexto de que habían desempeñado algún puesto de responsabilidad en la organización del Partido Nacionalsocialista. Todo aquel que hubiese ostentado un rango aún inferior en tiempos de Hitler —por ejemplo el de un sencillo Zellenleiter1— y suponiendo que hubiera demostrado empeño
1 Jefe de célula.
|
|
126
suficiente en el cumplimiento de sus deberes, podía obtener bajo esta categoría, el odio de algún judío y el de los no menos dignos de desprecio elementos traidores alemanes atraídos al lugar. Con frecuencia ni siquiera eso era necesario. Las autoridades militares de ocupación solían catalogar de “peligrosos” —es decir, prominentes— nacional-socialistas a todos los que pudieron atrapar un determinado sector.
Esta gente no ha sufrido menos por causa de la cruz gamada (cuando a veces incluso más) que los pretendidos “criminales de guerra” mismos. Muchos están todavía retenidos en KZ’s sin saber hasta el día de hoy si sus familias están aun vivas o muertas (Sé que las autoridades niegan este hecho. Sé que niegan hasta la existencia de KZ’s en la postguerra alemana. Pero casualmente he encontrado parientes y amigos de nacional-socialistas de los que desde su detención en 1945 o 1946 nunca más se ha oído algo —y no sólo en la zona rusa sino también en las otras tres. Cuando las autoridades me ocultan la verdad no encuentran fundamento alguno. Otros prisioneros políticos fueron liberados pero muchos de ellos en un estado tal que parece imposible puedan recobrar jamás su salud. He encontrado muchos así, que fueron marcados como mártires de la fe nacional-socialista para el resto de su vida. He tenido el honor de pasar algunos días en compañía de ellos, en medio de amigos. Su nombre es Friedrich Horn. Relataré algo de la impresión profunda que dejó en mí en uno de los siguientes capítulos. En este momento repasaré sólo la historia de los lugares del infierno en los que casi pasó tres años como prisionero de esos que nosotros odiamos. Lo que me impulsa a hablar de sus experiencias antes que de otros alemanes leales, es en primer lugar porque conozco personalmente al hombre, y también porque le contemplo como uno de los más nobles nacional-socialistas que me encontré nunca, lo que significa mucho.
Herr H. (Friedrich Horn murió el 12-12-49) desde 1932 había sido Ortsgruppenleiter1 en una ciudad de la actual zona francesa.
1 Guía de grupo local.
|
|
127
Fue detenido a finales de mayo de 1945 por los nuevos amos de Alemania —concretamente por los americanos— por ningún otro motivo que el de ser bien conocido como nacional-socialista auténtico. No había empleado su autoridad para infligir daño y no hallaron quejas contra él. En primer lugar fue llevado a Diez, y allí con otras treinta personas encerrado dos días y dos noches en una habitación pequeña, sin comida, sin bebida y sin el más mínimo aseo indispensable; sin suficiente sitio para sentarse, y no digamos para tumbarse. Todo el tiempo, los prisioneros estuvieron forzados a dormir muy apretados en posición erecta (cuando podían) y también así atendían sus otras necesidades naturales. Naturalmente no sabían por cuan largo tiempo debían consumirse en aquella habitación.
Sin embargo, tras cuarenta y ocho horas les dejaron salir y trasladaron en vagones para el ganado a Schwarzenborn, en Treysa, en la sierra Rothaar. Allí juntaron de nueve a diez mil nacional-socialistas en un KZ no sólo por su status dentro de la organización del Partido, sino también por su posición social, su familia, su rendimiento intelectual y profesional. El príncipe August-Wilhelm, príncipe de Prusia y el príncipe de Waldeck y muchos representantes de la vieja aristocracia alemana estaban aquí, y asimismo la masa de los prisioneros eran hombres poco corrientes (Her Horn mismo era un conocido buen arquitecto). Cerca de doscientas mujeres estuvieron también allí; algunas esperaban un niño que acabó por nacer durante su internamiento.
Los hombres ocuparon los locales que antaño habían sido utilizados como caballerizas por la caballería alemana. Cada tres hombres debían vivir día y noche en el lugar que originalmente había sido la cuadra para un caballo. Se instalaron sobre paja sin manta alguna y no recibieron jarras y palanganas individuales para su lavado diario, ni siquiera poseían una cañería con agua corriente (que hubieran podido utilizar sucesivamente), sino sólo una larga, estrecha y común pila de agua en la que se tenían que lavar cientos de ellos, todos en el mismo agua como el ganado. Estaban repartidos en quinientas cuadras sin conexión alguna entre ellas. Para el lavado
|
|
128
de cada grupo de quinientos, la pila se llenaba acaso hasta tres o cuatro veces de nuevo.
Recibieron una dieta sistemática pensada para originar la muerte por inanición; media ración de calducho acuoso, dos o tres galletas duras de 13 centímetros de largo y 1,3 centímetros de grueso, por día; luego —tras dos o tres meses aproximadamente— una rodaja de pan que no les era dada por los americanos (que administraban el campo), sino por la población alemana de la vecindad. El 5% de los internados murieron por hambre en los primeros catorce días. La proporción fue mayor con el tiempo. Herr H. —un hombre grande y fuerte, con fuerza vital ostensible— perdió 45 libras en el primer mes. De todos modos, los americanos decidieron dar a mediodía una taza de café y una rodaja de pan al desamparado prisionero.
Luego vinieron las navidades de 1945; tal vez la fiesta navideña más lamentable en toda la historia alemana. Los americanos, especialmente los judíos entre ellos, sabían lo que la antiquísima fiesta del solsticio de invierno —que ahora pasa fraudulentamente por el día convencional del nacimiento de Jesucristo— siempre significó y hoy todavía significa para los alemanes. Es por esto que hubiera sido un milagro si no hubieran repararon en ello: dar un trato especialmente cruel a los inquilinos de sus KZ. Y pensaron en ello de veras. En Nochebuena y Navidad la ración extra de los prisioneros consistió sólo en medio plato de calducho —esta vez sin galletas duras y pan— por no pensar en pastas, naranjas o alguna otra cosa extraordinaria. Un semi-plato de calducho acuoso e insípido y en caso contrario, nada, ni una palabra agradable de alguien, ni una línea amable de los miembros de la familia. Puesto que aun no se les permitió escribir y recibir cartas, ¡sus familias y amigos no sabían siquiera donde estaban!.
A los alemanes que estaban ocupados en la cocina les dio buen resultado guardar seis pasteles de sus propias raciones para los internados. El temor a los americanos era tan grande que el personal deservicio escondió estos pasteles en el aseo para no ser sorprendidos.
|
|
129
A finales de diciembre se supo que Herr H. había perdido 65 libras; ya no se sostenía sobre las piernas. Fue llevado al hospital que pertenecía al campo.
* * *
Pero no se debe pensar que la brutalidad americana apenas se limitó a mantener a los prisioneros con una inverosímil dieta de hambre y bajo las condiciones infernales que procuré escribir con exactitud tras los relatos del señor Horn. Se reflejó en todos los aspectos por los vencedores y “reformadores” de Alemania contra los odiados “nazis”. Encontró su expresión en la pena colectiva que impusieron sin motivo alguno sobre los alemanes —y con la impunidad de que los guardianes podían hacer con los prisioneros lo que quisiesen.
Herr H. me contó por ejemplo que todo el campo permaneció durante un día sin comida y agua, ya que una cámara fotográfica que pertenecía a un americano fue echada en falta. El objeto fue hallado al día siguiente en el bosillo de otro americano que la había robado. A pesar de todo los internados no recibieron en compensación comida extra de ninguna clase. Otra vez, un soldado de guardia americano que tenía su puesto en la proximidad donde los prisioneros cuidaban de ingerir su escaso alimento, tan sólo “por broma” y sin razón alguna disparó sobre uno de los alemanes que estaba tranquilo durante la comida. El hombre murió sobre el lugar. Era un hombre a carta cabal —me dijo Herr Horn— y padre de seis hijos. El guardián ni siquiera fue amonestado, menos aun castigado. Estas son las gentes que en Nürnberg interpretaron el papel de jueces; la gente que hoy por hoy junto con sus aliados persiguen en vida al Nacional-socialismo en nombre de una llamada “más alta humanidad” —¡estos hipócritas infames!.
|
|
130
En febrero de 1946 Herr Horn era enviado a otro KZ en Darmstadt. A pesar de que él y otros internados que llegaron con él todavía enfermos, debieron viajar en un vagón del ganado, sin calefacción y sin paja sobre la que se hubiesen podido acomodar. Tras su llegada los enfermos no fueron enviados en seguida al hospital, sino con los otros a las celdas.
Las celdas no contenían nada más que armaduras de cama y no tenían luz ni calefacción. Los colchones correspondientes a las camas habían sido arrojados afuera en la nieve y ahora estaban cubiertos de hielo. Fueron introducidos. El hielo se derretía despacio. Sobre estos colchones mojados y fríos se debieron instalar los hombres —también los enfermos—Junto al señor Horn estaban otros veinticinco en la misma celda.
Herr Horn estuvo encerrado dos días y dos noches en esta celda; luego fue llevado otra vez al hospital donde permaneció tres meses. Su cuerpo, que un día había sido tan fuerte como el hierro, estaba tan extenuado por el hambre y la dureza que su corazón apenas latía más. Hasta este día sufrió siempre entre desvanecimientos periódicos y un pulso (que yo misma sentí) muy bajo que apenas se podía creer. No existía ninguna esperanza para él, jamás podría recuperarse. Había perdido para siempre su salud.
Tal vez recuerden cuan frío fue el invierno del 46/47 en toda Europa y especialmente en el norte y el centro. En Darmstadt, donde estaban internados 40.000 prisioneros políticos, era la temperatura en las celdas de veinticinco grados bajo cero. Las celdas, lo reitero, no estaban caldeadas.
Darmstadt y Schwarzenborn de ningún modo eran poblaciones aisladas que en la Alemania ocupada merecieran la denominación de “campo de exterminio”. Hubo todavía otros —y aún hoy los hay— que son llevados con el mismo celo democrático. En un campo semejante en Hersfeld, los prisioneros políticos que fueron detenidos de inmediato tras la capitulación debieron dormir semanas enteras sobre el suelo desnudo sin un hogar, con buen tiempo y o bajo la lluvia y sin apenas alimento. Debían pasar por medio de una doble
|
|
131
fila de soldados, siendo golpeados por todos hasta que quedaban sin conocimiento —o muertos—. El campo 2288 que en 1945 era dirigido por los ingleses en las inmediaciones de Bruselas y tenía 40.000 prisioneros era del mismo género, tal y como me contó el propio oficial británico, Mr. R.1, que estuvo allí. Dachau, en otro tiempo bajo dominación nacional-socialista, un campo para hombres perturbados sexualmente y universalmente conocido por causa de los reiterados informes embusteros en la prensa y propaganda-literatura anti-nacional-socialista, fue ocupado por los aliados en 1945. Lo utilizaron en adelante como KZ. Con la diferencia de que los internos ya no eran hombres sexualmente anormales, sino nacional-socialistas, y por cierto, especialmente los que pertenecían a las Waffen-SS. Muchos de estos fueron enviados más tarde a Darmstadt, donde Herr Horn les encontró. Repitió en mi presencia algunas de las largas historias de terror que había oído de ellos y que otros de los inquilinos del campo de entonces, a los que más tarde tuve el honor de encontrar, me confirmaron.
Después que los aliados lo tomaron a su cargo, Dachau fue un lugar de tormento —no sólo por el hambre, el frío y la dureza de todo género, sino por los castigos corporales bien meditados, con todos sus horribles aparatos dispuestos para ello; un lugar del infierno en toda la extensión de la palabra. En aquel infierno los diablos eran los judíos, la mayoría malhechores políticos que con sus oscuras maqui —naciones habían entrado en conflicto con el régimen nacional-socialista y que sencillamente ahora estaban para llevar a cabo una venganza cobarde. Todos los hombres que debieron comparecer ante el tribunal aliado como “criminales de guerra” fueron señalados mediante la acusación de los judíos y expuestos a tormento sin prueba alguna de la veracidad de la incriminación vertida en su contra. Las torturas eran diferentes conforme al modo imaginativo, manera y fantasía que inventaban los judíos correspondientes. Muchas de las victimas en una fila eran obligadas a apoyarse contra la pared, los pies apartados aproximadamente un
1 Mr. R. fue relevado de su cargo. Había protestado y debió abandonar el campo.
|
|
132
metro de ella; entonces les golpeaban en las piernas tan fuerte como era posible, de modo que caían de bruces, echaban sangre y al mismo tiempo perdían sus dientes. A otros les arrancaron las uñas; o eran rodeados con una cadena que fijaban con un cordón largo y delgado a sus órganos genitales, o eran ahorcados en cualquier momento en la habitación. Los propios aliados lo consintieron. En su memorándum al ministro de la guerra americano Kenneth Royall, el juez americano E. Lewy van Roden comprobó que los hombres que comparecieron ante el tribunal militar americano en Dachau y que estaban incriminados con “crímenes de guerra”, habían sido sencillamente todos sometidos a torturas. Les propinaron patadas brutales, les sacaron los dientes, y rompieron sus mandíbulas. Fueron incomunicados, y martirizados con trozos de madera ardiente; seles dejó morir de hambre, se les amenazó con represalias contra sus familias y se les dio falsas esperanzas de excarcelación para lograr sacarles confesiones1.
Con ese fin, en Darmstadt y Schwarzenborn, los internos fueron condenados a menudo con el más pequeño pretexto a permanecer desnudos un mes entero en la gélida celda con sólo una colcha por la noche.
A tales tratos debieron someterse mis camaradas en los campos de concentración “anti-nazi” de la postguerra por parte de esos “cariñosos” judíos, con el pretexto aliado acerca de que todo el mundo estaba predispuesto a contemplarlos como a las inocentes y simpáticas víctimas de nuestro “monstruoso régimen”, a compadecerlos y defenderlos, pero a los que en realidad el mundo, ciego, debió obedecer —sin saberlo— durante todo el tiempo.
1 Esto apareció en la “Revista Reano-palatina” de un diario en Bad Kreuznach el 31.12.1948. Fue recogido en francés en “Revue de la Presse Rhénane et Allemande”, año 1, Nr. 1. que me fue facilitada amistosamente por las autoridades francesas en Coblenza.
|
|
133
* * *
Herr Horn, al que tengo que agradecer el relato arriba mencionado y todavía otros muchísimos más, fue puesto en libertad finalmente en diciembre de 1947 después que hubo pasado casi tres años en el “infierno”.
Es difícil decir cuántos otros miles de nacional-socialistas, que un día estuvieron sanos y en buena forma física como él, en estos y otros campos de exterminio fueron mutilados hasta llegar a ser una ruina humana. Tales campos se hallaban por doquier en la Alemania ocupada y también más lejos en el este, en las ignotas colonias penitenciarias de la Unión Soviética de las que nadie ha retornado. Es penoso decir cuántos miles han muerto. Es especialmente penoso esbozar un cuadro con los aspectos más variados, sombríos y sucios de la persecución del Nacional-socialismo: del martirio de los hombres-SS. Nada es aquí lo suficientemente tétrico como para ser cierto.
Ya en la Alemania ocupada, ya en Rusia o en otros países, siempre ha sido la élite excelente del poder nacional-socialista, las Waffen-SS, la que la mayoría de las veces ha sufrido, como también era de esperar.
Francia es uno de los países en los que los jóvenes hombres SS —fáciles de reconocer— fueron sometidos a las mayores durezas completamente conscientes; debieron permanecer tendidos semanas enteras sobre la tierra fría y húmeda; recibieron una dieta de hambre, fueron golpeados y torturados. Muchos eran enviados a campos de esclavitud en las colonias tropicales francesas o belgas1) para morir allí de agotamiento, mala alimentación, malos tratos y de enfermedades tropicales.
Encontré a un Herr H. que, tras su detención en 1945 por los franceses, era enviado con otros dieciocho mil prisioneros desde Marsella hacia Sidibel-Abbés, y desde esta plaza a través del desierto del Sahara hacia el Congo belga bajo la escolta de tropas auxiliares marroquís medio salvajes.
1 Una “atmósfera” exacta a la que pudieron vivir estos camaradas se visiona en: “Papillón” de Henri Charrier, novela sobre hechos verídicos al menos en su argumento principal (Nota del traductor).
|
|
134
Estos africanos dejados a solas con los prisioneros desarmados en la soledad abrasadora, convirtieron en pasatiempo dispararles con el más mínimo pretexto y también sin ninguno. Tal vez los franceses les habían enseñado a contemplar a los nacional-socialistas como los enemigos naturales de todos los pueblos de piel oscura —tal como la propaganda británica lo hizo con una gran multitud de ingenuos hindús. Esta información junto con el placer innato al asesinato indujo posiblemente a los negros a este modo de obrar. Muchos de los prisioneros que no murieron por este procedimiento, lo hicieron sobre el camino por fiebres malignas. No tenían medicinas, ni atención médica, ni el cuidado que tenían sus camaradas. En el Congo fueron retenidos en un campo bajo la vigilancia de tropas salvajes de norteafricanos y negros, debiendo trabajar como esclavos en las minas de plomo doce horas al día —desde la salida del sol hasta el ocaso— con agua hasta la cintura y casi sin alimentación. No podían escribir y recibir cartas; tampoco podían tener libros que les hubiesen podido ayudar a soñar con una vida menos fatigosa, sombría y desesperada en ese infierno en el que permanecieron durante tres años.
De estos dieciocho mil hombres que en el 45 se habían hecho a la mar desde Marsella, quedaron sólo cuatro mil ochocientos con vida, que en 1948 regresaron a la costa de Europa para ver una Alemania en ruinas. Acaso retornaban a la Patria para ver vengados a sus camaradas y a ellos mismos —¡ojalá todos los Dioses me pudieran oír y atender!—.
* * *
Sí, vengados —por centuplicado— no por agentes humanos, quienes también pueden ser los que algún día quieran sumergir para siempre a Europa y al mundo entero en ríos de sangre, sino por poderes invisibles y despiadados, todos cuyos agentes humanos son solo herramientas que han entrado en juego debido al terror que han traído nuestros enemigos sobre sí mismos cada vez que han herido
|
|
135
y ofendido a uno de los nuestros. Pues existe una justicia, una justicia inherente a la naturaleza de todas las cosas, una ley ineludible e ineluctable de la acción y reacción que mide cada castigo según la gravedad de la afrenta y según la importancia y valor de quien fue perpetrada en contra.
He viajado de este a oeste, y visitado una quincena de países; he pasado el mismo número de años de mi vida en el cercano Oriente y la India. Los más variados recuerdos de tierras lejanas y dispares que han quedado para siempre gravados vivamente en mi memoria, han dado a mi singular destino esa ventaja respecto a la mayoría del resto de nacional-socialistas. Lo digo de todo corazón: Nada conozco en el mundo moderno que sea tan hermoso como la juventud nacional-socialista. Nada. Hay por todas partes seres extraordinarios entre los arios también entre algunas razas no arias —en el Lejano Oriente—. Hay todavía en la India algunos pocos brahmanes genuinos que serían apropiados para representar lo mejor posible a nuestra humanidad ante los habitantes de otros planetas. Pero en ninguna parte se puede encontrar una colectividad de seres humanos que pueda ser comparada con la élite psíquica y moral de Alemania: grandes, fuertes y bellos, que exteriormente se asemejan a Baldur, al Luminoso, al mejor de los Dioses nórdicos: sinceros, formales, conscientes de sí mismos, valientes y cariñosos, amistosos a todas las criaturas, respetuosos frente a la naturaleza; Paganos en el más alto sentido de la palabra —uno por uno entregados en alma y corazón al Dios viviente de nuestro tiempo, Adolf Hitler, y entregados al perpetuo ideal de la perfección que Él encarna.
¿Qué sucede cuando la ola irresistible de la destrucción también nos inunda?. Si ello fuera un combate de fuerzas materiales, sería probablemente la ruina. Pero no es tal. Esto es, como ya dije, la fase moderna de la lucha eterna entre las fuerzas invisibles de la vida y de la luz, y de la misma manera las fuerzas invisibles de la muerte; entre la determinación del mundo por vivir, que se traduce en la voluntad de la élite natural para ambicionar y dominar, para vencer y para avanzar desde su puesto de predominio, y la viejísima enfermedad
|
|
136
del mundo —de la tendencia a la descomposición y disolución que se manifiesta en el querer de los parásitos, de los hombres débiles, de los Untermenschen1— de la múltiple escoria.
En todo esto, en la lucha más importante y verdadera ya hemos obtenido el triunfo. Por mucho que podamos parecer aniquilados, aparentemente tan impotentes y desesperanzados, ya hemos vencido en un plano invisible. Hemos preservado mas nuestro espíritu (no el preservado en la victoria; eso es fácil, lo pueden hacer todos los luchadores sin valor) en el verdadero abismo de la adversidad, de la humillación y de la angustia mortal, en el transcurso monótono de la vida en prisión —día a día, mes a mes, durante ya cuatro años, como la señora E. y los otros pretendidos “criminales de guerra” que no fueron ahorcados; o como Herr Horn en las celdas heladas del campo de exterminio “anti-nazi” (de los campos que realmente merecen este nombre), sin comida, o en las cámaras de tormento; o como Herr W. bajo el látigo de los negros en campos de trabajo para esclavos en el tórrido corazón de África; o como miles hasta hoy en medio de similares durezas en las minas de los Urales, en Siberia y en algún otro lugar que nadie sabe. Herr W. me dijo que a él y a los otros hombres-SS prisioneros no les estaba permitido tener libros en el campo. Y añadió: “Pero a pesar de todo conseguí guardarme esto”, y sacó un pequeño volumen de su bolsillo. Leí la cubierta: “Pensamientos escogidos de Friedrich Nietzsche”. Herr W. me dijo: “Algunas frases de oro del autor del libro ‘La voluntad de poder’, que son las que me han mantenido en pie todos estos años infernales”. “Sí, palabras de orgullo y de fuerza, no palabras de consuelo”, dije.
Cuando evoqué todo esto en mi memoria, lo que el joven hombre había padecido, fui dominada por un sentimiento de elevación religiosa —como ante el sol naciente, la victoria diaria de la luz sobre la oscuridad. Grité de júbilo en mi corazón a la victoria del pensamiento nacional-socialista, a la victoria de la sempiterna juventud, a la confirmación de ese poder de la élite natural del mundo que nada ni nadie podrá romper.
1 Subhombres.
|
|
137 – 138
Apéndice de la autora
Las veintiséis ayudantes-SS e inspectoras en Bergen-Belsen sabían que allí no hubo cámaras de gas y nunca las hubo. Aunque debieron declarar ante los ingleses armados (¿Judíos con uniforme inglés?) junto al micrófono que habían gaseado a miles de judíos.
Esto quise informar en mi libro en 1949; pero me fue prohibido por una camarada en Werl, una vigilante en Bergen-Belsen, porque temía que nunca serían puestas en libertad si este informe casualmente hubiese caído en manos enemigas.
|
|

