|
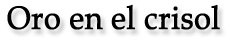
|
183
CAPÍTULO VIII
UNA MIRADA EN LA GUARIDA DEL ENEMIGO
|
“Toda imperfección es la señal visible de la decadencia interna a la que antes o después deber seguir y seguirá el derrumbamiento externo”.
|
Adolf Hitler
(Mi Lucha I, Capítulo X)
Uno de mis primeros contactos con los representantes de las potencias de ocupación en Alemania fue naturalmente en la frontera artificial que separa el territorio del Sarre de la zona francesa. Allí eché una pequeña ojeada sobre la cándida arrogancia con que hoy manda una de las naciones presuntuosas de Europa sobre una parte de la desventurada Alemania.
Atravesé la frontera cerca de Saarhölzbach el 11 de septiembre de 1948 sobre las nueve de la mañana. Era un día claro, soleado. Hice fila con los otros viajeros para el control de pasaportes e inspección de equipajes no sin un poco de miedo, pues tenía entre otras cosas, una maleta extremadamente pesada conmigo que entre los libros contenía seis mil octavillas nacional-socialistas, o para ser precisa seis mil hojas menos un par de docenas que ya había repartido en el territorio del Sarre. Yo misma las había escrito en Suecia y las había hecho imprimir en Inglaterra. Sería bueno para esta gente encontrar aquí ahora “esto”, pensé cuando un hombre me ayudaba a empujar la maleta directamente ante los funcionarios de aduanas. Estaba preparada para lo peor. Pero si el destino quería que algún día fuese hecha prisionera confiaba que fuera tras la distribución de todas las hojas y no antes. Por un instante me retiré con el pensamiento del entorno y pensé en nuestro amado Führer y en los Dioses invisibles que me habían ayudado hasta ahora a cumplir lo
|
|
184
mejor posible con nuestros ideales y les agradecí también que me hubiesen traído a Alemania. Si esa era su voluntad entonces me ayudarían también a cruzar libremente la frontera. Si no, en todo caso mostraría a nuestros enemigos que todavía hay nacional-socialistas merecedores de ese nombre y hasta entre arios no alemanes. Pensé en todos los que habían sufrido y muerto por nuestra causa. Jamás tendría también el honor de sufrir, de morir por ella?. Lo anhelaba; pero ahora todavía no, no antes de que hubiese distribuido mis hojas y pegado todos mis carteles. Cuando lo hubiera hecho entonces podría sufrir y morir.
Fue extraída de mi mundo interior mediante fuertes gritos. Era el funcionario de aduanas francés que había perdido su paciencia con un viajero alemán que estaba justamente delante de mi. Nunca podré llegar a saber porque aquel hombre se puso tan enfadado. Más siempre recordaré el timbre de su voz y la expresión de su cara. Escupió una serie de injurias en un mal alemán. Su cara estaba roja como un tomate y su boca torcida. Pero de ninguna manera parecía un oficial militar en un país conquistado. Antes parecía un robusto escolar terminado de crecer que intentaba asumir la representación del papel de un policía. El viajero alemán casi dos veces más grande que él le contempló tranquilo, interiormente con desprecio sin duda. Finalmente agotado el léxico de improperios en francés; empujó violentamente la valija diplomática abierta del viajero a lo largo de la mesa, le mostró la salida y gritó en francés con voz aguda: “¡Foutez-moi le camp!” (¡Desaparezca!). Ahora venía mi turno.
Hablé francés perfectamente puesto que había crecido en Francia. Entregué al oficial una carta de las autoridades francesas (“Bureau des Affaires Allemandes”) de Paris y le relaté que era la autora de varios libros sobre temas “históricos y filosóficos”, lo que es cierto, y que “había venido a Alemania a recoger las informaciones necesarias para escribir un libro sobre el país” —lo que en parte era verdadero— y “finalmente para pedir a las autoridades militares francesas y aliadas” que me facilitaran de manera amable cualquier
|
|
185
ayuda, en cuanto ello fuese posible.
Había recibido esta preciosa carta a través de una mujer francesa que una vez estuvo conmigo en la misma clase y que con el tiempo llegó a ser la mujer de uno de los más prominentes colaboradores del General De Gaulle y durante la guerra trabajó en Londres en el servicio de información “francés —libre”. Ella y su marido conocían a la autoridad que tenía el poder de extenderme un permiso militar para Alemania. La mujer no me había visto desde hacía casi treinta años y no me preguntó que opiniones tenía aún, que había hecho en la India durante la guerra. Se acordaba que incluso ya en mi infancia había sido una pagana a carta cabal y también habló sobre eso. Pero no se le ocurrió que una pagana consumada en el mundo moderno pudiera ser otra cosa que una nacional-socialista. El funcionario me miró y en resumidas cuentas nada me preguntó, así que ni siquiera pude mentir para conseguir cinco minutos después el inesperado certificado de buena conducta.
La cara del encolerizado funcionario de aduanas se apaciguó al instante.
“¿Así que usted conoce a Monsieur S., como usted dice?”.
“Sí, estuve muchos años antes con su mujer en la escuela juntas . . .”.
“Oh bien, en ese caso . . . está todo en orden. Dígame no obstante que tiene en este bolso”, dijo y señaló a una de mis bolsas de viaje.
“Un poco para comer; 3 kilos de azúcar y 5 kilos de café”.
“Esto es mucho más de lo que está permitido, sabe usted. Pero no importa ya que conoce a Monsieur S. ¿Y qué tiene allí dentro?”.
Ahí tenía todas mis alhajas en un recipiente metálico; hermosísimas cadenas de oro macizo, brazaletes y aretes de India. Tenía la intención de venderlas en Alemania para poder vivir allí y seguir mi actividad, o de lo contrario si hubiese entrado en una organización nacional-socialista clandestina íntegra, hubiera entregado allí el dinero para el mismo fin.
Pero las intenciones no se pueden ver . . . sin embargo los documentos. Pensé que era exactamente política el dirigir la atención del funcionario sobre ese recipiente. Tal vez entonces olvidaría
|
|
186
inspeccionar a fondo la pesada maleta. Por ese motivo abrí el joyero y mostré un poco el contenido. Llevaba mis aretes dorados con la cruz gamada bajo el chal que había liado sobre mi cabeza. Así no podría encontrarlos entre las joyas.
El funcionario admiró los insólitos adornos. En un minuto estuvieron todos los funcionarios de aduanas a mi alrededor tocando los objetos destellantes. “¡Debe ser un tesoro ya que usted está preocupada por él!”, dijo el oficial. “¿No tiene miedo a que le pueda ser robado?. ¡Hay tantos ladrones en este país muerto de hambre, sabe usted!”.
Desde el fondo de mi corazón pensé: “Ellos hubieran podido haberme engañado el 15. VI con el cambio de moneda y no lo hicieron”. Pero naturalmente nada dije. La policía entró y deseó ver las alhajas indias. “¡Dios mío, esto valdría una fortuna en Paris!”, dijo un policía. “¿Por qué guarda todo esto consigo?”.
“No conozco a nadie al que hubiera podido dejárselo”.
“¿Y qué opina de un banco?”.
“Pues”, dije sonriendo, “la verdad es que algunas veces pudiera llevar las cosas cuando visto mi ropa india”.
Los policías rieron, “Las mujeres son todas igual”, exclamó uno de ellos. El funcionario principal puso término a esta exhibición mientras me dijo que era libre y podía retirarme con las joyas a Alemania. La maleta llena de hojas peligrosas paso completamente desapercibida. Yo fui la que se la recordé al aduanero. Hizo un intento por levantarla.
“Que condenadamente pesada. ¿Qué tiene en ella?”. “Libros”.
“Los libros son realmente pesados. Ahora bien, ábrala por favor. No podemos dejarla continuar sin que la haya abierto”, dijo. Abrí la maleta con seguridad y tranquilidad absolutas. Ahora sabía que tendría éxito. Los hombres pensaban sólo en los tesoros indios. “¿Son todos en inglés?”, me preguntó. “Algunos son también en francés”, respondí y le mostré un volumen de poesías de Leconte de Lisle, uno o dos en alemán —una gramática, un diccionario, sencillos libros de cuentos— y algunos en griego.
|
|
187

Faraón Ekhnaton
|
|
188
Rió. “¡Griego, mi Dios! Esto es demasiado para mi”. Finalmente dijo las palabras que tanto deseaba oír, las palabras que me hacían posible continuar la feliz y peligrosa existencia en las zonas de la Alemania ocupada, de la que ya había tenido un anticipo en el territorio del Sarre. “Puede continuar”, dijo. De nuevo estaba sentada en el tren hacia Tréveris con mis joyas que ahora me ayudarían a vivir y moverme, con las hojas que había escrito con todo mi corazón para el Pueblo alemán.
Estaba sentada sola en un compartimento; en ese día fueron relativamente pocos viajeros durante el viaje —y el tren se desplazó por el valle del Sarre. Con la claridad del sol pude ver a ambos lados del rio serpenteante nada más que pastos verdes y colinas pobladas de bosques. El tren hizo un ruido espantoso cuando silbó en aquel lugar. Con la cabeza por la ventana contra el viento —como en mi primer viaje inolvidable por Alemania— esta vez a pesar de mi intrascendencia personal me sentí realmente como libertadora en Alemania; al menos como una precursora o como una señal de liberación futura. ¿No había ponderado todo lo que detentaba y todo lo era al servicio de los poderes que liberarían no sólo a mis camaradas alemanes, sino a las razas arias en un sentido más amplio, y al alma aria?. “Algún día”, pensé, “dentro de muchos, muchos años, recordaré esta vida que ahora comienza para mi y sentiré felicidad y orgullo de haber tenido también un sitio en el movimiento nacional-socialista clandestino durante aquellos días tan oscuros”.
Me sentí exaltada al pensar que los Dioses habían dado su consentimiento a mi modo de obrar. Cuando contemplé la encantadora tierra alemana que se extendía delante de mi, canté el himno de Horst-Wessel con una alegría de conquista parecida a la de 1940. El tren hacía demasiado ruido como para que se le hubiese podido escuchar en el compartimento más cercano.
Luego durante algún tiempo, fui de un lugar de nombre Wiltingen, donde había pasado algunos días, a Tréveris.
En la Alemania ocupada todo tren se compone de algunos vagones que están reservados sólo para las potencias de ocupación
|
|
189
—como indica un letrero fuera del tren— y también para toda persona con un pasaporte aliado, y de un número similar o menor de vagones diferentes en los que se permitía viajar a los alemanes. Los primeros, los vagones de las fuerzas de ocupación, son calientes y cómodos. Ahí viaja relativamente poca gente con pasaporte aliado, no están abarrotados. Ningún alemán puede utilizarlos. Esa es la orden de las autoridades militares. Los otros vagones —en los que pueden viajar gente con pasaporte aliado, naturalmente sólo si lo deseasen, pero en los que están obligados a viajar los alemanes, lo quieran o no, cuando en realidad viajan— ni están calientes ni confortables. Ni siquiera están —o estaban hasta hace poco— iluminados por la noche. Naturalmente, puesto que son pocos vagones, están siempre atestados. Por principio nunca utilizo los “vagones de las tropas de ocupación” como cualquiera puede imaginarse bien (nunca saqué provecho del privilegio que me pudiese haber otorgado mi pasaporte británico-hindú si no lo pudiera haber compartido por lo menos con algunos alemanes en virtud de mi persuasión). Pero aquel día ya se había dado la salida al tren cuando llegué al andén. No tenía alternativa. Subí al primer vagón que al llegar estaba delante de mi. Casualmente era un “vagón de las potencias de ocupación”. Sucedió que cerca de quince o veinte alemanes, que no podían saber que poseía un pasaporte británico-hindú, también subieron allí. Debieron sentir, no importa cómo, que no pertenecía al personal de las fuerzas de ocupación, cuando me vieron subir allí.
En la estación más próxima vino un oficial francés rojo de ira por la súbita excitación: “¿Qué hacen aquí?. Este es un vagón de las potencias de ocupación. ¡Aquí no es su sitio!”, gritó. “¡Sus documentos!. ¡Muestren sus documentos!”. La gente asustada se dispuso a mostrar sus papeles. Naturalmente ni uno tenía “pasaporte aliado”, aparte de mi. Pero eso no estaba escrito en mi cara. Estaba sentada en la esquina con mi equipaje en el costado (incluida mi pesada maleta llena de propaganda nacional-socialista), y sonreí un poco. Supongo que mi apenas visible sonrisa todavía enfureció más al mozo; entonces se
|
|
190
volvió hacia mi y tronó: “¡Y usted! ¡Sus documentos dije! ¿No lo ha oído? ¿Está sorda?”. Todo esto lo dijo en alemán con el más ostentoso acento francés.
“Le muestro mis documentos”, dije en perfecto francés. Mi pronunciación debió impresionar al hombre. “¿Pero usted no es francesa, verdad?”, gritó. “No tiene cara de eso”.
“He nacido en Francia”, dije, “eso es todo”.
Este simple comentario pareció ser la leña vertida sobre el fuego de su furor. Echaba chispas. “Fue y se casó con uno de estos sucios cerdos”, replicó ásperamente. “En ese caso no tiene derecho a estar aquí. ¡Largo con ellos!”.
“Lo siento mucho. Debe desengañarse, señor”, dije —y una ironía triunfante sonó en mi voz. “Mas el hombre que me dio su nombre es ‘sólo’ un Brahmán de la remota India”, y saqué mi pasaporte.
El francés contempló la cubierta y su cara cambió. Un pasaporte que había sido expedido en Calcuta en los días en que la India todavía era colonia británica —ello fue suficiente para refrenar a un encrespado oficial francés en la Alemania ocupada. “El país de mi Führer, ¿cuánto tiempo dominarán aun estas ratas sobre ti?”, pensé. El francés estaba suave como la miel. Ni siquiera abrió el pasaporte británico-hindú. La mirada sobre la tapa fue suficiente. “¡Todo en orden! ¡Todo en orden!”, dijo. “Naturalmente puede permanecer aquí. ¿Por qué no me lo dijo en seguida?”. “Quise mostrarle mi pasaporte”, respondí, “y estaba en la parte baja de mi bolso”. “¡Todo en orden, todo en orden! ¡No precisa bajar!”.
El tren fue más despacio cuando nos introdujimos en la estación más próxima. El francés olvidó de pronto que había sido abrumado justamente por el efecto que le produjo un pasaporte de una ex-colonia de uno de sus aliados. Solo recordaba que estaba allí para hacer sentir a los alemanes todo el peso posible de su inesperado e inmerecido poder. Se volvió a los otros viajeros. “¡Bajen!”, gritó, “¡bajen!”. Agarró a un hombre por el cuello de la chaqueta, abrió la puerta y de hecho le empujó antes de que el tren se hubiese detenido. Entonces —cuando el tren paró finalmente— hizo salir a empujones
|
|
191
a una media docena de mujeres que a su juicio no bajaban suficientemente de prisa. Con una patada empujó fuera el poquito equipaje que tenían consigo, y a un joven de unos doce o trece años también le propinó un puntapié. La mayor parte de los viajeros restantes se apresuró por la otra salida y bajó lo más rápido posible. El hombre alocado no podía estar en ambas puertas a la vez.
Fue entonces cuando le llamó el Oficial de Acceso de turno —que debió ver como estos viajeros habían subido en el “vagón de las potencias de ocupación”— y reprendió con horribles palabras injuriosas, amenazándole con destituirle por su negligencia. Quiso decir algo. El francés le interrumpió: “¡Basta, le digo!”. “¡Y fuera!”. Habló con él como si fuese un perro —o algo más vil aún. Habló con todos ellos y los trató como si fueran menos que perros. Gente ingenua, gente pacífica, ¡todos ellos juntos eran mucho menos agresivos que yo misma!. Estaba sentada invulnerable en mi esquina y pensé en la injusticia —y la ironía— después de esta escena de la que había sido testigo. “Sí, gente pacífica”, pensé, “ni uno de ellos viaja con seis mil hojas nacional-socialistas. Pero tampoco ninguno de ellos tiene un pasaporte británico-hindú”.
Cuando estuve sola con el francés fingí estar medio dormida de manera que no pudo hablarme. No me placía dirigirle la palabra, quería evitarle después de haberse comportado así frente a los alemanes. Pero llegamos a Tréveris y me dispuse junto a la salida. El empleado bajó también según parece. Se acordaba de que era una señora y que no era alemana; además de que no simpatizaba con los alemanes —él cuando menos lo pensó, y se equivocó como hace la mayoría de la gente mientras confunda la probabilidad media con la realidad individual y viva.
“¿Puedo llevar alguna cosa de su equipaje, señora?”, me preguntó cuando paró el tren en la estación principal de Tréveris.
“Es usted muy amable, señor”, respondí, “le estoy verdaderamente agradecida. De hecho tengo una maleta que es un poco pesada. Si usted quiere ser tan amable de traérmela lo vería como un gran favor”. Tomó la maleta y me acompañó con ella al andén. “¡Uh, pero que pesada es!”,
|
|
192
dijo. “¿Qué tiene dentro?. ¿Plomo?”. “Libros”. “¿Adónde va?. ¿Ala sala de espera?”. “A la consigna”. El funcionario francés fue a lo largo del andén de la estación central de Tréveris y pasó delante de los muros, que por las bombas de los aliados se habían convertido en un montón de ruinas, directo a la consigna del equipaje —el hombre que había visto y oído una media hora antes como había insultado y maltratado a los alemanes, la personificación viviente de lo que significa la palabra “ocupación” para la orgullosa Alemania. Iba delante y llevaba mi maleta que estaba atestada con propaganda nacional-socialista. Realmente esto valía la pena vivirlo.
“¡Gracias, señor, infinitas gracias!”, dije con una sonrisa al hombre que subyugó y maltrató al Pueblo de mi Führer; así llegamos a la consigna y me deshice de él para siempre.
* * *
El 9 de octubre visité a un francés de alto rango, Monsieur G., cuyas señas en Baden-Baden había conseguido por el funcionario parisino y que también había hecho expedir mi permiso de residencia. “Cuanto más se dedique uno a acciones políticas prohibidas, razón de más para permanecer uno en relaciones amistosas con las autoridades oficiales”, dijo una vez mi hombre sabio al poco del comienzo de la guerra. Recordé este consejo. Por ese motivo no había venido a discutir, menos aún a desafiar públicamente, sino a oír y juzgar en silencio —lo más distante que fuera posible.
Este hombre estaba en Alemania desde 1945 y antes había estado en activo en la resistencia francesa. Yo había venido hacía poco más de un mes a este país y durante toda la guerra, no, ya muchos años antes de la guerra había vivido en la India, oficialmente ya no “aunada” a los intereses europeos, y exteriormente “desinteresada” ya de ellos. Bajo estas circunstancias fue fácil para mi interpretar el papel de la ignorante en la búsqueda de ilustración. Sabía
|
|
193
que si escondía mis sentimientos naturales por el Nacional-socialismo con suficiente dominio de mi misma, también en todo lo que el francés pudiera decir, mi acción sería bien vista; pues halagaría la vanidad del hombre —en primer lugar como francés, en segundo lugar como alto oficial de la sección de información en la Alemania ocupada—.
Monsieur G., que nada sabía de mi excepto lo que se encontraba en la carta del “servicio para asuntos alemanes” (que naturalmente le mostré), me recibió con gran amabilidad. Me planteó algunas preguntas sobre el plan de mi libro sobre Alemania. “Si la he comprendido bien”, me dijo después de un rato, “le interesa más el Pueblo alemán —el alma alemana— que los aspectos políticos y económicos de la cuestión alemana”.
“Sin duda los intereses económicos sólo pueden llegar hasta el segundo o tercer puesto, en cambio los éticos y raciales al primero”, contesté. Súbitamente me quedó claro que había citado “Mi Lucha” sin quererlo (Parte I, Capítulo X). Pero el señor G., que no conocía el libro de memoria, que como muchos miles de notorios “anti-nazi” posiblemente incluso jamás lo había leído, no se fijó que estas no eran mis palabras.
“Pero los alemanes no son realmente de una raza”, respondió. “Sólo nos querían hacer creer que lo eran, y sin embargo fracasaron. En cuanto a la ética, asila ha robado el Nacional-socialismo a los pocos que la poseían. No puede figurarse que influencia desmesurada tuvo esta ética en ellos. Ha destruido en ellos el sentido por la humanidad. Tratamos de educarlos. Pero es difícil, muy difícil”. Mi natural respuesta hubiera sido: “¡Confió que eso jamás sea posible!”. Pero no había venido para discutir sino a ver a uno de nuestros perseguidores, como es él realmente; como son todos. Representé esta vez mi papel. “Pero”, dije para ver que respondía el hombre, “muchos alemanes son cristianos, y no se puede ser cristiano y nacional-socialista. De todos modos yo que he estudiado lógica con el profesor Goblot en Lyon, no puedo entender como eso pudiera ser posible”.
“No lo puede entender; y yo tampoco lo puedo entender”, contestó el señor G. “Pero los alemanes lo pueden según parece. Su lógica e s diferente
|
|
194
a la de otros pueblos. Usted todavía no la conoce. Naturalmente ellos la encuentran toda encantadora. 1m es a simple vista. Pero espere hasta conocerla, hispen hasta que conozca a los nacional-socialistas, si es suficientemente inteligente par a descubrirlos; pues ninguno le revelará si él o ella es nacional-socialista”.
“¿No ha descubierto entre todos los alemanes, también entre los nacional-socialistas, cualidades dignas de alabanza?”, pregunté. “Son laboriosos, limpios, valientes; después de todo uno debe reconocerlo. ¿Y” —añadí— “debiera hablar sobre ello?. ¿Son rasgos de uso general?. ¿O me llamó la atención ya que estoy aquí tan sólo desde hace unos pocos días, o, porque como vengo de la India, donde tan a menudo lo contrario me causaba una penosa impresión?. Parecen amables para ser animales. ¿Le puedo relatar un suceso que pude observaren un pueblo en el territorio del Sarre?”. “Por favor”.
“Pues bien, de pie esperaba a un autobús hacia otro lugar. En la proximidad vi a un hombre que intentaba llevar un caballo con carruaje por un movedizo terreno arenoso al camino principal. El caballo hacia todo lo posible por sacar el carruaje. Pero no tuvo éxito. Era demasiado difícil. El hombre lo acarició. No le golpeó. El animal lo intentó de nuevo, una segunda vez sin éxito. En la India —¿por qué hablo del Lejano Oriente?; en la Europa del sur— el conductor habría perdido la paciencia y empegado a asestar latigazos y patadas al animal. Este hombre no lo hizo. Descargó cerca de una tercera parte de la tierra con la que había llenado el carro; acarició otra vez al caballo y le tocó el pescuezo. El animal dio un tirón y avanzó con el carro. No podría decir cuál era la afiliación política de este hombre, si después de todo tenía alguna. Pero era un alemán. He vivido muchos otros ejemplos parecidos de amabilidad a los animales desde que vine acá. Solo en Inglaterra y en el norte de Europa he observado lo mismo. Allí la gente son de la misma raza —es quizá ello una explicación”.
“En cuanto a eso”, dijo el señor G., “estoy completamente de acuerdo con usted. Son cariñosos con los animales y los nacional-socialistas más que los demás. Fueron instruido s para ser así bajo el régimen de Hitler. Fueron exhortados a am arto da criatura viva; flores, árboles, todo en la naturaleza, siendo al mismo tiempo animados a ser despiadados frente a sus adversarios
|
|
195
políticos. Sabe usted”, hizo una pausa y agregó, “¿qué tenían hermosos parterres en ese mundialmente famoso lugar de horror llamado “Buchenwald”?, ¿qué colgaban casitas de madera en los árboles en los que los pájaros podían encontrar alimento y protección contra el viento terriblemente frío en el invierno?. ¡Ello junto a sus cámaras de gas y crematorios!. Eso es la lógica-nazi”.
No dije nada. Pues lo único que podía pensar como respuesta sobre este comentario era: “Le agradezco señor su información sobre los parterres y las protecciones para pájaros en Buchenwald. Siento mucho no poder felicitar al administrador de Buchenwald”, pero si lo hubiese dicho hubiera concluido con mi “incógnito”.
Monsieur G. prosiguió: “Digo la lógica-nazi, pues es una lógica propia pero una lógica que es un rompecabezas para nosotros, que toda la gente decente no comprende. Es la lógica de una nación en la que, como ya dije, ha sido destruida toda significación por los derechos humanos; una lógica terrible (Une logique effroyable1, fueron las palabras exactas de Monsieur G.). El faro espiritual de todo este Pueblo estaba alimentado por un principio dominador, a saber: por el de que todo debe quedar subordinado a la victoria del Nacional-socialismo. Aplastaron todo antagonismo. Pero por otro lado, se aprovecharon hasta del último de sus adversarios. No fue suficiente con mandarles trabajar en los KZ hasta el rendimiento extremo. Los utilizaron incluso aun cuando estuvieran muertos. Hicieron jabón de su grasa, fuertes cordeles del pelo de las mujeres, pantallas de su piel. Nada podía ser desperdiciado. Esta misma gente ponía el grito en el cielo en referencia a las crueldades contra los animales. Estas mismas gentes dispusieron como ilegal el uso de trampas, ordenaron que hasta los cerdos sólo debían ser sacrificados con una finalidad de alimento, si se les mataba con una pistola automática en un segundo. ¿Puede entender semejante lógica?. Estoy seguro que nuestros pocos nacional-socialistas franceses no les hubieran seguido hasta el final si hubieran presenciado eso. Pero los alemanes se comportaron así porque en el fondo el alma alemana está compuesta de contradicciones y contrastes. Muéstrelo en su libro y ofrezca la verdad”.
1 Una lógica terrible.
|
|
196
“No soy alemana”, pensé, “pero no obstante, es esta lógica absoluta que a este individuo tanto asusta, también la mía; ha sido la mía a lo largo de toda mi vida. Vara mi son mucho más dignos de ser amados los inocentes animales que los adversarios humanos. ¡Sin duda alguna!. ¿Se cree este francés que provoca mi simpatía por esos que nos combatieron y engañaron, por el simple motivo de que tienen dos piernas y sin rabo?. ¡No hay temor!. El individuo no me conoce”. Eso pensé. Pero naturalmente no lo dije. Tan bien como pude permanecí inexpresiva y preparé mi respuesta.
Sabía que la mitad de las acusaciones contra nosotros (de las que Monsieur G. me había manifestado algunas pocas) eran injustificadas. Pero si realmente se hubiesen basado todas en hechos, en ese caso tampoco me hubieran puesto nerviosa. Sin duda no podía comprender —y no puedo— porqué tantos contemplan como un crimen el necesitar cabellos y piel de los hombres muertos. En mi opinión uno puede alterarse acerca de eso sólo por motivos puramente sentimentales sobre todo si se trata del propio amigo, no del adversario; no por gente que aspira a destruir todo lo que una misma ama. Todo esto de alzarse contra un régimen que por otra parte había hecho tanto no sólo por los animales, como añadió Monsieur G., sino también por los mejores de los hombres vivos, me parece desatinado, loco y tanto más escandaloso, puesto que en estos países en los que la propaganda anti-nazi fue la más eficaz, animales inocentes han sufrido innumerables horrores que fueron promovidos hasta en tiempos de paz, en vez del peligroso ser humano, presuponiendo que fueran cometidos en nombre de un real y pretendido interés por la “humanidad”. No quise discutir sobre la verdad o falsedad de nuestro procedimiento, como lo veía Monsieur G, pues sabía que solo eso pudiera haber levantado sus sospechas. Pero sentí que no podía pasar por alto silenciosamente sobre este despropósito, estas contradicciones —pues verdaderamente lo son algunas— y señalé circunspecta: “¿No son los contrastes y las contradicciones señales típicas de la naturales humana?”.
Quise decir aun más pero Monsieur G. me interrumpió con vehemencia. “Eso puede ser, desde luego. Pero ningún pueblo civilizado ha
|
|
197
cometido jamás tales atrocidades como esos nazis”, exclamó, “¡por lo menos no en nuestro tiempo —y no en Europa!”.
“Los hombres llevan a cabo la vivisección bajo la protección de la ley en casi todos los pretendidos países civilizados del mundo, en Europa, en cualquier parte e incluso en nuestra época cometen muchas peores atrocidades”, dije y con ello arriesgué a ser descubierta. No estoy hecha para una carrera diplomática y no pude soportar más tiempo esta conversación.
“Pero se trata de animales”, replicó Monsieur G.; “diferenciamos entre ellos y el ser humano. ¿Usted no lo hace?”.
“No soy cristiana”, respondí, “y amo toda vida que sea hermosa”. No añadí, “y hago una distinción —y a decir verdad una muy grande— entre los seres humanos, entre todos aquellos que amo, odio y otros”. Pensé que ya había hablado demasiado y me reproché interiormente carecer de adaptabilidad. Pero Monsieur G. no pareció notarlo o desconfiar sobre el origen de mi respuesta.
“Tampoco soy cristiano”, dijo, “pero creo en la humanidad. ¡Y sé que usted también lo hace en el fondo de su corazón!”.
* * *
Ya he relatado algunas de las discusiones llenas de fantasía que a mi juicio expuso Monsieur G. para justificar la política de explotación de los aliados en la Alemania ocupada. Pertenecen a la serie de las más notables mentiras que jamás he oído. Pero Monsieur G., ese amable señor que cree en la “humanidad”, me dijo otra cosa; otra cosa que permanecerá largo tiempo viva y anclada en mi corazón. Habló de uno de los miles desconocidos que murieron por la idea nacional-socialista, de uno que él había conocido por un par de horas al menos, y sin duda en cuyo asesinato había jugado un papel decisivo, a mi juicio.
|
|
198
Habló de las contradicciones en el alma alemana —su tema predilecto. Me contó que en 1945 encontró a unos alemanes que a su juicio habían mostrado poca dignidad en la derrota. “Pero”, añadió, “en la guerra, mientras estuve en la resistencia, vi morir a algunos de ellos; todos cien por cien nacional-socialistas. Simplemente debí admirarlos. Nunca he visto a alguien con tal dominio de sien la tribulación, además con tal calma e impavidez a la vista de la muerte”.
Sentí como me corría sobre la espalda y por todo el cuerpo un escalofrío. Contuve el aliento y escuché. Esta era la historia de uno mis propios camaradas, de aquellos que como yo tanto aman a Hitler y que tuvieron el honor de morir por él, honor que yo nunca he tenido. Me lo relataba uno de nuestros perseguidores como testigo ocular, cuando no . . . como algo aun peor, . . . sin saber quién era yo.
“Sí”, prosiguió Monsieur G. absorto en sus pensamientos sin notar cuan emocionada estaba, “sí, fue a uno de entre todos ellos al que nunca podré olvidar; un muchacho de dieciocho años, un muchacho sencillo, pero un muchacho al que debimos apreciar nosotros hombres duros del ‘maquis’ (maquis significa textualmente un bosque compacto y desordenadamente entremezclado, de Córcega, en el que buscaban protección los hombres que eran perseguidos por la policía. Durante la guerra 1939-1945 fue el nombre de guerra del movimiento clandestino francés anti-nazi). Le capturamos en Francia, no importa dónde. Debía ser ajusticiado al día siguiente. De una gran estatura, particularmente un bello tipo de alemán, el mejor ejemplar de la Hitlerjugend que se pueda figurar. Me hubiera lamentado por él si no hubiera conocido quien era. Pero lo sabía. No hubiera estado completamente seguro si mi larga conversación con él durante la noche no me hubiera convencido más que suficiente de que era nacional-socialista de cabo a rabo. Se había comportado tal como todos, despiadado, sin el más pequeño miramiento a la vida humana. Pero creía en todo lo que hacía. Sabía que debería morir en el plazo de pocas horas. A pesar de ello, me explicó durante la noche toda su filosofía con el rigor y la dicha de una fe absoluta, y pensé por ello que tal vez lo que había dicho algún día lo recordaría y pensaría que tenía razón.
|
|
199
Usted conoce la filosofía y no necesito hablar sobre ella. Además creía en aquello en que creen todos ellos desde el fondo de su corazón: en la superioridad predestinada por Dios del ario y en la misión divina de su nación, en el papel profético de Hitler en la historia del mundo. Había belleza y grandeva en lo que dijo aun cuando se trataba sólo de una concepción equivocada; pues él era hermoso desde todo punto de vista. Bello y fuerte; absolutamente íntegro y completamente impávido.
Fue pasado por las armas a la mañana siguiente. Nunca he visto a nadie tan feliz como a este joven cuando fue al lugar de ejecución. Rehusó que se le atara o le vendara los ojos: se mantuvo en pie por propia iniciativa en el poste, levantó su brazo derecho en ¡apostura ritual y murió con la voz triunfal: ¡Heil Hitler!”.
“¿Fue usted mismo, fue usted él que lo mató?. Apostaría lo que quisiera a que usted lo hizo —¡Es usted un cerdo, un diablo!”. Estas fueron las únicas palabras que tendría que haber dicho —no, tendría que haber chillado— si no hubiera sabido que destruiría toda posibilidad de trabajar por la idea nacional-socialista si hubiese hablado así con Monsieur G.. Pero como lo sabía, nada dije. Por los muchos miles de desconocidos, en aras del amor al Único, por el cual había venido, no tenía derecho a ser precipitada. Sin embargo estaba conmovida hasta en lo más profundo. Cada palabra del francés me había alcanzado como un corte de cuchillo. Detestaba ahora a esta persona; pues sentí que sin duda había estado más cerca de esta muerte que un mero testigo ocular. Amaba al guapo, recto y joven intrépido nacional-socialista como si hubiese sido mi hijo. Estaba orgullosa de él y al mismo tiempo afligida como se está con una pérdida irreparable. Esos grandes ojos azules pensativos que miraron abiertos a la cara de los hombres que le mataron sin un asomo de odio o temor, jamás debieron volver a ver el sol.
Retuve las lágrimas que amenazaban llenar mis ojos y pregunté a Monsieur G.: “¿Me podría indicar el nombre del joven alemán, en qué año fue fusilado y dónde exactamente?”.
El francés pareció un poco sorprendido. “¿Por qué desea saber esos pormenores?”, dijo. “Le conté sólo este suceso para exponer metafóricamente
|
|
200
aquello queja antes procuré explicarle, a saber, el contraste del alma alemana”.
“Eso es precisamente”, respondí. “Desearía reflejarlo en mi libro ya que es tan elocuente. Desearía preguntarle si puedo indicar su nombre . . . en relación con este acontecimiento y al que denomina la ‘lógica horrorosa’. ¿No me podría decir al menos quién fusiló al joven?”.
“Oh, me puede citar tantas veces como quiera en atención a la ‘lógica horrorosa’, pero no en relación con eso. No, por favor, de ninguna manera. Fueron tiempos muy trágicos entonces y . . . pienso que es mejor si mi nombre no aparece. Lo siento mucho”, contestó Monsieur G., “pero no puedo responder a su última pregunta. Además no entiendo en qué medida pudiera interesarle todo esto”.
Cada vez estaba más convencida de ello, de que él mismo recordaba el día, o que en todo caso, él era uno de esos que lo recordaban. Me puse en pie y me despedí del francés mientras fingía faltar a una cita si no me iba en seguida.
Pero el pensamiento en este joven héroe me perseguía. Me imaginé como me contaba todo desde el otro lado de la puerta de la eternidad: “¿Por qué está tan afligida por mi causa?. ¿No morí justamente por la muerte por la que me envidia?. ¿No soy feliz de estar para siempre del lado de Leo Schlageter y Horst Wessel?”. Recordé que era 9 de octubre de 1948, justamente 41 años después del nacimiento de Horst Wessel.
Evoqué en mi corazón esas dos líneas de la canción inmortal: “¡Camaradas, muertos por el frente rojo y la reacción, marchan en espíritu en nuestras filas!”.
* * *
Me encontré aun algunos otros tipos de las fuerzas aliadas en la Alemania ocupada: unos pocos franceses más en Baden-Baden y en Coblenza y un par de británicos, antes y durante la vista de mi causa. Los franceses —que no sabían quién era— eran representantes típicos de la opinión pública francesa como Monsieur G., o si no demócratas
|
|
201
poco conscientes pero igualmente mediocres, gente que le traía sin cuidado lo que pasaba en el mundo mientras sus mujeres e hijos estuviesen bien de salud, consiguiesen carne suficiente cada día y una vez a la semana pudieran contemplar una sesión de cine. Estos sólo odian la guerra porque traería alboroto a su vida insignificante y también porque es un juego peligroso por añadidura. Estaban contra el Nacional-socialismo sólo porque se les había informado que él había sido el motivo de la guerra. Efectivamente, no se interesan por ningún ‘-ismo’. Se preocupan por ellos mismos y se sienten molestos en presencia de un hombre que pugne por algo superior. Gente semejante se porta siempre así.
Los británicos con los que entré en contacto —oficiales de la inteligencia militar, policías, uno o dos miembros de la plana mayor de la administración de la prisión y el personal de policía femenino bajo cuya custodia me encontraba en cada uno de mis viajes entre Werl y Düsseldorf— conocían perfectamente quien era yo, y por esa razón pude hablarles con franqueza. Hacía a todos la misma pregunta: “Ustedes mantienen que nos combatieron durante seis año s para hacer del mundo un lugar seguro para la libre manifestación de la opinión del individuo; ‘libertad de conciencia’ lo denominan. Ustedes nos combatieron —como sostienen— porque nos resistimos a su opinión cuan do precisamente reconocen que la ley debe expresar la voluntad, a través de la propaganda libre, de la mayoría convencida de los individuos. ¿Por qué pues nos niegan ahora el derecho a difundir nuestra opinión, el derecho a confesarnos nosotros mismos como nacional-socialistas?. ¿Por qué nos persiguen?”.
La respuesta está concretada en una carta de E. I. Watkins al director del “Observer” y fue publicada en ese periódico el 27.II.49: “Experiencias con el Nacional-socialismo y el comunismo nos deberían haber enseñado que la tolerancia, si no se quiere poner en evidencia, debe tener un límite. No podemos tolerar la ‘peligrosa intolerancia’” (esta carta al director tiene el título: Religión de Cromwell).
El inteligente francés (sobre cuya conversación informé al principio del capítulo VII) confiesa que el “negocio”, que supone tanto como un saqueo, es en definitiva el móvil real de toda su horrible
|
|
202
política en Alemania. Sin duda los británicos reconocerían lo mismo si tuvieran el valor moral y la honradez intelectual para hacerlo. Pero los más valientes y sinceros de entre ellos son o locos desligados de la prensa y la radio, o nacional-socialistas (en esos casos extraños en los que son casualmente inteligentes) ex-internados de Brixton o de la “isla de Man” bajo el “18-B”, que no se encuentran en la Alemania actual. Los inteligentes no son en general ni valientes ni sinceros. Son remilgosos de nacimiento y difíciles de contentar, y si la cobardía moral e hipocresía pudieran ser cultivadas, entonces toda su educación contribuiría a dar un lugar de preferencia a estos vicios en su acondicionamiento psicológico. Nunca apelarán a una espada, ni siquiera cuando se encuentren debajo. Se han acostumbrado de tal suerte a una serie de falsos valores, a “moderación y buenos modales” por falsedad, que creen en sus propias mentiras. Esto es en parte el secreto de sus éxitos diplomáticos en la guerra y en la paz. Esto es también el secreto de su influencia sobre la opinión de una masa-media cobarde. Moderación; buenos modales; tolerancia hacia cualquiera excepto con el “incipiente peligroso” intolerante —hacia los que prefieren el sano poder de la diplomacia, excepto con los que desprecian la diplomacia incluso cuando son forzados a utilizarla. La media cobarde halla placer en tal actitud y por esto sienten afecto los británicos.
Los ingleses —y los americanos con los que no he entrado en contacto, pero como se me dijo, aun más que los británicos dan gran importancia a la desnazificación— no han venido acá para saquear. No nos persiguen porque sepan que la Alemania libre y racialmente consciente en nuestras manos no necesitaría más que un par de años para levantarse de nuevo en el campo económico, como también en la dirección del mundo ario. Oh no, no aspiran para sí a la dirección material en el mundo, esos tolerantes, humanitarios, pacíficos ingleses y americanos demócratas —así mantienen ellos. Nos persiguen por fundamentos filosóficos ya que estamos dispuestos a imponer con autoridad nuestra escala de valores— lo que supone la negación absoluta de la suya —en tanto que como hombres viejos, enfermos
|
|
203
y decadentes quieren imponer nada más que normas cuyo objetivo sea la vida sin valor y las diversiones ridículas para proteger a una cada vez más uniformemente simiesca y naciente mayoría de hombres, como también garantizar para siempre las ganancias de los “honestos” capitalistas; de los “nobles” capitalistas con sus ideales cristianos de amor al prójimo y su temor profundamente arraigado ante verdades eternas en palabras nuevas y llenas de vida.
Como se presume a simple vista, existe sin duda una unión muy impresionante entre la codicia económica y el miedo de nuestros enemigos por un lado y su adversión “filosófica” contra el Nacional-socialismo por el otro. Pero no es tal vez la simple unión causal con la que se cuenta. La objeción “filosófica” de los demócratas contra nuestra ideología y su supuesto horror ante nuestros métodos (como ante los de los comunistas, que como ya dije antes también son hombres serios), son quizás no tanto una disculpa por su política de pillaje como que la insaciable codicia material que hay detrás de su política es una consecuencia de toda una mentalidad del occidente decadente, que está personificada en la democracia. Dicho de otro modo, los demócratas desean mano libre para explotar el mundo y odian a todos los posibles competidores porque no tienen nada más noble, nada más digno de ser amado —por lo que vivir— que sus propios bolsillos. Y son “tolerantes” no por una compresión generosa a todas luces (pues en un caso así también nos tolerarían), sino por una indiferencia frente a todo lo que no amenace la apreciada seguridad —sin duda la seguridad material— de su vida insignificante; la misma se considera como la seguridad moral, como la agradable impresión que todo está en orden con la firme tradición judeo-cristiana de la degenerada Europa.
Hablan de nosotros y los comunistas e introducen a nuestras dos filosofías en el mismo saco, por muy contrarias que sean en el fondo y tan completamente opuestas en sus fines. Están hipnotizados por un mismo hecho, que nosotros y nuestros más amargos enemigos sabemos lo que queremos, creemos y predicamos; que los dos estamos dispuestos a utilizar cualquier método oportuno, todo
|
|
204
recurso que guie al triunfo, que nosotros y los comunistas somos intolerantes en igual manera.
Todas las “Weltanschauung” vivientes1 son del mismo modo intolerantes. El cristianismo lo fue cuando estaba todavía vivo. La religión griega no lo fue en su ceñido aspecto ritual desde muy antiguo —así se dice. Pero si esto debió ser cierto, la “Weltanschauung” realmente racista y nacional existente en el fondo del culto público —la edición helenística de nuestra extensa filosofía aria se traduce en las orgullosas palabras: “Pas men Ellen, Barbaros” (Todo el que no es heleno, es un salvaje) —no pudo haber sido más radical e intolerante. Como justamente dijo nuestro Führer: “La grandeza de toda organización poderosa como encarnación de una idea sobre el mundo, estriba en el fanatismo religioso e intolerancia con que esa organización, convencida íntimamente de la verdad de su causa, se impone segura sobre otras corrientes de opinión” (Adolf Hitler: Mi Lucha I, capítulo XII). Pero los demócratas son viejos y enfermos, cansados y decadentes, como ya dije. En el fondo de su corazón temen a toda la gente que como nosotros portan la señal evidente de la juventud: la intolerancia, la cual es precisamente una señal de la juventud. Nos envidian por estas creencias, por esta devoción que nos colma, que antaño también colmó a los primeros cristianos, sus precursores, y saben que esta situación jamás puede ser alcanzada otra vez. Nos temen y nos odian porque somos jóvenes, porque somos la personificación de la vitalidad aria, la sempiterna juventud de la raza. Pues saben también como cualquier otro, que la juventud ocupará el lugar de la caduca senectud; que los vivos deben ocupar el sitio de los moribundos y los muertos.
1 Salvo el Budismo, cuya meta exclusiva es librar al hombre de las ataduras del tiempo.
|
|
205
* * *
La actitud de algunos pocos que encontré en la Alemania ocupada, gente francesa y británica, contra nosotros y nuestra actitud de la vida es esencialmente la misma que la de la mayoría de los defensores de la oposición al “nazi” que se encuentra en Francia e Inglaterra; solamente que, quizás, un poco más cínicos —o también más hipócritas en el caso de los inteligentes; y posiblemente algo más tontos en el caso de la masa-media; pues no se permanece al servicio de los aliados en este país subyugado si no se es descaradamente egoísta, cínico, falso o irremediablemente tonto de nacimiento. Cualquier persona que no posea uno o dos de estos “atributos” —o los tres— ha de estar asqueada por el modo de obrar de los aliados y ha de renunciar a él o deberá hacerlo forzosamente en un corto espacio de tiempo.
Normalmente no discuto con “anti-nazis” si puedo evitarlo. Solo espero el momento y la ocasión para acallar con autoridad su charloteo. Sin embargo, a pesar de los pocos con los que entré en relación debido a la política u otras veces por causa de fuerza mayor —defensores útiles de las tropas británicas y americanas en la India durante la guerra, funcionarios útiles dentro y fuera de Alemania después de la guerra, y por último, pero no menos importante, gente que se hicieron cargo de mi interrogatorio antes y durante la vista de la causa— me confirmaron completamente la impresión que ya mucho antes tenía de ellos por medio de la propaganda panfletista democrática: esos supuestos precursores de la “humanidad” y del “escrúpulo” no tienen en realidad ninguna filosofía. Su tenaz enemistad en contra nuestra; su odio ciego contra todo por lo que abogamos; también su pretendido temor ante nuestros métodos intransigentes, todo nace de las mismas fuentes: miedo y envidia amarga —es la envidia del lisiado espiritual (o corporal) ante nuestra presencia, saludables paganos, en cuyo mundo, él, como sabe, no tendría sitio; la envidia del producto hastiado y lamentable de la decadencia ante la contemplación de la sublime juventud de la raza, en cuyo corazón, a pesar del infortunio material, todavía vive en la confianza y el amor que puede hacer prodigios; la envidia de
|
|
206
los hombres débiles, de los cobardes que andan con cautela para no ser radicales, de los sensibles para hacer frente a los hechos, de los endebles para andar más de la mitad del camino del recobrado enaltecimiento a la vista de los que, con las inmortales palabras de Hitler: “¡El futuro o la ruina!” —como grito de guerra—, se han lanzado con salto formidable en la lucha por la supervivencia de la humanidad aria; esa envidia y . . . el terror de la muerte inminente.
Estos no son nuestros enemigos decisivos. Tanto como nos odian, también así desean perseguirnos; el verdadero, el definitivo desenlace no se encuentra entre nosotros y ellos, tampoco está entre ellos y sus “caballeros aliados” de ayer, los comunistas. H último punto de controversia está entre nosotros y los comunistas. Pues para no ser debilitados, únicamente ellos se declaran partidarios de los principios democráticos, y libres de la excesiva superficialidad de los demócratas occidentales (superficialidad debida a esa manía por la moderación y los buenos modales, por esa malsana admiración por las imperfecciones). Su Weltanschauung es la mayor antagónica posible a la nuestra; pues es una “Weltanschauung”, en la que no se “rumorea” alrededor de la política únicamente, en la que cada contrariedad se toma en serio poniéndose a prueba la propia comodidad física y no se admite una relajación moral e intelectual. El comunismo es democracia, no, es cristianismo —ese antiguo lazo eficaz del omnipresente judío contra el mundo ario— llevado a los límites de su lógica deducción (la actitud del estado comunista con las iglesias cristianas como organizaciones temporales, en manera alguna disminuye la importancia de este hecho filosófico). El comunismo es algo más que la falsa quimera de los arios perezosos y decadentes bajo el influjo del pensamiento judío. Se trata de la brutal colisión física de una parte enorme del variado mundo no ario que se encuentra unido por un odio agresivo en contra nuestra, naturalmente los mejores, y contra la expresión externa de nuestra legítima conciencia de superioridad: contra el orgullo racial.
El crimen imperdonable de los demócratas está en haber intensificado el odio con que nos combatieron sólo por sus vanos objetivos. ¡Que sufran —y no mueran— por ese crimen!.
|
|

