|
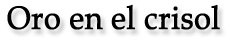
|
245
CAPÍTULO X
VENGANZA DIVINA
|
|
“Figure-toi Pyrrhus, les jeux éticelants,
Entrant à la lueur de nos palais brûlants,
Sur tous mes frères morts se faisant un passage,
Et de sang tout couvert, échauffant le carnage.
Songe aux cris des vainqueurs; songe aux cris des mourants,
Dans la flamme étouffés, sous le fer exbirants”.
|
Racine (Andromaque, Act III)1
|
“Lo que siguió fueron días espantosos y noches aún peores —sabía que todo estaba perdido. Esperar conseguir la clemencia del enemigo, a lo sumo podía ser sólo cosa de locos o bien de mentirosos y criminales. En esas noches creció el odio en mí, el odio contra los causantes de este desastre”.
|
Adolf Hitler
(Mi Lucha I, capítulo VII)
Fue en Bonn, en el Rin, apenas algo más de una semana antes de mi captura.
Fui a un Café para beber una taza de café caliente y sobretodo con el motivo de buscar un rincón relativamente tranquilo en el que pudiese permanecer sentada y escribir en paz, mientras me lo permitiera el propietario del local. Allí entré tomé contacto con un camarada que era totalmente distinto a la mayoría que había encontrado hasta entonces en Alemania o en cualquier otra parte —de una fuerza humana elemental tal que junto a su indumentaria daba miedo— el típico personaje de las cervecerías “recalcitrante”.
1 “Imagínate a Pirro con sus ojos centellantes,
entrando al resplandor de nuestros palacios en llamas,
abriéndose camino sobre nuestros hermanos muertos,
y cubierto de sangre alentando la carnicería.
Piensa en los gritos de los vencedores, en los de los moribundos,
que se ahogan en las llamas, que expiran su vida bajo la espada”.
Racine (Andrómaca, acto III)
|
|
|
|
246
Estaba sentado con otro hombre junto a una mesa y bebía. Debí pasar cerca de él y pude observarle fácilmente. Parecía como un guerrero de Arminio que estaba vestido con mono de trabajo moderno y usado. Cabeza y hombros eran los de uno uro de los bosques germánicos de tiempos ancestrales. En sus pálidos ojos gris azulados que brillaban bajo las cejas espesas, en la frente ancha, en su cara rubicunda y rechoncha, en la barbilla poderosa que estaba medio escondida por una salvaje barba rubia, se encontraban la energía y la voluntad, y sin duda el ensimismamiento. Pero no la voluntad y el ensimismamiento de un hombre, de un individuo, no, sino más bien de una gran multitud que acababa de despertar al conocimiento, de una muchedumbre imponente, primitiva, silenciosa e imbatible, de la cual él era sólo un portavoz.
El otro hombre que tenía rasgos más regulares pero una cara menos expresiva, mejor vestido y no tan impetuoso —no tan “bárbaro”— parecía junto a él un ser corriente de nuestro actual mundo moribundo. En este hombre inclemente parecía vivir el ánima del antiguo bosque Hercynian y la de las felices fábricas alemanas en los días de la resurrección, “de las antiguas y de las nuevas”, pensé; “Esta es la Alemania que nunca pereció”.
Hubiese hablado con mucho gusto con él. Pero naturalmente no lo hice. Me senté tan cerca en su mesa como pude, en vez de tomar asiento en el rincón. Pedí un café, saqué mis cosas y empezé a garabatear en torno al comienzo de un nuevo párrafo. Fue el hombre él que me abordó, como si su instito se lo hubiera ordenado.
“¿Escribe sus deberes escolares, señora?”, me gritó por encima de las cabezas de media docena de clientes, al cabo de un rato. Alcé la vista y sonreí.
“Soy lo bastante adulta como para hacer deberes escolares, ¿verdad?”, dije bromeando.
“Entonces deben ser cartas de amor”, replicó el hombre. Reí esta vez a carcajadas.
“¡Dios mío, no!”, dije, “nunca escribo cartas de amor. Se trata sólo
|
|
247
de un libro”.
“¡Oh, oh, un libro! ¿Qué libro?”.
Sin dejarme tiempo para una respuesta preguntó otra vez: “¿Le molesta si pasamos al otro lado y nos sentamos con usted en la mesa?”.
“Claro que no, sean bienvenidos”.
Así se levantaron los dos hombres, tomaron su cerveza y se sentaron junto a mi. Cuando venían pude ver que él que había hablado conmigo era tan grande como había supuesto. Más una de sus piernas estaba paralítica. El uro estaba herido. Era para mi algo desgarrador ver que aquel cuerpo fuerte y formidable estaba quebrado.
“¿Qué, bebe con nosotros? ¿Un vaso de cerveza?”, dijo el hombre cuando él y su amigo se sentaron.
“Gracias, con mucho gusto”.
“Y ahora”, continuó, “cuéntenos de que libro se trata”.
“Se trata de la Alemania actual”, respondí.
Al instante cambió la expresión en la cara rubicunda, robusta y toscamente tallada. En los ojos del hombre percibí una seriedad que antes no había estado presente.
“¿Estuvo aquí en la bella época antes de la guerra?”, me preguntó.
“Por desgracia no. Deseé haber estado aquí”, dije. “Pero no estuve”.
“Si nunca ha visto aquellos grandes días entonces no puede entender la diferencia con hoy. Y no puede escribir sobre la Alemania actual”.
Pensé que el hombre tenía verdaderamente razón. Una vez más me dolió el corazón por un sentimiento de inexpiable culpa cuando me acordé de repente de aquellos grandes días que no había vivido. Otra vez me habían clavado el cuchillo en la vieja herida. Sí, ¿por qué había venido tan tarde?.
Contemplé triste al hombre y dije: “Es cierto que en aquella época no estuve aquí. Ni he visto los soberbios días anuales del Partido, ni los desfiles de la Juventud Hitleriana en las calles; ni he oído la propia voz del Führer al Pueblo alemán (excepto en la radio). En todos esos años estuve alejada a diez mil kilómetros, en la India. Pero he estudiado el Movimiento tanto como se puede desde la lejanía. También tuve amplias noticias directas de aquí; la
|
|
248
mayoría de la gente ho ha tenido una suerte así. Mi m árido fue el propietario y editor de la única revista nacional-socialista en la India, ‘El Nuevo Mercurio’, una publicación bisemanal que cada alemán en el país debía abonar por orden del consulado alemán en Calcuta. La revista ya fue prohibida en 1937 (podía decir esto sin traicionar mis propios secretos o los de cualquier otro)”.
El hombre me contemplaba con llamativo creciente interés. Sus ojos centellaban.
“Oh, oh”, dijo su compañero, “¿has oído eso?. ¡Por Dios, es mucho para escuchar!”.
Entonces se volvió hacia mi antes de que el otro hubiese tenido tiempo de expresar una palabra más y dijo: “Naturalmente en ese caso la cosa parece distinta. No es uno de esos extranjeros que nos vienen acá, bien para utilizarnos, bien para compadecernos —¡al diablo con ellos!. Aun que no tuvo la alegría de haber estado aquí en los grandes días, sabe la verdad”.
“¡Pienso que sí!”
“¿Escribe en ese (su) libro la verdad?”
“Espero que sí”
“Y cuál es la impresión general de Alemania tal como la ve hoy? ¿Nos aprecia?”
“Les admiro”, respondí con convencimiento natural. “Les admiro —a los auténticos alemanes fieles, quiero decir— incluso más de lo que lo hice en los gloriosos años cuarenta; e incluso más que en 1942 cuando esperaba poder saludar a su ejército en Delhi, tras una marcha victoriosa a través de Rusia”.
La cara del hombre se iluminó con una agradable sonrisa.
“Tiene razón”, dijo, “toda la razón. Somos buenos hombres trabajando duro, honrados, amables y pacíficos. Nunca quisimos esta guerra. Son esos cerdos del otro lado los que nos la impusieron. Usted lo sabe, ¿verdad?. También habríamos ganado. Pues si bien amamos la paz combatimos decididos cuando nos vemos obligados. Habríamos ganado si no hubiera habido traidores”.
“Lo sé. El Führer ofreció tres veces a Inglaterra una paz honrosa y con ello su colaboración para edificar un a Europa pro pera. Y tres veces Inglaterra
|
|
249
rehusó —y obedeció a sus maestros, los judíos. Lo sé, no es su culpa. Y . . . ¿puedo hablar aún más sinceramente? ¿No tendrá su amigo a este respecto nada que objetar?”, dije e hice alusión al otro hombre que estaba sentado en nuestra mesa.
“¿Él?. Claro que no. Es un antiguo camarada. Está completamente segura con nosotros”. Confiaba en que así sería. Nunca se sabe. Pero hablé.
“Sencillamente, no puedo acostumbrarme al panorama de las ruinas”, dije. “Siempre donde voy me gritan en contra la historia de los mártires de la gran nación, los cuales habrían detenido el ocaso de las razas más avanzadas y habrían salvado a todo el mundo. Y cuanto más pienso en ello, tanto más odio a esos que dentro y fuera de Alemania han trabajado para traer la desgracia sobre nosotros”.
“¿Se refiere a los judíos?”.
“Sin duda, los judíos. Pero aun más a esos arios que creyeron las mentiras judías o que se aliaron con los poderes del judaísmo internacional por motivos viles e interesados; a todos aquellos que dentro y fuera de Alemania traicionaron al Nacional-socialismo o lo combatieron abiertamente”.
“¿A quién más de todos esos?”.
“A los traidores de los que usted misma habló hace unos instantes; a esos que aunque alemanes de pura sangre han trabajado en secreto contra el Führer durante esta guerra y que ahora suben su tono gracias a la protección del ‘conquistador’”.
“¡Bien! ¡Así se dice!. Sí, serán los canallas los que deban pasar los primeros cuando llegue el día del ajuste de cuentas”.
“Espero ese día”.
“¡Yo también!. Y no sólo yo —¡millones!”.
Los ojos del hombre se pusieron severos de repente, y vi en ellos un destello salvaje que me era agradable. “Por fin”, pensé, “aquí no hay alguien con el cual precise no enojarme para moderar mi estilo. Aquí hay uno que me seguirá hasta el final, uno al que no asustaría la visión del barbarismo profundamente cimentado en mi —esa lenta huella agonizante de los no arios inmemoriales, que antes de los griegos y romanos tuvieron su
|
|
250
apogeo en las costas del mar interior; un habitante del norte que una vez enojado, rivalizaría con Ímpetu cruento con ese europeo del sur”.
Y sonreí.
* * *
El hombre bebió de un trago su vaso de cerveza, pidió una más y luego se dirigió otra vez a mi.
“¿Por tanto ha visto que estos bribones han atentado contra nuestro país, verdad?”.
“He visto Hamburgo”, respondí. “He visto Hannover, Frankfurt, Essen, Colonia, Coblenza, Saarbrücken. He visto Stuttgart y Ulm. Tengo conocimiento de que las ciudades de la zona rusa —Berlin, Dresde y las demás— se encuentran en el mismo estado; que por todas partes es el mismo”.
“¿Ha visto Düren?”.
“No”.
“Es mi ciudad natal, no lejos de aquí —entre Colonia y Aquisgrán. ¿Puede imaginarse cuantos seres humanos inocentes, hombres, mujeres y niños mataron en una sola noche con sus malditas bombas de fósforo?. ¡22.000!. Y no les mataron directamente, sabe usted. No, los quemaron vivos— se adherían firmemente en el alquitrán derretido de las calles, todas las cuales, excepto unas pocas, ardían, y fueron literalmente asados hasta la muerte. Vi este infierno con mis propios ojos y nunca lo olvidaré. Fue el 16 de noviembre de 1944. Debería ver ahora el lugar: un montón de escombros; como el resto de Alemania”.
“No estoy dispuesto a olvidarlo jamás”, dijo de nuevo tras una pausa, “y perdonarlo”.
Otra vez vi en sus ojos ese centello de barbarie elemental.
Sonreí ligeramente y evoqué en mi mente el recuerdo todavía vivo de mi primer viaje por Alemania, esa mirada rápida a las ruinas de ciudades enteras y mi ruego fervoroso a la fuerza implacable que gobierna el universo con armonía matemática —a la fuerza inaccesible.
|
|
251
(Durga, uno de los nombres de la Diosa de la naturaleza, constructiva y destructiva a la vez, quiere decir “inaccesible” en sánscrito) que es sorda a las voces del temor piadoso o del arrepentimiento tardío: “¡Madre de la destrucción, venga a esta tierra!”.
“Sí”, dije al hombre en una sincera efusión sentimental a su bien parecido, más venía por otra causa más profunda, “además nunca perdonaré a estos canallas su crueldad y pusilánime hipocresía, que en Nürnberg se sentaron como jueces por encima de los denominados “criminales de guerra”, después que ellos mismos lo fueron —como si lo que hicieron no hubiese sido un crimen de guerra más horrible que todas sus pretendidas acusaciones contra el Nacional-socialismo. Nunca les perdonaré su autocomplacencia, su afectación de honradez sus mentiras sobre “justicia” y “libertad”, junto con su demencia fan ática de ‘reeducar’ a todos esos que no creen como ellos. ¿Después de todo quienes son qué quieren ‘reeducar’ gente? ¿Quiénes son ellos para hablar sobre moral y “humanidad” y no sé quemas cosas?”.
“¿De manera que los odia lo mismo que yo, verdad?”.
“Sí, lo mismo usted; —cuando no, aún más”.
“Pero dice que estuvo en la India. No ha soportado lo que nosotros hemos soportado. No ha visto este infierno”.
“No, pero he pensado todo el tiempo en ello. Me perseguía. Viajé de un sitio a otro para no pensar en ello, pero no me ayudó nada, entonces vino el proceso repugnante, el crimen como nunca ha habido otro. Tan pronto como volví a Europa oí como se congratulaban por ello, como si hubiese sido un acto de justicia —¡los muy cerdos!. Esto no es todo. De la destrucción salvaje de la Alemania nacional-socialista a la que contemplé en la cúspide durante veinte años, al ahorcamiento de los mejores hombres de Europa como ‘criminales de guerra’; hasta estos pensamientos disminuyen allí ante el otro pensamiento que nunca puedo quitarme de encima: el pensamiento de que habrían violentado a mi Führer mismo —el único entre mis contemporáneos que siempre he v en erado— si les hubiera si do posible ponerle la mano encima. Me estremezco de pensarlo . . . ”
“¡Sí, diablos!”, replicó el hombre. Sus ojos brillaron. “Pero”, añadió susurrando que sólo pude oírle: “nada tema; él vive y di fruta
|
|
252
de excelente salud”.
“Lo sé”, dije.
“Y él volverá”, prosiguió el hombre susurrando aún más bajo, “cuando alboree el día de la venganza divina, entonces le verá”.
“Tal vez si los Dioses me consideran merecedora”, respondí. Mi semblante brilló. “Verle, verle a la cabera del Último Batallón prometido —del ‘Tercer Poder’—”, dije y me acordé al mismo tiempo de ambas cosas, las palabras habladas y las impresas que me habían dado una nueva vida y un nuevo impulso, incluso cuando regresé a Alemania. “¿Pero dónde está el misterioso Tercer Poder?, ¿lo sabe?”.
Los ojos del hombre se tornaron en expresión de alegría salvaje y sobrenatural. Su cara se volvió hermosa y terrible, como la de un Dios de la guerra en los tiempos antiguos. “Soy el Tercer Poder”, me dijo con voz fuerte, esta vez sin fijarse que ya no susurraba. “Soy el Último Batallón; soy la venganza divina que bajará como el relámpago sobre los canallas y los liquidará para siempre —a ambos lados, al occidental, al oriental, que incluso es aún peor; yo y millones como yo. ¡No lo espere del extranjero!. No, está aquí, inadvertido, no levanta sospechas, pero esperando, dispuesto para lanzarse al ataque con la primera señal. Está aquí y vendrá de aquí, Surgirá de la propia tierra de Alemania en mil sitios al mismo tiempo, como la lava de mil volcanes que nadie puede detener y circulará en llamas y olas de fuego sobre toda Europa antes de que tengan tiempo de reaccionar. El odio de la nación —que n o les hizo daño y que ellos torturaron, injuriaron, avasallaron, expoliaron, rompieron en pedazos y denostaron con la única confianza de ser ellos solos los que pudiesen disfrutar el mundo — es el Tercer Poder, esto le digo. No hay otro —Y no necesitamos otro”, agregó y vació su vaso; “y les arruinará”.
“Si la bomba atómica no borra antes a todo el mundo”, rompió el otro hombre que estaba sentado en nuestra mesa. Era la primera vez que le oía hablar algo.
“La bomba atómica hará para nosotros una buena parte de nuestro trabajo sucio”, respondió el primer orador. “No se altere mi amiga, los cerdos la emplearán entre sí, sin incomodarse en despilfarrarla contra nosotros —es costosa. Sólo entraremos en su campo de acción cuando se figuren
|
|
253
estar al final por ello. ¡Observe entonces que es lo que sucederá con o sin bomba atómica!. Ponga atención; pues será digno de observarse. No como en 1940, ¡oh no!. ¡Mucho mejor!”.
Sus hombros pesados se sacudieron con una carcajada intensa. Sus ojos brillaron con esa alegría impetuosa que, como se dice, irradia algunas veces cuando se habla de la degradación venidera de nuestros enemigos, o se piensa en ella. Le contemplé con el mismo interés admirado que una bella muchacha se contempla en el espejo. Sí, este hombre áspero, enorme y franco comprendería mi indignación al pensar en todos los padecimientos a los que fueron impuestos los que así piensan y sienten, como yo lo hago. Nunca diría —como otros — que soy “terrible”; ¡Qué alivio encontrar a alguien así, después de tres años de relaciones con hipersensibles “antropoides reclamantes de derechos” en todos sus grados de falsedad!.
El hombre pidió otros tres vasos de cerveza e insistió en que una era para mi y entonces prosiguió:
“¡Mucho mejor, sí!. Estaba por aquel entonces con mi tropa en Fran da. Desfilé a lo largo de las calles de Paris y también bajo el famoso arco triunfal ‘Arc de Triomphe’. Fueron días soberbios. Marché a través del país directamente abajo, hasta la frontera española. Me alegré. Todos nos alegramos. Comimos. Bebimos. Tuvimos un tiempo hermoso. ¡Grandes días, eso le puedo decir!. Mas nos conducimos como ‘gentlemen’. No causamos daño a nadie. Aún más: nuestra disciplina férrea preservó a los vencidos de posibles pérdidas en nuestro bando. En Lyon vi fusilar a uno de nuestros soldados porque se había apropiado de un reloj de pulsera ornamentado con diamantes en una de sus tiendas. Detentábamos el orden entre nosotros. Llevamos orden a los países en que dominábamos. Fuimos generosos y caritativos con los “conquistados” —hasta que naturalmente, comentaron a matarnos a docenas sobre las calles tras la puesta del sol por nada. Entonces debimos adoptar medidas. ¿Quién no lo habría hecho?. Perdimos la guerra. A muchos de nosotros no les salió tan bien como desearon el escapar rápidamente de Francia, y se convirtieron en prisioneros de guerra. Yo fui uno de los sorprendidos. ¡Debió ver cómo nos trataron! ¡Peor que a cerdos!”.
“He oído relatos de otros prisioneros sobre todo los de los que habían
|
|
254
servido en las Waffen-SS y que casualmente fueron hechos prisioneros en aquellos tiempos”, dije.
“Sí, esos —nuestros mejores muchachos fueron tratado s posiblemente peor de lo que se pueda describir en cualquier relato. ¿Cuántos de ellos nunca más regresaron de los campos de concentración infernales o los campos de trabajos forjados en Africa central? ¿Cuántos de ellos debieron, después de que fueron liberados, cerrar contratos de servido por muchos años en la ‘Legión extranjera’ y ser enviados a Indochina y otros lugares para morir por enfermedad tropical. Sólo Dios lo sabe. Pero dejémosles ahora aparte. Como simples soldados de la Wehrmacht nos fue bastante mal. Le contaría todo lo que he soportado personalmente, si aquí no se cerrara a las tres, y no fuesen ahora casi las tres menos cuarto.
Ahora bien, me retuvieron permanentemente hasta 1948. Estoy otra vez en casa desde hace tan sólo tres semanas. Y la represión que se ha vivido aquí —o en cualquier ‘zona’— no creo que se haya vivido nunca antes una cosa así en el mundo —en todo caso, no en Europa. Gente linda que habla de ‘libertad’ y ‘justicia’— ¡esos malditos demócratas!. Nos han atado de pies y manos de modo que no podamos movernos; nos amordazaron para que no pudiéramos oponer resistencia mientras saqueaban nuestro país a izquierda y derecha, se llevaron nuestras fábricas pieza a pieza, talaron nuestros bosques, nuestro carbón, nuestro acero —sencillamente tomaron todo lo que teníamos y aparte de ello, además, hicieron creer a la gente que fuimos culpables de la guerra— ¡esos malditos embusteros!”.
“Pero le digo que el día del ajuste de cuentas se está aproximando, el gran día que usted y yo, y nuestro amigo que está aquí sentado con nosotros, y otros miles de personas esperamos, el día en el que veremos a los ‘Johnnies’ correr por su vida en cada ‘zona’ y que maldecirán por siempre su destino, que los ha traído a Alemania; el día en el que verá el Tercer Poder en acción, cuando un día esté de nuevo en Paris. Pero no seré el mismo hombre como en aquella época. Y Paris se hallará en ruinas. Y así irá a otros lugares que entonces respetamos. La próxima vez no respetaremos a nada y a nadie. Enseñaremos a esos bellacos de que son capaces los amables, pacíficos y cándidos alemanes, después de haber sido amargados años y años mediante trato cruel. Tenían la costumbre de llamarnos ‘sales Boches’ (cerdos inmundos),
|
|
255
y sólo nos reíamos como se ríe acerca de las jugarretas de los niños traviesos. Esta vez no reiremos. ¡Oh, no! ¡Sea como fuera yo no reiré!”.
De pronto subió la voz y revolvió los ojos ante mi, los cuales se asemejaban a los de un animal salvaje sorprendido que se ha vuelto furioso en presencia del dolor, a los de un Dios de la guerra de la Edad de Piedra que tiene sed de sangre; ojos en los que brillaba el gusto por la mantanza (tan antiguo y fuerte como el placer del apareamiento) en todo su bárbaro esplendor, y dijo: “No respetaré esta vez a ninguno de esos bastardos cuando vuelva como conquistador. Cortaré el gaznate a cada uno que capture, ¿lo oye usted? —así” (y en un terrible gesto pasó tres o cuatro veces con el dorso de la mano sobre su propia garganta), “y observaré sus ojos cuando cerca de mi me supliquen clemencia, y permaneceré tan sordo como una piedra; observaré como lentamente expiran la vida mientras les miro firmemente a la cara hasta el fin al. Eso será todavía amabilidad en comparación a lo que he visto hacer con nosotros en 1944 y 1945”.
Clavé los ojos en esa expresión de furor elemental de un hombre de mi raza y mis ideales con ese sentimiento dispar de temor religioso y sublevación que una vez me cogió desprevenida cuando me encontraba sobre la cubierta resbaladiza de un buque en medio de una tormenta del Mar del Norte o cerca de un rio de lava en la ladera del volcán Hekla entrando en erupción de noche.
Medio cerré los ojos y sonreí a los recuerdos amargos que un día me parecieron —ahora lo sabía — como la evocación de una pesadilla en el resplandor de la luz del día: la tragedia de Nürnberg, la tragedia de toda Alemania en sus ruinas, y todo el horror de la persecución despiadada del Nacional-Socialismo, del que había visto un poco y oído muchísimo. Me acordé que había invocado la venganza divina durante el primero de mis viajes por el país atormentado: “Diosa, color de océano tempestuoso y color de la noche estrellada, madre de la destrucción” (así pensé cuando vi ante mi a la cara completamente aterrada), “¿has respondido a mi llamada?. Mírame fijamente por medio de esos ojos salvajes: ¿me prometes tu venganza lenta, escrupulosa y desapasionada a favor de todo lo que amo?”.
|
|
256
Evoqué en mi mente la densa lava del Hekla que se movía en la medida de tres metros al día quemando todo a su paso. Igual de lenta, irresistible y sin distinción que era su furia destructora e impersonal, también lo era la crecida paulatina de ese poderoso océano cargado con todo el odio por el que abogo contra nuestros perseguidores. Pero ese océano era consciente hasta cierto grado. Podía hablarme por cada una de sus moléculas —como lo hacía ahora— y yo también podía hacerlo. Me entendía. Pues si bien estaba por encima de mi, con sólo desearlo también era yo misma una parte de él, conocía su lenguaje y podía surgir en mi voz sus ánimos agitados y dejarlos correr.
Tendí la mano a aquel formidable y simple “matón” y sonreí otra vez —esta vez no sólo debido a una idea abstracta de venganza divina: “¡Bien!”, dije, “¡muy bien!. Oh, no sabe cuánta simpatía siento por usted. Pero no olvide ‘liquidar’ aquí a esos condenados anti-nazis antes de que parta para castigar al mundo exterior. Filos tienen casi toda la culpa de la pérdida de la guerra y son los causantes de todos los m ales de Alemania”.
“¡Seguro!. ¿No creerá que vamos a dejarlos atrás sin haber castigado siquiera a uno de estos traidores?. No se asuste, lo merecen por derecho”.
Pero los ojos del hombre se volvieron más dulces cuando cogió mi mano en su mano grande, áspera y fuerte. Me contempló con una mirada en la que la expresión completamente asesina había cedido a una sonrisa sincera, afable, casi cariñosa. Cuando se volvió hacia su camarada dijo —mientras todavía retenía mi mano en la suya—: “Esta señora me gusta. Dice la verdad”.
“Y la escribe”, respondí riendo.
“Sí, había olvidado totalmente su libro”.
“No hablo sólo de mi libro”, dije, “hablo de estas. Ahora sé que no me traicionará; supongo que puedo mostrarle, y darle una (o más) si está interesado en ello”.
Saqué una de las 5.000 cuartillas (doce pulgadas de largo por ocho de ancho) de mi bolso —mis últimas existencias— de las que ya había distribuido la mayor parte. “Pero”, dije, “tenga cuidado que nadie le vea leyéndola!” . . .
|
|
257
“¡Todo está en orden! ¡Nada tiene que temer!”.
La desdobló y vio la amplia swástika que ocupaba una cuarta parte de la hoja: “¡Oh, oh! ¡Esto es importante!”, dijo. Con cuidado, giró la hoja que llevaba la señal sagrada, ahora extremadamente peligrosa, y leyó las líneas impresas:
“Pueblo alemán, ¿qué os han traído los demócratas?
Durante la guerra fósforo y fuego;
tras la guerra
hambre, humillación, represión; desmantelamiento de las fábricas,
destrucción de los bosques; y ahora, —¡el estatuto del Ruhr!
Pero la ‘esclavitud no puede durar mucho más tiempo’.
Nuestro Führer vive y volverá pronto
con un poder indecible
¡Resistíos a los perseguidores!
¡Confiad y esperad!
¡Heil Hitler!”
S.D.
“¡Por Dios, esto es cierto —de ningún modo pudiera ser más cierto!”, dijo el hombre.
“¿Usted escribió esto?”
“Sí”
“¿Y qué significa ‘S.D.’?”
“Mis iníciales significan Savitri Devi Mukherji”.
El hombre rió, “¡cierto, escrito y firmado por usted misma!. Esto es maravilloso”. “Debes contemplar esto”, añadió mientras se volvía a su amigo y le pasaba la hoja. Y me dijo susurrando al oído: “Es un juego peligroso, el que juega aquí, mi querida señora. Bello pero peligroso. Sólo le ruego que no sea atrapada algún día. Y ahora . . . un vaso de cerveza más, quiere?”.
“Pero . . .”
“Sí, sí, debe tener una; por el éxito de su misión, por el retorno, por ‘su’ regreso . . .”
|
|
258
“Eso es”.
“¡Camarero, tres cervezas más!”
“Pero cerramos ahora”, dijo el camarero.
“¡Eso no importa! ¡Tráigalas! No durará ni cinco minutos”.
El camarero volvió a toda prisa. El hombre pagó. Alzamos nuestros vasos y dijimos en voz baja: “¡Por la destrucción de los enemigos!”
“¡Por la nueva elevación de Alemania!”
“¡Por Adolf Hitler, el Führer del mundo!”.
Sentí como mis ojos se llenaban de lágrimas cuando profirió ante mi estas palabras y evoqué en mi mente los tiempos felices en los que estuve a la espera de que los ejércitos alemanes se abriesen paso en Stalingrado y entrasen en la India por encima del Alto Asia, a lo largo del antiguo camino de conquista uniendo a todo el mundo ario.
“¿En qué piensa ahora?”, me preguntó el hombre.
“En los días gloriosos”.
“Que volverán”, dijo y me colocó la mano sobre el hombro, “o mejor debiera decir: vendrán ‘grandes’ días; el Orden Nuevo pero . . . esta vez sin traidores y judíos”.
El camarero se acercó a nosotros. “Cerramos”, dijo, “lo siento”.
“¿Quieren más de mis octavillas?”, pregunté a los dos hombres.
“Desearía un par”, contestó el hombre que hasta ahora apenas había hablado. Le día algunas.
“¿Cuántas tiene de estas?”, preguntó el otro hombre.
“No lo sé, Tuve 5.000 al principio. Pero ya he repartido un gran número de ellas. Algunos cientos pueden quedar todavía”.
“5.000 son muy pocas para toda Alemania”, dijo, “¡las necesitas ex profeso! Esta única que me dio es suficiente. Miles la leerán. Docenas la copiarán y distribuirán”.
Nos pusimos en pie y nos dimos la mano. “Por otra parte”, me dijo el hombre finalmente, “no pensé en preguntarle por su nacionalidad. A pesar de su acento extranjero olvide completamente que no es alemana. ¿Qué es usted?”.
|
|
259 – 260
Nos pusimos en pie y nos dimos la mano. “Por otra parte”, me dijo el hombre finalmente, “no pensé en preguntarle por su nacionalidad. A pesar de su acento extranjero olvide completamente que no es alemana. ¿Qué es usted?”.
“Una aria”, contesté con una sonrisa, “¿no es suficiente eso?”.
“Sí, naturalmente”, el hombre también sonrió.
“¡Heil Hitler!”, dije susurrando cuando nos separamos, y no me atreví a levantar el brazo para el saludo puesto que estábamos en una plaza pública. “¡Heil Hitler!”, respondieron ambos hombres.
* * *
Desde entonces, cuando me acuerdo de este hombre pienso no sólo en la gran energía humana que se concentraba en él, sino antes bien, el amargor, el rencor, el odio de todo un Pueblo que ha sufrido en sobremanera, y todo ello se personificó en él.
Sí, esta es la energía que queremos dar rienda suelta la próxima vez sobre este continente medio destruido.
¡Vox populi, vox dei! (¡La voz del Pueblo, la voz de Dios!). Ese alemán duro, sincero, bueno en el fondo, pero impulsado por un poder mortífero por un exceso de trato abyecto —él es un símbolo del Pueblo alemán. A través de su voz clama la sangre de millares de alemanes desconocidos que desde 1945 fueron torturados en venganza por el amor a la idea nacional-socialista. Es una voz divina. En ella suena la maldición que derribará toda la edificación de la democracia y del comunismo. Nada puede acallarla, reducir su fuerza mágica.
|
|

