|
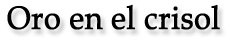
|
313
CAPÍTULO XII
EN LA FLORESTA SAGRADA
|
“Puede ser que hoy el oro se haya convertido en el regente exclusivo de la vida, pero algún día el hombre volverá a inclinarse ante los egregios Dioses”.
|
Adolf Hitler
(Mi Lucha II, Cap. 2)
“Las paredes en esta casa son tan finas como el papel; se puede oír cualquier palabra, particularmente en esta noche, cuando todo está tranquilo. Y el muchacho que vive en el primer piso es un cerdo traidor. Una vez cuando valía la pena —sostuvo ser nacional-socialista. Pero luego se cambió al SPD1, tan pronto como comentó la ocupación (El partido socialdemócrata revivió otra vez merced a la fuerza de ocupación aliada, de la que recibió seguridad). Y ahora nos denuncia. Por este motivo sea prudente con lo que dice”. Esto es lo que me dijo esa noche el señor A cuando estaba sentada con él en un confortable sillón tras un cansado viaje de un extremo a otro de Alemania. “Pero”, agregó, “mañana la llevaré al bosque. Allí podemos hablar libremente”.
Ahora caminábamos bosque arriba. En efecto, ya teníamos costumbre en ello. Caminábamos siempre más allá del camino. Ausentes de los posibles curiosos, perdidos de los posibles oyentes, de los eventuales traidores, de los eventuales espías, me acordé de esa excursión en la que alguien me había dicho en la primera ciudad alemana que visité: “Este es un país del miedo. ¡Desgraciada Alemania! ¿Hasta cuan do?”.
Caminábamos siempre más allá sin hablar. Nunca antes había estado con el señor A.. Yo había llegado a él por la recomendación de otros nacional-socialistas en el extranjero, sin jamás haberles encontrado de hecho. Y todo lo que sabía de mi era que había
1 Partido socialdemócrata de Alemania
|
|
314
pasado largo tiempo en la India; que “todo estaba en orden”, es decir, también era nacional-socialista; y que estaba dispuesta, directa o indirectamente, a colaborar en acciones clandestinas para fortalecer el espíritu nacional-socialista o socavar la influencia de las potencias de ocupación en la Alemania actual. Tanto me tenía que decir, y también le tenía que informar. Pero esperamos.
Era un clara mañana de septiembre. A través de las ramas de los árboles, que todavía estaban cubiertas densamente con hojas verdes, se levantó sobre el suelo y nosotros, el sol, paradigma de luz —paradigmas que cambiaban una y otra vez ya que el soplar del viento movía las hojas— y los pájaros cantaban. Cuanto más lejos caminamos en el interior del bosque, tanto más orgullosa me sentía. Fue reanimador para mi sentirme ahora en un incólume santuario de paz, después de que día a día había visto muchas leguas de superficies con ruinas desde que había entrado el Alemania. Y la conciencia de que el señor A. y yo estábamos solos y que habíamos venido para prescindir de la traición comprable del hombre, para buscar juntos la tranquilidad, el secreto y la comunicación de corazones en nuestros grandes ideales impersonales, me hizo aún más orgullosa. Tomé conciencia que la divinidad oculta del bosque —el sosiego invisible, el ánima invencible de la tierra— era nuestra compañera. Y en efecto lo era.
Un par de corzos corrían graciosos a unos metros de distancia de nosotros y desaparecieron en la espesura del bosque. Admiraba la belleza de su movimiento. Quería preguntar al señor A, si él, como los amigos ingleses que me habían mandado hasta él, y como yo misma, desaprobaba la caza y todos los deportes crueles por razones morales y sensibles. Me acordé de un judío que en un guateque en Islandia en el que participé casualmente, declaró que tales deportes “debían ser promovidos”, ya que proveían al hombre de una oportunidad apropiada para seguir su natural instinto destructor, y que en su opinión era más conveniente que se ejerciera contra animales que contra hombres. A lo que respondí con indignación que es mucho más inteligente dirigir el natural impulso de destrucción contra peligrosos
|
|
315
seres humanos que contra animales inocentes. Y cuando el hombre me preguntó a quien denominaba “peligrosos seres humanos” y respondí retadora: “gente como usted”, puse de este modo a toda la reunión de islandeses (todo menos judíos), pero hombres con un modo de ver cristiano, contra mi. Deseaba referir esta vivencia al señor A.. Pero no lo hice, No tuve el valor para destruir la tranquilidad. Y sentí que el señor A. pensaba en cosas que en comparación con todos los acontecimientos personales eran insignificantes. Caminamos más lejos —casi media hora sin hablar. Hojas marchitas y ramas crujían bajo nuestros pies.
Finalmente el señor A. habló: “Nadie nos puede oír aquí. Ahora podemos hablar. ¿Desea que nos sentemos, o le importa algo sí caminamos aún más lejos en el bosque?”.
“Caminemos aún un poco más lejos”, dije, “camino gustosa”.
Me hizo algunas preguntas básicas sobre mi misma, sobre mi infancia, mi vida como estudiante en Grecia y en Francia. Me preguntó cuando y como había llegado al Nacional-socialismo, cuánto tiempo había vivido en la India y que había hecho allí durante la guerra, y como conseguí llegar a la gente que me había recomendado a él. Respondí conforme a la verdad. Me contó algo de su propia vida, de su lucha, de su hermoso lugar de nacimiento en los Sudetes, de su educación religiosa, de su conversión del cristianismo al Nacional-socialismo.
“Tiene razón”, me dijo, “cuando dice que jamás pueden ir juntas las dos filosofías. Tuvo usted la ventaja, nunca fue cristiana. Yo dejé de ser cristiano en 1933”.
“Exteriormente fui cristiana hasta 1929”.
“¿Qué quiere decir exteriormente?”
“Quiero decir que iba ordinariamente los domingos a la iglesia. Tero nunca he creído en los dogmas de todas las iglesias. Iba por regla general a la iglesia griega, no porque fuera cristiana sino porque era griega, porque allí tenía la oportunidad de encontrar a otros griegos en la ciudad francesa en la que fui educada, porque allí podía escuchar canto bizantino, que amo tanto; y porque sabía que la iglesia como organización había hecho mucho
|
|
316
para mantener vivo el sentido nacional griego durante los cuatro siglos en los que Grecia permaneció bajo el dominio turco. También porque acepté, mal que me pese de corazón, —los griegos generalmente jamás habían abracado el cristianismo en el pasado— que la fe extraña había sido una parte de la cultura nacional de un griego moderno, algo que no creo más hoy en día. Desde hace muchos años no lo he vuelto a creer más —no más desde 1929, como dije”.
“¿Qué hizo en 1929?”
“Estuve cuarenta días en Palestina. Deseaba llegar a conocer por experiencia propia, no mediante libros, las ciudades-embrión de la religión que había desbordado Grecia y casi todo el mundo ario. La contemplé cuidadosamente, de un extremo a otro. Vi allí los judíos, el pueblo, que denomina mi piadosa tía (la hermana de mi madre inglesa) como ‘escogido por Dios’. Nada que antes no hubiera visto. Había visto muchos. Pero es otra cosa encontrar ocasionalmente a un judío en Francia o Inglaterra o incluso en Aten as, a ver cientoso miles de ellos en un país en el que se habían asentado hace ya mil doscientos años antes del nacimiento de Cristo aproximadamente; en un país que no se puede separar más de su historia. Nunca me había sentido en una atmósfera tan extraña, como en esas calles pintorescas y sucias del antiguo barrio judío de Jerusalem, como también incluso en las iglesias de la comarca y los lugares de peregrinación cristiana”. “¿Cómo pudieron gente de pura sangre aria, no, descendientes de los vikingos, como mi piadosa tía y mi propia madre”, pensé, “llegar a aceptar a un Dios del que es dicho que ha elegido a un pueblo tal como este como el ‘suyo propio’?” ¿Cómo pudieron los griegos acostumbrarse a ello, para nombrarle “su” Dios, incluso externamente —pues sabía que íntimamente habían sido menos cristianos que los ingleses— y ello debido a un maestro como Pablo de Tarso, que entre todos los hombres era un aborrecedor de la vida y la belleza? Pudo ser bueno que la iglesia ayudase a los griegos a conservar con ello su nacionalidad bajo el dominio turco, pero el cristianismo había deteriorado la raza griega y lo que había quedado del espíritu griego —como había deteriorado más o menos el espíritu ario en todos los países arios. No podía mentir por más tiempo. No me podía forzar por más tiempo
|
|
317
a creer que esta religión fuese una parte irremplazable de cualquier herencia nacional. Era todo para mi en este punto tan irremediablemente mezclado con el judío como para soportarlo más tiempo. Siempre había sido en el fondo de mi corazón una adoradora de la naturaleza, una admiradora del sol. Ahora lo sería abiertamente. Y permanecí desde entonces en esta actitud.
“¿Por qué fue a la India?”
“Para ver un país en el que la antigua religión aria había resistido victoriosa hasta el día de hoy el esfuerzo del Islam y del cristianismo por apagarla; en otras palabras, para ver un país de cultura aria, libre del influjo judío —así pensaba al menos. Había leído algunos libros sobre el sistema de castas. Debí experimentar un a unión entre el heroico esfuerzo por mantener pura la sangre aria (y mantener pura la sangre de toda raza) en un país de muchas razas y la supervivencia asombrosa de los antiguos Dioses arios. Deseaba ver obrar este sistema con mis propios ojos, para estudiarlo. Debí reconocer que los principios que habían administrado los inmemoriales legisladores arios en su mantenimiento de la purera de la sangre en aquel alejado país tropical eran precisamente los mismos como los que proclamó el Führer en nuestra época1 —la primera vez en occidente desde que la decadencia se había instalado. Había leído justamente ‘Mi Lucha’ y era plenamente consciente de mi orgullo ario, una fiel admiradora de Adolf Hitler”.
“¿No deseó ver también el propio país de Adolf Hitler?”
“¡Oh, por favor, no remueva otra vez la incesante dolorida herida de mi corazón! Demasiada gente lo ha hecho ya. En primer lugar, lo hizo el hindú magnánimo, todo comprensivo, que me dio su nombre y protección. Pidió a los ingleses que me dieran el permiso para abandonar la India al comiendo de la guerra. Hubiese debido ir a Francia. De Francia quise haber venido acá. Tenía recomendaciones, todo lo que necesitaba, habría hablado en la radio en interés de la sección de propagan da y habría dado alma y corazón en mi misión. Pero Italia comenzó la guerra cuarenta días antes de tiempo. Y así navegó el último buque italiano que nunca puede tomar. Naturalmente hubiera debido venir antes de la guerra. Lo proyecté.
1 Leyes raciales de Nürnberg del 15 de septiembre de 1935.
|
|
318
Nunca había querido permanecer en la India más de dos o tres años —ni quince. Pero no es siempre posible hacer eso que se ha proyectado. Y no es fácil venir desde cien mil kilómetros de distancia. Cuando estalló la guerra fue imposible venir a Alemania a pesar de todos mis esfuerzos. Le he relatado lo que hice durante la guerra. Lo que pueda haber aportado, no es nada en comparación a lo que pudiese haber hecho aquí”.
“Fue lo mejor que Ud. podía hacer en esas circunstancias. Y fue provechoso. Ahora ha venido, y es bienvenida entre nosotros. Nos puede ser también útil, si sabe ser prudente y paciente”.
“En aquellos días además habría visto al Führer”.
“Le verá algún día”.
“¿Usted también cree que él aún vive?”
“No lo creo; lo sé”.
“¿Sabe dónde está?”
“Sí”.
“¿Dónde?”
“No puedo decírselo ahora. Pero llegará el momento en que lo sepa”.
“¿Y le veré?”
“Seguro”.
“Y sentirme observada por sus ojos divinos, aunque sólo sea por uno o dos minutos. Oír su voz —su propia voz— dirigida a mi!”
“Y oír contarla que él se contentó de que Ud. estuviera en 1948 entre nosotros en los días más oscuros. Sí, ¿por qué no?”
Mis ojos radiaban al pensar en una felicidad tal. Me sonrojé. El señor A me sonrió como un niño pequeño, aunque tengo la misma edad que él. en efecto, uno o dos años mayor. “¿No sé qué lo desea?”, dijo, “puedo adivinar sus pensamientos”.
“Entonces al menos sabe lo que quiero decir en serio”.
“Sí, lo sé. Lo supe tan pronto como abrió la boca. Pero no basta sinceridad en tiempos como estos. Debe aprender a quedarse quieta y también a ocultar sus sentimientos, si no quiere encontrarse con disgustos en un día hermoso y —lo que es peor— traer otros disgustos consigo misma. ¿Sea prudente, muy prudente! ¡Parece faltarle por completo el sentido del peligro!”
“Me di cuenta del peligro cuando cruzé la frontera con mi maleta
|
|
319
llena de esas hojas que le mostré. De echo me di cuenta de ello perfectamente”.
“Sí. Pero olvidó todo, tan pronto como sintió que había logrado pasar bien. No debiera olvidarlo. El peligro acecha por doquier en esta desgraciada tierra de Alemania. La gente puede denunciarla por nada, con la mera esperanza que pudiesen ganar seguridad para sí mismos de esta forma: No sabe bien quien es amigo y quien es traidor”.
“Pero seguramente ningún nacional-socialista me ocasionaría daños”.
“Seguro que no. Pero no sabe verdaderamente quien es un nacional-socialista, y quién sólo parece que habla como si fuera uno para atraerla a la trampa. ¡Sea prudente! Corrupción y miedo son las armas de nuestros enemigos, armas poderosas. Nuestra orgullosa Alemania ha llegao a ser, bajo la ocupación, un país del miedo”.
Por centésima vez evoqué en mi mente mi llegada a Saarbrücken, mi primera tarde junto a una familia alemana, y justamente allí oí estas palabras por primera vez “¡El país del miedo!”.
“Pero”, dije, “la minoría fiel, los genuinos nacional-socialistas alemanes, se mantienen en pie en medio del temor general . . . ” —El señor A. me contempló con una sonrisa bella y orgullosa.
“Sí”, dijo, “nosotros, los desvelados, estables, sus partidarios verdaderos, que usted ama y venera . . . usted nos tiene representados en sus octavillas. Somos ‘el oro en el crisol’. Las armas de los agentes de los poderes de la muerte no tienen ningún poder sobre nosotros”.
* * *
Levanté los ojos admirada hacia él. Las palabras que pronunció sin duda alguna también hubieran podido ser las mías. Pero el orgullo estaba de su lado. Y así él soportó los rigores de estos tres años y medio; y su sufrimiento como soldado en el frente y como prisionero de guerra en el extranjero. Y fue su voluntad indomable la que le permitió soportar esas aflicciones y esperándolo se mantuvo en pie, se fortaleció en vez de desanimarse en la profunda desgracia
|
|
320
y en la pobreza, dispuesto a si se presentaba la primera ocasión, dominar el porvenir. Como caminaba a mi lado contra el iluminado fondo del bosque, en su alta y bella figura, en su rostro masculino que estaba iluminado por grandes ojos azul oscuro, vi a un representante vivo de esa minoría dorada, que amo, por la que había venido a Alemania para buscarla y servirla; esa minoría que a mi juicio es la auténtica nación alemana, para la que Hitler soñó tal gloria, tal poder y tal felicidad. El señor A. era pueblo de Hitler que me daba la bienvenida. No me había sentido tan feliz hace mucho tiempo.
“¿Desea que nos sentemos ahora?”, dijo. “Sí”.
Nos sentamos sobre un tapiz de hojas secas al pie de un árbol. Un rayo desoí cayó sobre el brillante pelo rubio del señor A y parecía brillar como el oro. Su rostro estaba serio. Sus ojos, que miraban a lo lejos, estaban tan duros y fríos como el acero. También miré todo seguido delante de mi. Hacia el juego de luces y sombras de centenares de árboles, por cuyo variado matiz verde podía verse algo del cielo azul a través del enredo de ramas. Estuvimos quietos un momento, como bajo un encanto. Sentí en mí el alma del bosque. Yo era una parte de aquella vida incesante. Y sabía que el señor A. sentía lo mismo (nunca he encontrado un nacional-socialista que referente a la naturaleza no sienta lo mismo que yo). Se volvió hacia mi y sus duros ojos estaban suaves. Su boca, que hasta ahora había expresado nada más que fuerza de voluntad concentrada y orgullo, sonrió un poco.
“¿Se encuentra cómoda?”, me preguntó.
“Soy dichosa” —“¿Sabe dónde estamos? ¿Un qué bosque?”.
Sin dejarme ti empopara la respuesta o un mero pensamiento, continuó: “Estamos en el extrarradio del Harz del mayor bosque sagrado de todos los tiempos. Se extiende desde aquí a kilómetros de distancia hasta la zona rusa directamente. ¿No es hermoso?”
“Sí, es hermoso”.
“Han derribado partes enteras de él, los demonios. Un día se lo mostraré. Han expoliado serranías enteras de su antiguo manto reverdecido. Hay muchos levantes en los que no verá nada más que los tocones de los árboles
|
|
321
talados. En la época de su primer furor de saqueo y profanación, en el año 1946, talaron diez mil árboles al día. Dios sólo sabe que han hecho los rusos al otro lado de la frontera prohibida —aun cuando tienen suficientes bosques en su propia tierra sin tener que derribar los nuestros. Esto es lo que ‘ocupación’ significa para nosotros”.
“Lo sé”, respondí: “He visto una parte del daño que han ocasionado en la Selva Negra. Y créame, les odio tan vehementemente como usted, aunque no soy alemana. Jamás olvidaré los bosques acuchillados, ni las ciudades en ruinas, tampoco nuestra fie maravillosa por la que viví veinte años, que fue aniquilada y arruinada en el corazón de millones, y ¿por cuál fue reemplazada? Por desesperación vacía —como yo misma he vivido hasta este año en primavera; pues no se puede haber amado nuestros ideales y luego amar otros. Nunca olvidaré la decadencia moral que sobrevino a la material”.
Los fríos ojos azules del señor A me contemplaron firmes e interrogadores. “¿Nunca ha perdido realmente su fe?”, me preguntó.
“No”, dije, “y por otra parte claro que sí. ¡Naturalmente nunca he perdido mi devoción al Führer, tampoco mi fie en su misión! Creí siempre, o mejor, supe siempre que sus principio s vencerían algún día; porque echan raíces en la verdad. Lo que está cimentado en la verdad nunca perece. Pero he abandonado toda esperanza de verlos vencer durante el resto de mi vida”.
“¿Nunca ha renunciado su voluntad a la acción?”
“Nunca”.
“Ahora bien, ¿siendo así sin embargo no tenía esperanza?”
“Debía actuar porque odiaba a los millón es de tontos que, obedientes, habían digerido las atrocidades —patrañas de los judíos (que jamás me impresionaron, ni tan siquiera aunque todas ellas hubieran sido ciertas) y luchaban contra el Führer. Odiaba a los que perseguían a sus partidarios desde la capitulación. Hubiera dado de todo, hubiese hecho de todo por ser testigo de su destrucción y poder alegrarme por ello. Fuego reconocí que los fieles eran más numerosos de lo que había pensado. Entonces regresó la esperanza, como ya le dije. Después vi las ruinas de Alemania y no pude tardar mucho en volver por aquí, para vivir en libertad y certera. No, incluso cuando todavía hubiera creído que el Orden Nuevo no se hubiese
|
|
322
podido reconstruir otra vez durante mi vida, incluso, si no se hubiese producido ninguna esperanza más, habría venido no obstante —habría venido para sufrir junto al pueblo de Hitler, si no hubiese podido hacer nada más provecho so; hubiese venido para compartir sus rigores y peligros, para ser perseguí da por él. Habría cruzado a pie la frontera del país por el lugar más cercano en Francia, si no se me hubiese facilitado esta vez el permiso de entrada”.
El señor A. tomó una de mis manos, la apretó y sonrió. “Para los Fuertes no hay hundimiento moral”, dijo triunfante, “y las ruinas materiales no cuentan a la larga. No sólo nunca he perdido la fe en nuestros ideales, sino que en 1945, cuando era prisionero de guerra en los EE.UU. y se me relató la capitulación, sabía que algún día nos levantaríamos de nuevo, y que viviría para ser testigo de esta segunda elevación, que sería más irresistible, gloriosa y permanente que la primera. Supe entonces que el Führer estaba vivo. Algo me lo dijo”.
El bosque respiraba ampliamente y alrededor nuestro cantaba en gracia, en grandiosidad, en la indiferencia orgullosa de todas las cosas eternas. “Los árboles caídos crecerán nuevamente”, dije. “Puede tardar mucho tiempo —cien años, doscientos— hasta que el sagrado Harz parezca nuevamente como antes. ¿Pero qué son doscientos años en la vida de una nación?”
“También nos levantaremos de nuevo”, contestó el señor A. “Como el bosque divino, así somos también eternos. Asimismo tenemos nuestras raíces en el suelo. El mundo todavía no sabe que es el verdadero Nacional-socialismo. Lo sabrán pronto”.
“¿Cómo de pronto?”
“En menos de dos años —seguro en menos de tres— presenciará el comiendo de la lucha por el poder”.
“¡Cuánto desearía poder creerle! ¡Tan pronto! ¿Sin embargo no habría sido mejor si no se hubiera producido ninguna capitulación, ninguna desgracia? ¿Por qué, después de todo, no pudimos ganar esta guerra? En su opinión, ¿de quién es la culpa que la hayamos perdido?; ¿y qué Alemania esté ocupada, saqueada y mezclada en terror, qué el nombre de nuestro Hitler sea calumniado por todas partes en un mundo estúpido?; ¿qué los mejores
|
|
323
hombres del Partido fueran asesinados como ‘criminales de guerra’, y qué usted y yo debamos venir acá, alejados a varias millas de la ciudad para poder hablar libremente?”.
“Nuestra”, respondió en señor A.
“¿Quiere decir con ello que los nacional-socialistas que estuvieron en el poder no fueron suficientemente despiadados? Siempre he dicho eso mismo. No se hubiera dado sesión de tribunal alguna para los denominados ‘criminales de guerra’, si no hubiesen quedado judíos para deponer falso testimonio contra nuestro pueblo”.
“No suficientemente despiadados, no sólo contra los judíos”, observó el señor A. “sino contra un número de individuos que no sirven para nada, que se introdujeron en el Partido, y contra los traidores en puestos elevados. No suficientemente críticos, no suficientemente diferenciados, no suficientemente desconfiados. Los hechos que me relató la otra noche sobre la cartera de Rommel son significativos. Los otros informes que logró en el extranjero sobre la gentuza traidora en el servicio del ferrocarril alemán, de los escritos oficiales periódicos que se referían a nuestros movimientos de tropas y análogos que enviaban al departamento londinense de la guerra, mientras todo el tiempo mantenían ser nacional-socialistas sinceros, es no menos elocuente. No podemos reprender a las potencias de ocupación si estos canallas, como recompensa por su comportamiento, poseen ahora buenos puestos, y cuando deambulan para denunciarnos y para incrementar un poco su renta. Debimos reprendernos por no haber descubierto y liquidado esto oportunamente, antes de que trajeran un mal irreparable sobre nosotros”.
“Teníamos”, dije, “una opinión demasiado elevada de la naturales humana. Fuimos demasiado generosos”.
“Demasiado perezosos, demasiado tontos y centrados en nosotros mismos”, dijo el señor A.
“Pero los miembros del Partido . . .”
“Ya le relaté; hubo toda clase de hombres junto a los genuinos nacional-socialistas en el Partido”, dijo el señor A. “Tres cuartas partes de ellos no tenían el espíritu recto. Hubiese sido de otra manera si nunca hubiéramos perdido la guerra”.
|
|
324
Comenzó a hablar sobre algunos de los prominentes miembros del gobierno nacional-socialista. Era amargo en su crítica.
“Contemple a esa criatura de Schacht”, dijo. “¿Puede llamarle un nacional-socialista? Al tipo más resbaladizo de traidor. ¡Piense que consentimos un hombre así durante veinte años, sin ser capaces de descubrirle!”
“Capaces, pero sin carácter”, dije, “él hubiera debido ser un demócrata desde el principio. Pero es una excepción, debe reconocerlo”.
“¡Eso debiera admitir! ¡Sin embargo! Contemple a Ley, un hombre así, que nunca hubiera debido estar en un puesto elevado. Contemple a Baldur von Schirach; la reputación que tenía . . .”
“He oído de todo ello”, dije, “¡oh, no me cuente nada más sobre ello! No quiero saberlo. Ambos estuvieron entre los primeros partidarios del Führer. El uno murió como mártir en Nürnberg. El otro continúa hasta la fecha en prisión, en manos de nuestros enemigos. ¡Dejémosles en paz! Lo que siempre puedan haber sido sus debilidades, sufrieron bastante como para expiarlas mil veces”.
“Un nacional-socialista no debería tener debilidades”, dijo el señor A. Sus ojos claros estaban duros como piedras. Sentí que me despreciaba un poco a causa de la simpatía que había mostrado por ambos hombres. Por algún tiempo no hablamos más. Los muchos ruidos del bosque eran los mismos de antes: canto de pájaros y el crujido de las hojas, la caída de un guijarro tras el deslizamiento liviano de un lagarto. Vi como un grupo extenso de corzos corría en la lejanía. Otra vez como antes vi, y además escuché con la misma tranquilidad, con esa tranquilidad sin la que no se puede permanecer en la naturaleza viviente con el alma apaciguada, levanté de nuevo los ojos hacia el señor A. y no sabía que debía pensar. “¿No tiene una buena frase para alguno de ellos?” Finalmente pregunté: “¿Ni siquiera para Hermann Göring? ¿Ni siquiera para el Dr. Goebbels, la personificación de la lealtad hacia el Führer”.
Pensé en el rostro bello y puro de Göring. Y algunas frases de sus discursos en Nürnberg —en el día del Partido en septiembre de 1935, y diez años más tarde ante nuestros enemigos victoriosos— regresaron a mi memoria; frases inolvidables, realmente para siempre.
|
|
325
Pensé también en la elocuencia de Goebbels y un su muerte con toda su familia, que fue digna de la época heroica; y en la muerte de Göring en honor y dignidad —en la obstinación con el juicio vergonzoso de nuestros perseguidores.
“Göring fue capaz y al mismo tiempo leal, y le estimo”; dijo el señor A; “aún así”, agregó — . . . “demasiado dinero . . .” como si esto hubiese sido casi una desvalorización a sus ojos. “Por lo que se refiere a Goebbels sin duda alguna era uno de los mejores”, dijo; “si bien nadie fue perfecto, nadie, sino el Führer mismo”.
Hizo una pausa un momento y entonces se volvió de nuevo hacia mi: “Mencionó a los mártires de Nürnberg”, dijo, “le debo informar de al menos dos de ellos que fueron los más frecuentemente mal juzgados, fueron más odiados en todo el mundo, y sin embargo ¿son hombres valiosos que usted debería admirar?”
“¡Nómbremelos!”
“Himmler y Streicher”.
La elección del señor A. no me sorprendió. De hecho esperaba oírle estos nombres. “Nunca he participado en los prejuicios de este mundo abandonado por Dios”, dije, “me acuerdo del párrago de ‘Mi Lucha’ que relata como Julius Streicher en un gesto de patriotismo desinteresado y sincero disolvió al comiendo de la lucha su antiguo propio partido, e invitó a sus partidarios a seguir al Führer”.
“Siempre me agradó este noble comportamiento suyo. Y siento afecto por su espíritu sin compromiso, su esfuerzo ordenado a un asunto, para liberar a su país del yugo invisible del judío, y su último gesto con las dos últimas palabras —¡Heil Hitler! — en su trágica hora de la muerte después que había tenido que soportar quizás más sufrimientos y mayores humillación es que los otros en Nürnberg. ¡Pobre Streicher! Y se que la tarea de Himmler era una difícil y desagradecida. Pero las realizó bien”.
“Exacto”, respondió el señor A. “¿Y jamás ha leído su pequeño libro ‘La voz de los antepasados’? No es muy conocido y ni siquiera está editado con su propio nombre. ¡Jamás habrá tenido acceso a un ejemplar, pero lea lo ¡Entenderá entonces qué clase de hombre era”. Y agregó con voz queda: “un verdadero pagano, un hombre, cuyo encuentro la habría hecho
|
|
326
feliz. Un hombre que también usted habría comprendido; pues tenía la justa medida para contemplar las cosas, y odiaba las imperfecciones. Del mismo modo que Streicher. Y también Goebbels. Era así mismo un hombre del pueblo”.
* * *
El señor A. pronunció estas últimas palabras con especial énfasis. Se podía notar que tras su apreciación era más sencillo para un camello pasar a través del ojo de una aguja que hacer de una persona que había nacido y crecido en una atmósfera burguesa un buen nacional-socialista. Pues el señor A. no podía prescindir de la influencia tan grande de la educación sobre la mayoría de los seres humanos. No hablaba de las excepciones. “Sí”, reiteró tras una pausa, “sólo entre el pueblo —los trabajadores, los labradores— entre esos que conocen y aceptan la verdadera vida se puede encontrar en buen estado las singularidades de la raza. El trabajador es más sano que el burgués. Su sangre es —en general— más pura y por ello más fuerte, más valiosa. Todos o casi todos los ‘intelectuales’, de una u otra manera, están falsamente orientados. Todos están más o menos desesperadamente enfermos. Derríbelos como clase. Suprima las clases. Son incompatibles con una sociedad que está dominada por el ideal nacional, sobre todo racial. Y los jefes del pueblo deberían ser hombres con carácter y experiencia, hombres que han amado, sufrido y aprendido, cuya personalidad fue forjada por los Dioses en el yunque de la dureza, como la del Führer —no ratones de biblioteca, teóricos, no hombres que no conocen a la gente y que no pueden amarla, ni odiarla”.
“Eso también me he dicho a mi misma siempre”, respondí —tan extraño puede parecer a muchos que creen que la educación determina la existencia en todos los casos. “Nadie es más desdeñosa que yo frente a los irreflexivos intelectuales. Deseo gente que piense por sí misma, o al menos que confié y siga a los que realmente piensan y a los que verdaderamente aman a la gente. Y de todos estos a los que encontré, nueve de cada diez eran, como usted dice, de las clases trabajadoras”.
|
|
327
Fui absolutamente sincera. Y el señor A. lo sintió. Me miró con asentimiento caluroso y comprensivo y guardó silencio.
Los pájaros trinaban a lo lejos, las hojas crujían, y el sol proyectó luz vivaz en el suelo musgoso y en nuestra cara. Me sentía segura y tranquila. Todo aquí era para nosotros tanto más bello y apacible. El señor A. me apretó la mano y me sonrió amistosamente: “¿Es feliz aquí?”, me preguntó.
“Sí”, dije. “Amo el bosque. Y saber que ésta es una parte de los célebres montes Harz, le hace tanto más digno de ser amado. Me siento como en un lugar sagrado”.
“¿Así que ama realmente a nuestra Alemania, verdad, no sólo con su entendimiento, sino con todo su corazón?”. Sus grandes ojos claros, que por momentos podían ser tan duros, me contemplaron con ternura. “Tiene razón”, agregó, “¡vea cuan hermosa es!”
“Alemania es en efecto hermosa”, respondí. “Pero no es sólo su belleza la que me conmueve. El mundo entero es hermoso. Pero esta es la tierra de mi Führer. Su pueblo es el pueblo de esta tierra, que él amó más que así mismo, más que a todo lo demás en el mundo. Y por eso amo a este pueblo. Por este motivo vine a Alemania cuando todo estaba perdido”.
El señor A. me apretó otra vez la mano y me miró tan dulcemente que me afligió el corazón.
“Es usted una mujer”, dijo sonriendo, “una joven cariñosa mujer. Lo sé. ¿Qué edad tiene?”
“Casi cuarenta y tres”.
“Casi veintitrés”, replicó el señor A.
“Esa edad tenía aproximadamente”, dije, “cuando por primera vez comprendí del todo lo que el Nacional-socialismo significaba para mi”.
“Eso es, por decirlo así, todo lo que Adolf Hitler le significaba y significa aún”, dijo duramente el señor A.
“¿No es lo mismo?”, pregunté y me sonrojé de golpe.
“Sí, lo es”.
“Lo es”, repitió tras una pausa, “y debe serlo siempre. Pues nuestra Weltanschauung no es solo, como dice usted tan correctamente, la forma moderna de la religión sempiterna de la vida y de la luz —de la salud, fuerza
|
|
328
y belleza—, mas Él es el único hombre moderno de la acción, en el que Dios se manifestó así mismo —‘el calor y la luz del sol’, por utilizar el término que usó anoche—. Lo creo. Y lo hacen también otros pocos que comprenden y sienten la verdad”.
“Yo también lo creo. Lo sé, porque le amo. Nunca he amado a otro tanto, excepto a los Dioses. Oh”, dije en un nuevo arrebato de entusiasmo y extendí los brazos como si quisiera alcanzar el final de la tierra, “ojalá pudiera decirlo libremente, escribirlo, anunciarlo, pegarlo en todos los muros: Hitler es divino; nuestro glorioso, nuestro amado Führer es el alma cósmica, el espíritu del sol, que por primera vez nadó en occidente desde la antigüedad inmemorial para detenerla decadencia del universo. ¡Deseo que el mundo pueda levantarse y alabarle —y amarle— con mi voz!”. “El ancho mundo, no, su propia patria que él tanto ama, no escuchará a nadie. Sabrá la verdad, como siempre la ha sabido: por penurias amargas, a través del pesar, por de separación; por un camino sobre sangre y lágrimas. Alemania lo sabe ahora mismo. En cuanto a usted, ámele en adelante y sirva a sus ideales, en cosas pequeñas como también en las grandes. Ame además a su pueblo. Sea feliz por sentir que algunos en el pueblo, aun que pocos, piensan y sienten tal como usted y esperan con usted por su victoria y trabajan por ello”.
“Seguro, eso soy, Es para mi una alegría sentirme en este instante en esta floresta sagrada —lejos, muy lejos del mundo impuro que fue construido por sus enemigos; para estar sola con uno de sus más leales partidarios”.
El señor A. me contempló más tierno que nunca y habló con voz baja y acariciadora: “También soy feliz con usted en esta soledad, por estar unido con usted en amor a todo lo que venero, por eso por lo que respondo y por lo que vivo. No hay ninguna unión como esta. Si hubiera sido un poco diferente, quizás habría intentado aproximarme más a usted. Pero nunca lo haré; pues se encuentra aparte, está predestinada por el sino para ello, para amar sólo a los Dioses”.
“Mi marido decía eso también siempre”.
“Un hombre sabio, muy sabio y noble”, dijo el señor A.
Guardamos silencio un par de minutos, y entonces dominada por los sentimientos que se habían despertado en mi, dije de repente
|
|
329
en una voz tan baja que yo misma me quedé sorprendida de su tono:
“Usted debe haberlo visto, ¿amas ha tenido la suerte de hablar con él? ¡Oh, hábleme sobre él!”. El señor A. comprendió —supo— que aludía a Adolf Hitler.
“Le he visto y saludado varias veces, pero sólo hablé una vez con él”, dijo. Su cara relucía como por una inspiración de una claridad singular.
“¡Cuénteme más!”, dije.
“Pues bien, fue hace mucho tiempo en Berlin —antes de que llegase al poder. El habló justamente en un encuentro con nosotros y se nos dirigió personalmente a muchos. Era entonces estudiante, y había llegado a esa reunión con otros estudiantes. Nos acercamos a él de nueve a diez de nosotros. Nos dio la mano a cada uno hablándonos por turno. Dijo que confiaba en nosotros. Que erárnoslos constructores de la nueva Alemania. Pero no fueron tanto las palabras las que me impresionaron, como él mismo, especialmente sus ojos. ‘Sus ojos divinos’ dijo usted. Tiene razón: tiene unos grandes ojos magnéticos azul oscuros, ojos que miran directamente a uno en el alma o directamente en lo infinito, llenos de luz celestial. Nadie podía oír su voz cálida, persuasiva y dominadora; nadie podía mirar su rostro —marcado por una fuerza de voluntad ilimitada, iluminado por un fulgor de inspiración sagrada, suavizado por la amabilidad— sin amarle. Nadie —al menos ningún alemán— podía entraren contacto con él si quiera por tan solo cinco minutos, y no convertirse en su partidario”.
Se detuvo un minuto como sumido en sueños, o como si siguiese una visión interior. Las palabras que expresó me habrían estremecido por todas partes. Pero allí en medio del bosque sagrado, en el Harz, estaban ensalzadas por una belleza, por una sacralidad, que me elevaron más allá de mi misma y del mundo en la vastedad de la eternidad.
Pero el señor A. habló de nuevo —habló libre y abiertamente en aquel lugar sagrado de paz, donde ningún oído desgraciado podía oírnos, ningún enemigo podía observarnos, donde nos hallábamos fuera de toda persecución al menos por algún tiempo: “Si”, dijo, “tiene razón, toda la razón: Adolf Hitler es el Nacional-socialismo; Él es
|
|
330
Alemania; Él es la raza aria; el ‘Dios entre los hombres’; como usted escribe en su octavilla, el alma viva de la raza —nuestro Hitler!”.
No era el mismo hombre. Estaba transformado, como si el verdadero espíritu del bosque y del cielo azul le hubiera atravesado y se elevase su espíritu personal. Probablemente también me superaba a mi misma. Tomó mi mano en las suyas, y le vi con lágrimas en los ojos.
* * *
Paramos durante cierto tiempo en el habla, absortos en nuestros pensamientos, juntos en consonancia por Él más grande que llenó nuestra conciencia, en consonancia con los árboles majestuosos, con el alma de la montaña de Harz, el alma de todos los bosques, la residencia de la vida misma y de sus fuerzas secretas e inagotables, —en consonancia con el alma invencible del país que Él amó tanto. Cuando el sol ascendió en el cielo azul puro, proyectó sus rayos tendidos a través de las copas de los árboles sobre nuestras cabezas.
Por fin habló el señor A.: “Me dijo la última noche que era una adoradora del calor y de la luz del sol, de la energía, que significa la vida misma —en otras palabras, que era una pagana como yo y otros pocos de nosotros que realmente comprenden la trascendencia de esto, a lo que nos adherimos. ¿Nunca ha anhelado conforme a ello, ver elevado el espíritu de nuestra filosofía a un culto público?”.
Pensé que estaba oyendo hablar en el maravilloso lenguaje del Führer, el yo de mi juventud, de mi infancia, mi yo sempiterno —mi eterno yo— a mi misma.
“He ansiado toda mi vida con ello”, dije, “y he viajado de acapara allá mi vida entera en busca de algo similar, sin que efectivamente lo encontrase” (casi debiera haber dicho: “he añorado eso durante toda mi vida y busqué en todos los países de este y otros planetas, sin empero haberlo encontrado”).
|
|
331
El señor A. me miró atento y habló: “El culto público de la vida y el sol, como usted lo ha soñado, florecerá aquí en Alemania —cuna y fortaleza del Nacional-socialismo— durante su vida y lamia. Algún día, en alguna parte al borde de este bosque justamente, los hombres verán el templo del alma nueva. Lo he planeado, y lo construiré después que seamos libres nuevamente, una vez que Él haya regresado, dicho de otro modo, después de que la nueva alma despierte de veras y por si misma haya recobrado la conciencia”.
Guardó silencio un instante y entonces habló de nuevo (“¿era él, el señor A, o era algo más que él? ¿Era la conciencia del porvenir que en Alemania había renacido y a través de él me hablaba?”, pensé).
“El alma aria nueva que orará, cantará y soñará en el templo de la vida, toma ahora forma lentamente”, dijo; “el alma colectiva nuestra que recibirá la religión de la vida y de la luz, la única religión que puede colmar el deseo del hombre en un permanente estado nacional-socialista. Le describiré la forma que he imaginado del templo. Nunca hablé con nadie sobre ello. Pero estoy seguro que me comprenderá”.
“Así lo espero”.
Y desplegó su hermoso sueño ante mi. Describió una soberbia construcción de granito descansado sobre una colina en medio del bosque. Dejó elevarse el altar solar antes mis ojos, un colosal monolito cúbico que llevaba el símbolo sagrado de la cruz gamada, del emblema solar; en el centro del templo una gran plataforma abierta a la que se podía llegar por una escalera monumental del interior, y sobre él que el fuego, directamente encendido por los rayos del sol mediante una lupa o un cristal, ardería día y noche —y me describió el culto divino nacional al que convocarían el sonido de trompetas guerreras, no a las diez u once horas en los domingos corrientes, sino durante la salida y puesta de sol en las grandes fiestas solares —los equinoccios y los días de solsticio—, en las cuestiones cruciales debidas en la vida cósmica y en las grandes fiestas nacionales anuales; marcas en la historia de la raza: días, en los que el pueblo debería tomar conciencia de su grandeza por algún hecho especial.
|
|
332
Mientras hablaba el señor A. escuché todo el rato atento y muy excitado su idea asombrosa. Había sido durante toda mi vida una adoradora del sol, y una nacional-socialista consciente en los últimos veinte años. Había sido consciente en el fondo de mi corazón que la perpetua religión solar y la moderna Weltanschauung de la fuerza y la belleza, de la limpieza de sangre, la perfección corporal y la virilidad espiritual —la filosofía eterna y moderna de la cruz gamada— eran lo mismo. Durante toda mi vida había soñado por un culto moderno que pusiera de manifiesto este hecho. Aquí finalmente un hombre me estaba contando que mi sueño llegaría a ser una realidad viva, por lo menos en la medida que ello dependiese de él; y este hombre no era otro que uno de los verdaderos nacional-socialistas de la Alemania aplastada y perseguida. Sentía como si Alemania misma hubiera sido la que, mediante el señor A, su digno representante, me hablase en su martirio. “Confíeme a la nación del Führer. El poder del sol, que usted venera, me levantará de nuevo del abismo. Y su sueño de un océano a otro se convertirá en realidad. ¡Organizaré el culto de la fuerza y alegría —de la juventud— sometido en el mundo entero!”. Las palabras de una de nuestras bellas canciones nacional-socialistas me vinieron de nuevo a la mente: . . .“ pues hoy Alemania nos pertenece y mañana todo el mundo”.
Contemplé al señor A.: “Nunca he oído una idea tan hermosa como esta”, dije sincera. “¿Cuando pensó la primera vez en esto, su templo alemán?”.
“En 1936”.
“¿Qué hizo entonces por ello?”
“Nada”.
“¿Pero, por qué? ¿Por qué no intentó el plan bajo el único que le habría comprendido y apreciado más que cualquier otro para ponerlo en práctica?”
“¿Pero quién habría comprendido y estimado el plan excepto el único?”, dijo el señor A.
Recordé lo que mi sabio mari do me contó una vez a principios de 1941 —y no la primera vez en aquella época—: “Hay un hombre, sólo
|
|
333
un hombre en el vasto mundo que comprendería y apreciaría íntegramente tu concepción de la religión y de la vida, y ese es . . . el Führer del Tercer Reich. Debiste ir a él en seguida, en lugar de venir acá a derrochar tu tiempo en el oriente”.
La tristeza y el sentimiento antiguos de la culpa irreparable afligieron mi corazón. El cuchillo se clavó otra vez en la herida no curada.
Pero el señor A. habló de nuevo: “El tiempo no estaba entonces todavía maduro, no está ahora aún maduro. Pero lo estará pronto. Lo estará cuando el pueblo alemán haya recorrido hasta el final el camino de la sangre y de las lágrimas y haya aprendido a valorar lo que tantos de él se han tomado a la ligera”.
“¿Y qué se han tomado a la ligera?”
“Palabras de Hitler, cariño de Hitler, genio de Hitler”, respondió el señor A. “Ahora más que nunca empiezan a comprender qué clase de hombre vivió entre ellos, que vivió sólo para ellos”.
“¿Pero no les habría ayudado a comprender todo eso su culto público de la vida, como tan bien lo ve ante sí, su ‘templo alemán’ como lo proyectó en su mente?”
“No. El alma nueva debe emerger lentamente del in consciente, antes de que pueda expresarse en un culto público. Debe salir con ímpetu de hogares nuevos, escuelas nuevas, fábricas nuevas, centros deportivos nuevos, modo de vivir nuevo. El eterno ardiente altar mayor del sol, que portaría el símbolo sagrado de la vida y del Nacional-socialismo puede ser sólo la cumbre de la ciudad futura en el que la nueva vida será aceptada como una verdad trivial, como una cosa natural. Construíamos poco apoco la maravillosa vida nueva cuando el miserable judío levantó a todo el mundo en contra nuestra y nos impuso la guerra”.
Me describió algunos de los síntomas característicos del mundo que se hubieran podido experimentar si la Alemania nacional-socialista no hubiese sido vencida en 1945 —del mundo que se desarrollará mañana, algún día, completamente igual; cuando con ayuda de las fuerzas invisibles que dominan todas las cosas tendremos éxito para imponer nuestra voluntad a los hombres.
|
|
334
Estaba radiante de emoción interior. “Ha descrito”, dije al señor A, “lo que toda mi vida soñé, anhelé y consideré imposible, y constantemente he lamentado no haber podido experimentar nunca: civilización moderna en la mejor forma, industria moderna en todo su rendimiento, en todo su poder, en toda su extensión, vida moderna con todas su comodidades y juntamente con ella el paganismo sempiterno de lósanos, la religión de la perfección viva (física y metafísica) —del Dios que vive en la sangre pura, para repetir las palabras de Himmler; la religión de la Swástika, que es la religión del sol, potencia e inspiración, una disciplina con entusiasmo acoplado, trabajo y una ostentación agradable, la vida, un himno viril, escuelas militares y viviendas modernas en medio de los árboles, altos hornos y templos solares. Esto es la supercivilización según mi corazón. Esta es y siempre fue mi concepción del verdadero Nacional-socialismo utilizada en la práctica. ¡Y pensar que tuve que venir a la Alemania vencida, hollada y torturada, para por fin encontrar a un hombre que exteriorizase el mismo sueño, incluso mejor de lo que jamás lo hice yo!”
“Solo por la experiencia en la desgracia y en la opresión, por un martirio durante muchos años, pudiera ir creciendo una Alemania así que puede comprender en toda su extensión la grandeza de su Salvador y todo aquello por lo que El aboga, y prepararse para seguirle con fidelidad absoluta. El pueblo le aclamó en aquella época en el resplandor solar de la victoria, pero su afecto no fue profundo. ¿Dónde están ahora esos millones, cuyos bracos levantados y caras alegres se pueden ver en la imágenes de 1933 y 1935? ¿Dónde están? Pero ahora gritarían con gusto ‘Heil Hitler’ cada vez más hombres, miles de hombres, desde su profundidad momentánea del abismo, ahora, donde no les está permitido, haciéndolo de todo corazón. Adoran la Swástika sagrada, el símbolo de la vida, en los templos solares del futuro. Edificarán el nuevo mundo —el mundo de la Edad Dorada— que Hitler ambicionó”.
“¿Pero no hubiese podido ocurrir todo eso sin toda esta desgracia?”
“No. Sólo la experiencia amarga enseña a la nación, como también a los hombres aislados”.
“¿Qué habría ocurrido en su opinión si casualmente hubiéramos ganado la guerra?”
|
|
335
“El señor Schacht habría continuado aún ministro de Finanzas del Reich. Y aún más millones de gente que no sirve para nada en todo el mundo —algunos, dicho exactamente, ni siquiera depura sangre aria— se habrían calificado de nacional-socialistas sin entender su fundamento. El sistema tal vez habría llegado a un proceso de disolución por un derrumbamiento desde dentro. Cuando un día se hubiera derrumbado (pues seguramente se habría derrumbado en corto tiempo) nunca hubiese podido revivir de nuevo. Un sistema que se pudre desde dentro nunca más se recupera. El cristianismo, por ejemplo, nunca más se recuperará”.
“¿Y ahora?”
“Ahora el mundo nos contempla como muertos en el sentido más amplio. Es mejor estar vivos y ser creídos muertos, que estar muertos o moribundos y ser contemplados como vivos. Es hasta propicio ser creídos muertos. Cuanto más no crean muertos nuestros enemigos —tanto más persuadidas estarán las potencias de ocupación de haber tenido éxito al desnazificar Alemania— tanto mejor para nosotros. Cuanto más nos tengan por incapaces de volver a levantarnos tanto más libres seremos para tener consciencia de nuestras fuerzas para organizamos y prepararnos. Cuanta más tranquilidad, cuanto más olvido nos domine alrededor, tanto más fácil será para nosotros movernos en tiempos de paz y para hacerlo que en estos tiempos del control, de la tribulación y de la preparación, es preciso.
Somos pocos. Pero nunca hemos sido tan activos como ahora —nunca tan persuadido s de la absoluta equidad de nuestra causa, de la total rectitud de nuestros principios; jamás tan conscientes de la grandeva de eso por lo que pugnamos.
Espere. Y aprenda cómo la gente trabaja en silencio olvidada, extinguida y tolerada por los demás, olvidándose a sí misma. Aprenda cómo se puede vivir fielmente a nuestros ideales sin hablar sobre ellos. Aprenda a vivir solamente para nuestro Führer sin alterarse cuando oiga a la gente alabarle o condenarle. Permanezca orgullosa y digna de ser una nacional-socialista, sin dar a conocerse al enemigo o al indiferente como uno de los suyos. Entonces, sólo entonces, puede ser útil en nuestras filas”.
“¿Pero cuando presenciaré por fin la victoria que ganarán sus camaradas, cuando no también yo misma? ¿Y ese nuevo mundo del que habla,
|
|
336
está próximo? ¿Cuándo seré testigo del culto público de la vida éntrelos arios renacidos?”
“En menos de diez años. Y experimentará el comiendo de la nueva elevación en menos de dos o a lo sumo tres años, si tuviera razón. Grandes cambios tendrán lugar más de prisa de lo que piensa el pueblo”.
* * *
De esta manera conversábamos cuando estábamos tendidos sobre el musgo al pie de los árboles en el retiro soleado del bosque sagrado, en unión con esos árboles vivos, con los pájaros, con los corzos, y el sol y el cielo sobre nosotros, con la tierra maternal en los pechos de nuestros cuerpos —tierra de Alemania.
Deseé a menudo haber escuchado las palabras precisas del señor A. con la mayor atención y sabiduría posibles. No estaría ahora aquí sentada en la prisión, sino que aún sería útil —en más de un aspecto. De todos modos “tiene que escarmentar sola”, como dijo el señor A.
Pero me acuerdo de ese caluroso día de septiembre que pasé en el Harz, como una experiencia bellísima que nada podía enturbiarla —como una vivencia de un contacto inolvidable con el alma invencible de Alemania. Comimos allí por quien sabe cuánto tiempo, cuando finalmente el señor A. dijo: “Quizás es hora de irse a casa. Mi mujer nos estará esperando”.
“Aprovechemos todavía la libertad del bosque cinco minutos más”, dije; “pongámonos de pie y cantemos algún a de nuestras viejas canciones que nos gustan, como lo habríamos hecho en tiempos pasados tras una reunión del N.S.D.A.P.. Ninguna asamblea política me hubiese podido armonizar más fuerte y vivamente con la élite viva de Alemania que el encuentro con usted hoy”.
“Tiene razón”, dijo el señor A, “también siento el carácter sagrado de este momento; su lealtad representa a mis ojos el homenaje de todo el mundo ario ante Alemania”.
|
|
337 – 338
Así nos encontrábamos, el brazo derecho extendido en ese retiro verde, nosotros, los dos seres simbólicos —él, conciudadano del Führer y yo, la mujer aria de lejos, nosotros, como defensores del respeto y amor racial. Cantamos la canción de Horst-Wessel. Las notas y palabras viriles, que antaño acompañaban la marcha de los ejércitos alemanes en Europa, llenaban la gran tranquilidad inundada de sol del bosque sagrado, la residencia de la paz.
Estábamos tranquilos y a la vez profundamente felices en todo aquel conocimiento de la eternidad, por él que nos hacemos responsables.
|
|

