|
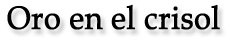
|
339
CAPÍTULO XIII
VOCES DESDE LA ZONA RUSA
|
“Es así la enseñanza marxista el extracto espiritual concentrado de la concepción general del mundo hoy en vigor. Por esta misma razón es imposible toda lucha de nuestro llamado mundo burgués contra ella, incluso risible, pues este mundo burgués está completamente impregnado de todos esos tóxicos y sostiene una cosmovisión que, en general, solo se distingue de la marxista en grados y personas”.
|
Adolf Hitler
(Mi Lucha II, Cap. I)
|
“ . . . el problema del futuro de la nación alemana es el problema de la destrucción del marxismo”.
|
Adolf Hitler
(Mi Lucha I, Cap. IV)
Nunca he visitado la zona rusa de Alemania —por desgracia—; deseé haberlo hecho. En efecto, lo habría hecho —o lo habría intentado al menos— en secreto —si no hubiera sido detenida en la zona británica antes de que hubiese podido llevar a cabo mi plan. Y es tal vez lo mismo —pues así puedo ser útil eventualmente para el futuro— el que fuera detenida a este lado del “telón de acero” y no al otro.
Pero he encontrado a un buen número de gente que ha estado en la zona rusa y algunos que de hecho han vivido allí. Nunca podré olvidar la huella que esta gente me causó. La primera que me encontré fue una mujer joven, alta y bella, con un abrigo muy sencillo azul oscuro, que mostraba la expresión de un miedo inmenso en su rostro. Estaba sentada junto a mi en el tren que transportaba desde Hanover, y empezamos a hablar juntas. Me dijo que su padre era un alemán, su madre de uno de los estados bálticos,
|
|
340
creo que de Lituania. Su padre había conocido a Sven Hedin. Hablamos sobre Suecia —donde había vivido durante cierto tiempo— y sobre ese gran amigo de Alemania y del Führer. Luego me preguntó completamente de improviso tras una larga pausa: “¿Cree en la fuerza de los pensamientos?”
“Sí”, respondí.
“Entonces, por favor piense en mi intensamente esta tarde cerca de las ocho”, dijo. “Estaré entonces en la frontera”.
“¿Va a la zona rusa?”
“Sí, y tengo miedo”.
“¿Por qué no se queda aquí si cree que allí no está segura?”
“Viví allí una vez”, respondió, “no pude soportarlo y me marché. Pero no pude llevarme a mis dos hijos. Están todavía allí. No tengo noticias de ellos desde hace tiempo. Estoy muy inquieta por esa razón. Debo volver a verlos a toda costa”.
En su voz se hallaba dominio de sí misma, pero también agitación fuerte y sus grandes ojos azules se llenaron con lágrimas cuando habló.
“Pensaré en usted con toda mi fuerza esta tarde sobre las ocho, pensaré en usted”, dije.
Era la madrugada del 26 de octubre de 1948. Entonces la pregunté por la zona rusa. “Cuénteme”, dije, “¿cómo está allí la situación económica, peor que aquí?”
“Mucho peor”. En el transcurso de nuestra conversación me quedó claro que en el fondo era una nacional-socialista. La pregunté casi susurrando: “¿Cómo se encuentra allí el ‘antiguo’ credo?”. Se sonrió un poco.
“Aparentemente parece como si estuviese muerto”, respondió. “Pero vive a escondidas en nuestro corazón, aunque no hablemos sobre él, ni siquiera entre nosotros por temor a espías ocultos. Hombres que están bebidos o hacen como si lo estuviesen, cantan a veces las viejas canciones. En tales casos los rusos nada dicen”.
“¿Y cómo le va al comunismo? ¿Tiene muchos partidarios entre los alemanes?”
|
|
341
“No supe de ninguno”, respondió. “Esos que un día fueron comunistas han cambiado su convicción después que han experimentado lo que significa el comunismo en la práctica”.
“¿De manera que estarían todos dispuestos a aprobar el renacimiento del ‘Orden Nuevo’ en caso de que algún día debiera ocurrir un cambio brusco e inesperado?”
“Con bastante seguridad”, dijo. Su cara adoptó la expresión de un deseo indecible. “¿Pero cuándo? ¿Cuándo?”
“Tal vez antes de lo que piensa”.
“¡Oh, si simplemente tuviese razón!”, susurró. Totalmente tranquila le di una de mis hojas. La introdujo rápidamente en una revista, la leyó e hizo como si leyese la revista. “¿Dónde pudo hacer imprimir esto?”, me preguntó con voz apenas perceptible cuando hubo terminado con la lectura.
“En el extranjero”, dije.
Me apretó la mano, “desearía poder llevarme toda su reserva”, dijo. “Pero no me arriesgo. Sin embargo guardaré esta hoja. La copiaremos una y otra vez. Miles la leerán”.
“Así”, dije, “¡está usted activa en la zona rusa!”
“¿Cómo podría ser sino? ¿Puede imaginarse por un momento que pudiésemos olvidarlo todo? Jamás”. Una de las frases de mi hoja la interesó especialmente. Me la mostró. “Dice aquí mismo, verdad”, susurró, “que somos el oro en el crisol . . .”
“Es usted, de hecho”, dije.
Me contempló tensa y dijo: “¡Somos . . . y usted con nosotros. Llegará el tiempo en que podrá deponer testimonio de la verdad, por la que abogamos en el sufrimiento como todos los auténticos nacional-socialistas!”
Me sentí honrada muy por encima de mi mérito por esa observación confiada de una mujer que ya había vivido tres años y medio en plena persecución. No sabía que esas palabras eran proféticas. Debía apearme en la estación siguiente. Saludé por última vez a mi amiga de hacía una hora. Y pensé esa tarde en ella y desde entonces muchas otras veces.
|
|
342
Más tarde, en mi viaje a Maguncia encontré a un estudiante que también había vivido en la zona rusa, y después de haber hablado con él durante algún tiempo le hice la misma pregunta: “¿Es realmente peor que en Alemania occidental, como así dice mucha gente?”.
“Dios mío”, gritó el joven, “eso no debe ponerse en duda”.
“En la zona oeste es bastante terrible”, dije.
“Sí, pero podemos quejarnos al menos”.
“Solo en pequeña medida”, contesté.
“Vaya, por ejemplo, a un lugar público y diga que el régimen nacional-socialista era maravilloso y que no desea nada mejor que el que regresase, y observe que sucedería —es decir, cuando hubiese en alguna parte cerca de allí un policía o un informador policial al acecho. O pruebe sólo saludar a la manera antigua a un amigo en la esquina . . .”
“Sí”, dijo y me interrumpió, “naturalmente, si usted llega tan lejos. Pero uno puede expresar muchos de sus sentimientos sin ir tan lejos. La gente lo hace. Hemos hablado ahora sobre una media hora por ejemplo, y nos comprendemos, ¿cierto?. Me conoce suficientemente para fiarse al menos hasta cierto punto. Sus últimas palabras lo demuestran. Pienso, sé, lo que es usted”.
“Pero no dije nada en absoluto”.
“No lo necesita ‘decir’. Nadie lo ‘dice’ jamás. Pero en cambio tiene el permiso para dejar saberlo a cualquiera, si lo desea. Mientras que allí es otra cosa”.
“Pero”, repliqué, “lo que más me fastidia dicho exactamente, no sólo aquí en la zona francesa, sino en toda Alemania occidental (nunca estuve en la zona oriental), es esa proscripción del libre discurso, esa reserva, esa represión que me fue impuesta”.
“Dice eso porque viene del mundo libre fuera de la desgraciada Alemania; y porque hasta ahora nunca ha traspasado la frontera entre la zona occidental y la oriental. Allí tras el ‘telón de acero’ no podría decir una cuarta parte de lo que ha dicho ahora en nuestra corta conversación sin que se le ordenase bajarse en la estación siguiente y seguir a un policía que allí la estuviese esperando”.
“¿Pero si nadie me ha oído?”
|
|
343

Adolf Hitler
|
|
344
“En la zona rusa siempre hay alguien que la oye casualmente. Allí están los informadores por todas partes, y nunca puede decir quién es ese alguien. Los padres no pueden fiarse de sus propios hijos, ni el hermano de su hermano, ni el hombre de su mujer. Aquí es perseguido el Nacional-socialismo. Allí es aplastado”.
“¿Interiormente también?”
“Exteriormente. Interiormente ningún poder de la tierra está en condiciones de aniquilarlo”.
“¿Y cómo surte efecto sobre la gente?”
“Están aparentemente tranquilos, mucho más tranquilos que aquí en la zona occidental. Sufren más”.
Le hice la misma pregunta que algunos meses antes había hecho a la mujer en el tren hacia Hannover: “¿Qué tal con los comunistas allí?”. La respuesta fue justamente la misma: “Allí en la zona rusa no hay comunistas —salvo un puñado de muchachos que quieren sacar de los rusos todo lo que materialmente esperan recibir de ellos. En ninguna parte de Alemania quedaría alguno si simplemente todos ellos, durante seis meses aproximadamente, pudieran lograr un sabor en la zona oriental de lo que significa el comunismo, como le hemos tenido durante cuatro años. El comunismo suena”, agregó tras una pausa y repitió eso que yo misma ya he dicho muchas veces, “como un mensaje de salvación y es de hecho tal v empara gente que es primitiva y explotada —como fueron durante siglos en Rusia o China— el mensaje de salvación más próximo. Si además de eso, viene de una estirpe inferior, le agradará con mayor razón. Pero ninguna gente altamente civilizada, organizada y consciente de una gran raza, especialmente aquellos que como nosotros hemos vivido una vez el Nacional-socialismo, pueden aceptar posiblemente un sistema así. Incluso los rusos, que durante el corto tiempo en que su país, estuvo ocupado por nosotros, echaron una ojeada a nuestro régimen, deben haber sentido la diferencia total entre el punto de vista comunista y el nuestro”.
“¿Y cree que habrían sido mantenidos fácilmente en el ámbito del mundo nacional-socialista si Alemania hubiese ganado la guerra?”
“Con el tiempo, la propaganda y la educación precisas, ¿por qué no?”, dijo.
|
|
345
“¿Qué dice de esas reformas sociales que presuntamente han introducido los rusos en la zona rusa: la repartición del campo entre los labradores, etcétera, por las que tanto teatro hacen los simpatizantes comunistas en el extranjero?”
“¡Oh, eso!”, dijo el estudiante con una sonrisa seca, “¡otro engaño! A campesino de Alemania oriental le va ahora peor que nunca antes. Si el campo es o no presuntamente suyo, no supone ninguna diferencia con ello. Son esclavos de su propia tierra. Están forjados a dar al gobierno un importe determinado de la cosecha previamente estipulado, es decir siempre el mismo, tanto si las cosechas resultan copiosas o exiguas; con el resultado de que tras un mal año deben comprar el propio sustento de un campesino de una comarca beneficiaría, para así poder cumplir los compromisos frente al gobierno. A veces deben comprar incluso de otros productos recolectados —como por ejemplo patatas—, que como era de esperar deben entregar como contribución. Ellos debían incluso visitarla zona y efectuar una profunda investigación”.
“Desearía ya. ¿Pero cómo puedo ir allí? No tengo ningún permiso para ello”.
“Cuando quiera probaré facilitarla ir disimuladamente con mis parientes que vuelvan hacia allí. Sólo cuando haya visto la región reconocerá como tiene usted razón en su alabanza sobre los nacional-socialistas de todas las zonas. Sólo entonces sabrá cuánta razón tiene cuando dice: ‘Cuatro zonas, pero . . . sin embargo un pueblo y un jefe en el corazón del pueblo —el Führer’”.
Volví a ver al joven. Fui recibida en su casa. Me había decidido a aprovechar la ocasión y hacer eso que me había propuesto. Pero mi captura derribó el plan que tenía.
|
|
346
* * *
Hay un lugar no lejos de Hannover que se llama Celle. En esta estación como en las más importantes estaciones de Alemania hay una “misión católica” que a la gente que no puede permitirse ir a un hotel, abastece con comida y alojamiento. Este es, por ejemplo, uno de los sitios en el que se puede observar las entradas diarias de fugitivos de la zona rusa. Yo misma pasé allí algunas noches como también en la misión católica de Hannover, y así entré en contacto con muchos de ellos.
Un muchacho de catorce años permanecerá siempre en mi recuerdo —con una cara inteligente, pero todavía infantil con grandes ojos azul pálido, que bañados en lágrimas me miraron implorando cuando le puse la mano sobre el hombro en señal de simpatía. Pero no podía hacer nada por él. Me encontró en Celle y había atravesado la frontera dos días antes como me contó la señora de la “misión”. “Y ahora le hacemos volver ¿Qué otra cosa podemos hacer? No ti ene parientes, ni amigos que le pudiesen mantener en la zona británica o en las otras zonas occidentales; no tiene trabajo, ni dinero” Tan gustosa le hubiera tomado bajo mi protección si yo misma hubiera sido algo más que una “caminante” sin domicilio, que vivía de las joyas que me quedaban, sin perspectiva de un trabajo, por mucho que me esforzase para realizar personalmente mi tarea impuesta.
“¿Qué le originó venir acá?”, pregunté cuando el desafortunado joven hubo comido su último pedazo de pan y fue acompañado al tren.
“Miedo”, dijo la señora de servicio. “Filos quisieron enviarme a algún sitio lejano ‘en el Ural’” dijo él, “para trabajar allí en la mina. No quise allí. Quisiera permanecer en Alemania y luego ir a la escuela”.
“¿Quiénes son sus padres? —‘Gente que por lo visto en otros tiempos jugaron un papel activo en la divulgación del Nacional-socialismo en su ciudad. Su padre fue deportado a Siberia, y nunca más se oyó algo de él. Su madre trabaja y puede mantenerle bien. Él tiene además dos hermanos jóvenes’”.
“La misma tentativa para erradicar en todas partes el Nacional-socialismo”, pensé; “la misma bárbara persecución de la élite del mundo,
|
|
347
de un extremo a otro de Alemania. Parece realmente peor en la zona rusa que en los sectores del oeste, como debo reconocer”. Me volví de nuevo a la dama de servicio y dije: “Si realmente no pasó nada, ¿qué hubiese podido hacer por el joven? ¿Absolutamente nada?”
“Males no”.
“¿No hubiese podido mandarle a un campo de refugiados?”.
La señora me contempló cómo se mira a una persona que no está del todo en su sano juicio.
“¿Ha visitado uno de esos campos de refugiados?”, me preguntó.
“No”, dije. “Bien lo quisiera. Pero se me dijo que necesitaba un permiso especial para ello. Tengo que esforzarme en conseguir ese permiso por el motivo de que escribo un libro sobre Alemania”.
“. . . por consiguiente nunca habría conseguido ese permiso”, respondió; “. . . dicho de otro modo, no, no antes de que las autoridades de ocupación se sintieran seguras que usted cerraría los ojos ante todo lo que ellas pudiesen tener oculto respecto a las condiciones de vida en sus ‘campos de liberación’. Pero usted no es la clase de mujer que cerraría los ojos ante cosas u ocultaría la verdad si la supiera. Entiendo eso después de conversar con usted en estos dos o tres días. Pero incluso puedo entender más de usted, creo. Una razón muy rotunda para ‘ellos’, para no facilitarle acceso alguno a sus organizaciones caritativas ‘en este desgraciado país’”.
“¿Por qué razón?”
Vaciló. Sabía que su primer impulso hubiera sido decir: “Usted es una nacional-socialista”. Pero no lo dijo, aunque podía estar prácticamente segura de que era una. Dijo: “Es una auténtica amiga de Alemania”, —que significaba lo mismo. “Nuestra amiga y además una escritora, entonces no hay seguramente para usted permiso alguno, mi querida señora”, agregó bromeando. “Pero si pudiese ver uno de estos campos no pensaría en enviar allí al joven”.
“Pero sería mejor que el trabajo de negros en la mina”, arriesgué a decir.
“No estoy tan segura”, respondió de manera enigmática. “Además no hay sitio en el campo de refugiados. ¿Sabe cuánta gente atraviesa diariamente la frontera por término medio?”
|
|
348
“Cinco mil me dijo un inglés que desempeña en Hannover un puesto de gran responsabilidad en el departamento de trabajo de la ‘Sterling House’”.
“Esa es la cifra oficial”, dije. “De hecho son muchos más. Su punto de vista y el nuestro siempre serán más críticos”.
Dos mujeres entraron en ese instante —las dos además de la zona rusa— y pidieron algo de comer. Mientras estaban allí sentadas comiendo, hablé con ellas.
No eran fugitivas. Era gente que vivía con sus familias en la zona rusa. Venían con regularidad para visitar a sus parientes y comprar algunos alimentos ‘al otro lado de la frontera’. Las pregunté cómo preguntaría a cualquier persona de la zona prohibida como les iba allí.
“La vida es dura”, me relataron, “no tanto para aquella gente que mantuvo sus simpatías bien visibles desde el comienzo del lado del ‘Frente rojo’, como para nosotras que estuvimos vinculadas con el N.S.D.A.P. ”
“Sólo vinculadas”, deslizó en seguida la otra mujer; “pues si hubiéramos destacado por alguna actividad especial o una posición privilegiada en el Partido, ni siquiera tendríamos un poco de reposo. Mi marido fue un SS. Entró en una prisión americana en el último año de la guerra y volvió a casa a comienzos de 1947. Ahora en la vida civil no puede volver de nuevo a su anterior trabajo como electricista. Debe trabajar en la calle: picar piedras y cavar —por el único motivo de que fue un nacional-socialista combativo”.
“Los demócratas se comportan así también aquí”, dije. “No es que quiera defender a los rojos. Dios mío, nunca fui una comunista. Pero le puedo contar de muchos ejemplos de represión semejante a este lado del Elba”.
“La creo. Aún así dudo que se pueda comparar las circunstancias aquí con las de la zona rusa”, respondió. “No tiene la más remota idea de lo que tenemos que sufrir allí, todos los alemanes, pero particularmente nosotros los nacional-socialistas”.
En el tiempo que permanecí en Celle aprendimos a conocernos mejor unas a otras. Cierto día que estábamos solas, tomé una caja acolchada de bisutería de mi bolso, la abrí y la tendí a mis nuevas
|
|
349
amigas. Un par de pendientes de oro con la Swástika que cuidaba para llevar a Calcuta y Londres, brillaban en un fondo aterciopelado azul oscuro ante sus ojos. Las dos mujeres reprimieron un alegre grito de sorpresa: “¡Qué hermosos!”, exclamaron casi al mismo tiempo. “¿Pero de quepáis del mundo son?”
“De la India. Se pueden comprar allí todos cuantos quiera en los establecimientos de joyería. La Swástika es un símbolo religioso muy frecuente que es venerado por todos los hindú s, que recuerdan el misterioso origen nórdico de la civilización, en cuyo esplendor viven hasta la fecha. Es el símbolo solar sagrado”.
“Nosotros lo denominamos también rueda solar. ¿Pero no lleva estos aquí en Alemania?”
“Pues sí, bajo un chal que me echo sobre la cabeza y que me quito dentro, si sé que puedo confiar en la gente que visito”.
“¿Sabe qué le pasaría si fuese atrapada en la zona rusa con esos pendientes?”
“¿Qué?”
“Sería mandada inmediatamente a Siberia”.
Hice una pausa, les mostré entonces dos de mis hojas y dije: “¿Qué harían conmigo si me sorprendiesen distribuyendo estas hojas?”
Un nuevo grito de sorpresa y luego un silencio profundo, mientras cada una de las dos mujeres leían para sí las palabras del desafío.
“Nunca vaya al otro lado de la frontera”, dijo finalmente una de mis nuevas amigas. “La matarían. ¿Ha distribuido muchas de estas en la zona occidental?”
“Diez mil por ahora”.
“¿Sin por ello exponerse al peligro? ¡Maravilloso! ¿Desde hace cuanto tiempo lo viene haciendo?”
“Desde hace más de ocho meses”.
“No lo podría haber hecho durante ocho días en la zona rusa. ‘Ellos’ tienen espías por todas partes. Le digo que ‘ellos’ son diablos aún más malos que los demócratas occidentales. Pero puede darnos algunas de sus hojas. Sabemos a quién podemos darlas”.
|
|
350
“Pero, ¿cómo quieren cruzar la frontera con ellas?”
“Sin miedo, en cuanto a nosotras”, dijo la otra mujer. “Venimos y vamos cada cuarenta días. Los guardianes de la frontera nos conocen”.
“¿Puedo confiaren ustedes dos que repartirán las hojas bajo su propia responsabilidad?”
“Cualquier alemán en la zona rusa desea volver al régimen nacional-socialista, desde un principio nunca pensaron en lo que nosotras portábamos. Puede fiarse de nosotras”.
Les di cien de mis hojas a cada una, tal como lo había hecho entre algunos otros simpatizantes que volvían a la zona prohibida.
Cuando hubieron marchado, mostré a la señora de servicio de la misión mis aretes hindús un poco cautelosa. “Espero que no tenga inconveniente porque tenga esto”, dije, “parecen, . . . son hindús . . .”
Su cara billó cuando vio el símbolo venerado desde tiempos inmemoriales. Sonrió. Pero con la alegría al mismo tiempo también se dibujó un deseo inexpresable en su sonrisa. Miró fijamente el símbolo del Nacional-socialismo. “¿ . . . tengo algo que objetar?”, preguntó finalmente. “No me conoce. También amo el símbolo”.
“¿De veras?”, contesté plena de alegría, “siempre pensé . . .”
Siempre pensé —y sigo pensando— que no hay ninguna persona que pueda ser católica y amar el símbolo. La mujer no habría estado en la administración de la misión de la estación, si no hubiera sido una católica, al menos aparentemente. Por esta razón me asombraba. Después de todo no era probablemente una católica sincera. O le faltaba el sentido de la armonía como es el caso de tanta gente. Pero no me dejó tiempo para la reflexión.
“¡Sch!”, dijo susurrando y me puso el dedo en la boca. “No se sospecha de mi que hablo libremente con usted. Y este no es el lugar para ello. Pero si retorna a Celle, venga a mi casa. Si yo misma no puedo alojarla, conozco amigos que lo harán con gusto. Y entonces hablaremos juntas. Aprendo a conocerla . . . y quererla poco a poco”.
Pero fui detenida antes de que pudiese regresar. Nunca volví a ver a esta señora. Debió leer en los periódicos sobre mi caso —u oír de mí en la radio: “Condenada a tres años con motivo de propaganda
|
|
351
‘nazi’ . . .” Y probablemente pensaría: “¡Nada sorprendente!”
* * *
Pero toda esa gente siendo o no cien por cien nacional-socialista, si en cambio siempre estuvo inclinada favorablemente hacia nuestro régimen, y al menos nunca fue su enemiga. Pues parece haber en la zona rusa no menos que en Alemania occidental, un gran número de hombres y mujeres que antes casi odiaban el Nacional-socialismo, y que ahora lamentan amargamente no haberle apoyado con toda su fuerza. Repito, no he vivido en la zona. Pero puedo sostener con seguridad que hay allí muchos alemanes de esos, que vienen al otro lado de la “frontera” o se quedan deliberadamente en Occidente o hacen cortas visitas periódicas. Sólo citaré una vivencia: la de una mujer joven que encontré en la “misión católica” de la estación de Hannover. Esa mujer apenas pasaba de la treintena de edad —a lo más treinta y cinco—. Tenía un rostro franco y agradable. Me contó que vivía en la zona rusa. Me la imaginaba como escritora y la relaté sobre mis viajes proyectados al otro lado de la frontera para completar mi libro sobre Alemania.
Me miró fijamente con verdadero interés y dijo: “¡No vaya!. Le traerá solamente desgracia. No sabe qué clase de vida llevamos allí al otro lado”.
“Eso es justamente lo que yo misma quisiera ver”, contesté.
“Esos conocimientos no merecen ese peligro”, replicó.
“Pudiese ser que jamás regrese. ¿Es inglesa, cierto?”
“Medio inglesa”.
“Sea lo que sea, . . . ¿no es una comunista?”
“Todo menos eso”.
“Pues bien, en esa caso no vaya. ‘Ellos’ la agarrarán con el más remoto pretexto y la acusarán de espionaje a favor de la democracia y la mandarán a algún lugar del que jamás retornará”.
|
|
352
“Pero yo tampoco soy demócrata”, dije. Y entonces cuando caigo en la cuenta de que tal vez había hablado demasiado, agregé: “No tengo en realidad ningún interés en política. Como escritora me ocupo sólo de hombres y mujeres y de sus vidas”. Esa mentira fue bien pesada. Pero no lo pareció notar.
“Si se preocupa por el bienestar de la gente, debiera interesarse por la política”, contestó, “pero piense dos veces sobre ello antes de apoyar o combatir a un movimiento; sopese con cuidado los ‘pros’ y ‘contras’”. Y añadió con voz queda: “Nunca haga aquello que yo hice. Traicioné a mi país sin saber lo que hacía”.
De repente adquirí un visión completa en la tragedia de la vida de esta mujer. Era una de esas miles que tanto he odiado, una de aquellas de las que había dicho tan a menudo que debieron haber matado a todas hace tiempo. Pero dominé mis sentimientos, la miré curiosamente y respondí . . . de manera enigmática: “Muchos han traicionado a su país durante la guerra sin saber que lo hacían no sólo entre los alemanes. Han traicionado a la raza aria, lo que a mis ojos es todavía más grave”.
La mujer me miró curiosa a la cara y me preguntó vacilante: “¿Es . . . también una de ellas?”
“¡Oh no, yo no!”, estallé en una protesta, casi pudiera decir en una “indignación”. “Supe cual era mi deber. También mi corazón pertenecía allí. Estuve desde el principio en el lado correcto —ya años antes de la guerra”.
“Veo después de todo que se interesa todavía por la política”, dijo la mujer con un asomo de ironía. Pero su cara pronto estuvo seria, no, de nuevo triste.
“Estuvo en el lado correcto sin ser alemana”, comenzó de nuevo la conversación, “mientras yo . . . ¡oh, si lo hubiera sabido!”
“¿Es indiscreto preguntarle qué hizo?”, dije.
“Luché contra Hitler”, respondió. “Estuve en un movimiento clandestino cuya meta era enterrar su poder y derribarle. Fuimos engañados con la creencia de que él era el motivo de la guerra y el origen de toda desgracia —él, ¡nuestro salvador! ¡Oh, si lo hubiese sabido!”
|
|
353
Cada una de sus palabras era una puñalada en mi corazón. Con implacable claridad me describí el cuadro de esta mujer, como con empeño, sentía predilección por la propaganda fantasmagórica contra el iluminado Führer, al que tanto amo. Me imaginé como informaba en secreto a los rusos para defender Alemania (como tantos otros traidores habían informado a las democracias occidentales) —y como hacía todo lo posible todos esos años para ocasionar el derrumbamiento del orden nacional-socialista y todo aquello que yo tanto admiraba, veneraba, alababa y defendía. ¿Se imaginaba tal vez que su arrepentimiento tardío apagaría de mis ojos su antiguo pasado criminal? La odiaba con el odio más intenso. Mi primer impulso fue decirle: “¡Pues bien, quédese ahora entre los amados comunistas a los usted misma avisó y después a los que deseó, y saboréelos con todo su corazón! No sabe lo que me alegra ver ese dolor en su rostro. No es la primera que veo, ni la última, como así espero. Solo siento no poder encontrarme con todo el rebaño de sus semejantes, y uno por uno recrearme ante la contemplación su mísera inmediata. El Tercer Reich que usted traicionó, la respetó. Pudieran los que, por causa de que usted traicionó, no respetarla, sino aplastarla lentamente hasta la muerte, a usted y a todos los miserables anti-nacional-socialistas! ¡No merecen ver la luz del día!”
Pero no despegué los labios. Sólo lo sentía fluir en mi corazón lleno de indignación y odio cuando miraba a esa mujer.
Era guapa y bien hecha. Parecía sana. Debajo de la frente amplia e inteligente, sus grandes ojos sombríos se fijaban en mí, mientras se movían al viento sus brillantes cabellos pardos rojizos. Había una desesperación insondable tal en sus ojos que me impresioné. Pero aún así, la odiaba.
Entonces recordé fulminantemente en mi imaginación el rostro serio y bello de ese hombre que ella traicionó —y probablemente había injuriado con sus palabras innumerables veces— el rostro del Führer, triste, como el suyo, pero de otra tristeza; un semblante que era consciente de la tragedia del mundo entero, de la tragedia que llevaría hacia la ruina por la necedad de los seres humanos y debido a las mentiras de los enemigos; consciente de la tragedia eterna de la
|
|
354
humanidad superior, que fue explotada por los astutos canallas de una naturaleza innoble, pero también consciente de las ilimitadas oportunidades del arianismo desorientado; vi la cara del salvador que esperaba porque conocía la eternidad de la verdad por la que luchó. Tenía la impresión como si él estuviese entre nosotros —Él, nuestro Hitler amado— y que me decía: “¡Ya no la aplaste más bajo el peso de su depredo! ¡No la odie! ¡Por mí, no lo haga! Por mucho que pueda haber hecho contra mi —ella es una más de mi Pueblo. Ayúdela para que vuelva a mi”.
Se me desprendieron lágrimas de los ojos y no pude hablar por un instante. Entonces dije despacio: “Lo que está hecho, hecho está. Más el porvenir incesante está situado ante nosotras. Alemania no está muerta, jamás perecerá. Cuénteme, ¿qué haría ahora —mañana, el próximo año— si regresase el Führer?”
“Estaría apasionadamente a su lado en el nuevo combate, contenta si una muerte honrosa me limpiara de mis acciones vergonzosas”, respondió también con los ojos húmedos. Añadió rogando encarecidamente: “Sé que apenas puede creerme. No se fía de mi. Me mira con deprecio como a la traidora que soy, o mejor ‘fui’. Pero si supiera en que angustia mortal he vivido todos estos cuatro años, entonces me creería ¡No me odiaría!”
Una lágrima me corrió lentamente hacia abajo sobre una de mis mejillas.
“¿Quién soy yo”, dije, “para poder odiarla? No tengo ningún derecho a hacerlo. Como aria que amo la verdad, vengo del otro extremo del m un do para dar testimonio de la grandeva de mi Führer en su país martirizado. Usted es una de su Pueblo. Usted le ama ahora, ¿verdad?”
Un rayo de alegría celestial —un rayo de alegría sobre una inesperada salvación— alumbró su pálida cara.
“¡Lo hago!”, respondió apasionadamente.
La acompañé a un lugar en el que nadie podía observarnos y la pregunté: “¿Pudiera hacer algo por Él?”
“¿Qué puedo hacer ahora? Es demasiado tarde”.
“Nunca es demasiado tarde mientras está vivo el espíritu. Escuche,
|
|
355
puede repartir algunas de estas hojas entre los hombres y mujeres al otro lado de la frontera que como usted combatieron una vez contra el Nacional-socialismo; pero ahora se arrepienten de lo que hicieron?”
Tomé de mi bolso un montón de hojas que estaban envueltas en una revista de modas.
Leyó una y me preguntó: “¿Quién escribió esto?”
“Yo”.
“¿Y está segura que Él vive?”
“Bastante segura. Lo sé por varias fuentes”.
“Oh”, dijo con un deseo infinito, “¡si tuviese razón! Tomaré tantas hojas como me pueda dar y las repartiré entre mis amigos”.
“¿No tiene miedo a crujir la frontera con ellas?”
“No, ahora nunca me registran. El guardia fronterizo me conoce. Además saben que he trabajado contra . . . en años pasados. Pero no saben cuanto lo lamento”.
Le di un paquete entero. “¡Que tenga mucha suerte!”, dije.
“Nunca olvidaré nuestro encuentro en esta estación”, respondió. “Confió verla de nuevo algún día, si no soy capturada y enviada a Siberia para trabajar allí hasta mi muerte”. Dije, “creo que no la prenderán. Pero nunca se puede saber”.
“Ahora bien, si me atrapan expiaré por mi pasado”.
“¡No mire en el pasado! Mire al porvenir; porque tenemos uno. Le aseguro que tenemos un porvenir. ¡Hasta la vista!”
Me contempló como si me quisiese decir aún más. Miró a izquierda y derecha para comprobar si alguien nos observaba de lejos. Entonces levantó el brazo derecho en el modo y manera rituales, como yo misma habría hecho en un sitio solitario en la compañía de un hombre con las mismas convicciones.
“¡Heil Hitler!”, dijo.
Era tal vez la primera vez en su vida que saludaba a alguien sinceramente con esas palabras y en esa actitud, y repitió las palabras sagradas prohibidas: “¡Heil Hitler!” Evoqué en mi corazón la frase del Führer: “¡Algún día el mundo comprenderá que yo tenía razón!”
|
|
356
Me colmé de una alegría inmensa como si hubiese desempeñado un papel —un papel insignificante— en el nacimiento de una nueva Alemania, la más fuerte y verdadera que nunca será unida bajo el signo de la cruz gamada.
Ya he dicho antes: pueden desmembrar Alemania, aterrorizar al Pueblo, dejarlo muerto de hambre, rebajarlo ante los ojos del mundo al nivel de pueblo de charlatanes y de imbéciles, e insultarlo; pueden prohibir la canción de Horst-Wesel y todas las otras canciones de nuestra época gloriosa, el saludo nacional-socialista, así como todas las manifestaciones externas de amor a Adolf Hitler. Nunca podrán matar el espíritu nacional-socialista ni el alma alemana —la primera alma nacional que despertó en una nación aria y se deshizo de sus sombras con el nacimiento del alma futura del arianismo. Ella permite mantener cuatro zonas en lugar de un Reich, en tanto que los poderes invisibles les consientan hacerlo. Pueden ser cuatro zonas aquí, pero todavía es un Pueblo, un corazón, una conciencia alemana —sobre la carne viva o muerta— un Führer del que nadie habla (al menos no en público), pero en él que todos piensan y al que todos respetan cada vez más.
Ante los antipáticos extranjeros que vinieron para ocupar su país y “convertirlos”, los alemanes pueden mostrar exteriormente una cortesía extraordinaria y una indiferencia absoluta frente al destino del Nacional-socialismo y su fundador. Pero a los inteligentes ocupados mismos no les tomarán el pelo. Un oficial francés en Baden-Baden, Monsieur P., me relató una vez que un periódico de Colonia publicó un artículo en el que trataba de si todavía vivía el Führer. “Aquel día, una cola de gente esperaba para comprar el diario”, dijo. “Ningún otro hubo, no, ningún otro hay en su pensamiento más que Hitler”.
Desde que los alemanes están de veras en la miseria, sus pensamientos van automáticamente a Él, “no sólo al Führer del pueblo, sino a su Salvador”, como dijo una vez Hermann Göring. En los días sombríos del hambre y de la miseria, así se me relató, se han visto escritas en los muros las dos palabras prohibidas: “¡Heil Hitler!”,
|
|
357
como si se quisiera decir: “Sí, en su época fuimos dichosos; mientras que ahora . . .” Durante el trágico bloqueo de Berlin en el hambriento sector occidental debido a los más incesantes rigores, la multitud se resistió indignada contra el poder comunista no con los nuevos eslóganes democráticos aprendidos. No, esas palabras muertas que a nada se referían, absolutamente a nada que durmiese en el corazón alemán; palabras que si se las aprendió fue en aras de las ventajas inmediatas, olvidándolas en realidad en un abrir y cerrar de ojos.
“¡Heil Hitler!” es el grito del corazón de Alemania hasta la fecha completamente igual en cualquier zona.
* * *
El sentimiento de amargura y fastidio que se encuentra en esa gente que vive en la zona rusa, es en parte sin duda alguna, debido a las duras condiciones de vida allí dominantes. Pero este sentimiento procede también, y en verdad más decisivamente, del conocimiento sobre la solidez y la continuidad del comunismo —que en comparación apenas se encuentra en la democracia— por el conocimiento de la dominación del comunismo sobre una gran parte de la humanidad y por su propagación incontenible. Los alemanes de la zona occidental —no aludo a los dóciles esclavos de los judíos, sino a los realmente genuinos alemanes inteligentes, es decir, los nacional-socialistas— pueden ser perseguidos. Se les puede prohibir emitir libremente su opinión, saludar uno a otro públicamente a la manera de antes, o tener retratos del Führer colgados en las paredes de sus casas, mantener ciertas actitudes, o en general trabajar si fueron conocidos como miembros importantes o al menos como entusiastas del N.S.D.A.P. en años pasados. Pero son demasiado inteligentes para no dejar de reconocer las debilidades de la democracia, para ver cuan vacía, cuan inconsecuente, no, cuan pueril es la “filosofía” sobre la que está edificada en comparación a la nuestra, para pensar: “¡Tal sistema no puede tener duración! Porta ya en sí los gérmenes de la descomposición. Precisamente su inconsecuencia —o mejor su hipocresía— es su sentencia de muerte”. Los demócratas son hasta cuando nos persiguen
|
|
358
demasiado tontos para que pudiéramos despreciarlos, como ya he dicho varias veces. La ingenuidad con la que proceden para “reformarnos”, basta ya para hacernos reír. Conocemos que pueden recibir información sobre nosotros. Lo decimos. Nos divertimos además si vemos como creen gustosos lo que opinamos. Negamos (externamente) dondequiera podemos, las acciones despiadadas —los denominados “crímenes de guerra”— que nos son atribuidos, y dejamos persistir a los bobos en su convencimiento de que si creemos que tales “crímenes” de veras tuvieron lugar, nosotros seríamos los primeros que renegaríamos del Nacional-socialismo. Si vemos como están firmemente convencidos de nuestra “humanidad” básica —si apercibimos como contemplan casi gustosos a los más visibles y manifiestos pilares de entre nosotros como amantes de las medias tintas (como ellos mismos son) — pensamos: “¡Qué tontos!” Como si jamás nos interesásemos algo por —como si ahora todo esto nos trajera sin cuidado— algunos sucesos de dura lucha que tu vieron lugar en aras de nuestra victoria; ¡como si no tuviéramos en cuenta en uso de la fuerza si la misma sirviera a nuestra finalidad! “Lo que nos irrita de vosotros, nuestros perseguidores de hoy, es la hipocresía no el poder; el modo y manera con que encontráis subterfugios para vuestros crímenes, no vuestros crímenes mismos; el enfoque con el que ejecutáis las cosas, no las cosas que hacéis en sí —ni siquiera los horrores con que nos obsequiasteis. Comprenderíamos si los nombraseis ‘actos de venganza’ y no ‘actos de justicia’. ¡No nos conocéis! Nunca nos conoceréis. Os arrulláis además en la creencia de que nos habéis ‘convertido’ —nos habéis ‘despertado’ al carácter humanitario natural, que nuestra ‘horrible’ educación nacional-social acalló por un tiempo— ¡vosotros imbéciles presuntuosos, vosotros, que os denomináis ‘cruzados por Europa’, y además os burláis mientras asentimos con la cabeza a vuestros sermones! Mañana —el año próximo, un año más tarde . . .— cuando tengamos de nuevo la oportunidad, os mostraremos con suma rapidez cuan inocente fue de vuestra parte juzgarnos según vuestras propias varas de medir ¡Os enseñaremos que son los nacional-socialistas, si todavía no lo habéis sabido hasta ahora! ¡Mientras tanto vivid de vuestras ilusiones!”
|
|
359
En la zona rusa las cosas son de otra manera. Me lo puedo imaginar por todo lo que llegué a saber gracias a los pocos alemanes de la zona oriental con los que entablé contacto. Las persecuciones parecen ser allí no sólo más crueles (en Alemania occidental son bastante despiadadas), sino más inteligentes y arduas. Los comunistas saben en particular de nosotros que estamos bien organizados: somos tan voluntariosos, tan intransigentes como ellos lo son, y que por eso no pueden fiarse de nosotros por mucho que les contemos. Pudieran intentar ‘convertir’ a algunos de nuestros discípulos. Pero no lo intentarán mucho tiempo. Piensan que es un desperdicio de tiempo sin sentido. O nos avasallan materialmente y nos acallan por el terror o nos ‘liquidan’. Nos comprenden mejor de lo que los demócratas lo harán jamás y por consiguiente nos odian sin reserva. Como ya dije antes, ellos y no los demócratas —no la gente que por naturaleza se siente atraída a la imperfección— son nuestros auténticos enemigos.
Los nacional-socialistas de la zona rusa saben eso demasiado bien. A veces sobreviene bajo la bota de esos enemigos reales, que son tan fuertes y están tan bien organizados, el sentimiento del abatimiento, la desesperación. Hemos perdido la guerra. Todos lo sabemos. Pero en Alemania occidental todavía creemos entre nosotros que las democracias y los bolcheviques la ganaron en común. En la zona rusa desde hace cuatro años estamos convencidos que los bolchevices fueron los vencedores únicamente.
Además sentimos —y eso no sólo en la zona rusa, sino también en los departamentos bajo control franco-anglo-americano y fuera de Alemania— que nos encontramos ante el comunismo en una proporción de completa desventaja; en algo lleno de horror y temor. No es la señal de la vida de un mundo agonizante, sino en el creciente flujo de una ola enorme en la historia de la humanidad. Sentimos —lo sabemos por nuestro inmediato conocimiento de la historia (y aquellos entre nosotros que ostentan en sí un sano fundamento histórico, lo saben todavía con más exactitud por la lógica, como también por la intuición) que este nuevo gran movimiento es inevitable
|
|
360
en la evolución del hombre. No podríamos detenerle. Los demócratas estarán aún menos en condiciones de hacerlo. Nada puede detenerlo. Vendrá, querámoslo o no, lo mismo que antes o después la noche ocupará el lugar de la luz natural. Sabemos que esto es el último salto de la humanidad en contra de su antigua senda, del destino en la senda determinada de la disolución —el destino ineludible. Sabemos que la perdición debe venir antes de la resurrección, nada podemos hacer antes de que el mundo haya andado por la senda de la muerte hasta su verdadero final. Sólo podemos prepararnos y esperar —“¡espera y confía!” (las últimas palabras de mi anuncio que traje a Alemania) como los Dioses lo ordenaron al Pueblo alemán por medio de mi modesta intervención. No se puede hacer nada más. Nuestro tiempo de los hechos externos se halla en el pasado y en el futuro. En este momento sólo podemos esperar —nuestro espíritu se mantiene vivo— y rezar; juntos seguir en contacto con las fuentes eternas de nuestra concepción; con la verdad por la que respondemos y con el representante semejante a los Dioses de nuestra verdad, nuestro Führer, el cual vive por siempre en alguna parte de la tierra o en el Walhalla; ya esté físicamente vivo o muerto —es inmortal.
Mientras sabemos que justamente ahora nada podemos hacer, podemos ver en todas partes en torno a nosotros, cerca y lejos, indicios crecientes del poder del comunismo, que actualmente parece ser ilimitado. En la zona occidental sentimos que antes o después la ocupación debe ceder. Podemos figurarnos el último vagón de soldados cuando ruede sobre la frontera y un suspiro general de alivio con esa noticia. No podrá ser mañana temprano; pero todo alemán (antes dejamos fuera a todo nacional-socialista) siente que eso debe ser así, que eso será así algún día. En la zona rusa se siente a veces cuando menos que tal día quizás nunca ‘pudiese’ llegar. Por otra parte, en la zona occidental el fin del control militar significaría el final de todo control sobre Alemania en general. Nada puede aplastar aún el país, si no son fuertes las tropas de ocupación. Aunque en la zona rusa las tropas de ocupación son todavía fuertes,
|
|
361
por lo que quedaría un incómodo control, un control eficaz, como en tantos países en los que fueron establecidas “repúblicas populares” —es decir, repúblicas bajo la dominación rusa—. ¿Por cuánto tiempo? Como los comunistas han tomado Rusia y después de tanta desconfianza y escepticismo de parte del mundo en los primeros años de su régimen aún dominan, así tomarán y dominarán Alemania, toda Europa, el mundo —¿quién sabe?—; nadie puede decir por cuánto tiempo: se pudiera pensar a veces en la desesperación, si no por siempre. Parecen estar organizados bien a fondo en la zona rusa. Eso era de esperar. El comunismo —la última gran mentira del eterno judío; el último rumbo de la conjunción de masas de la humanidad hacia la decadencia definitiva y la muerte, bajo el impulso del enemigo antiquísimo del orden natural— no es otra cosa que la democracia dotada con nuestra dura lógica y nuestra profundidad inflexible. Es el servicio en la mayor medida posible de nuestras cualidades y nuestra capacidad al desarrollo de la filosofía de la muerte (par excellence).
Las mismas cualidades fueron utilizadas antiguamente para activar los intereses del cristianismo en los días de la omnipotencia de la iglesia católica. La democracia —el régimen enfermizo de las imperfecciones— está en una gran medida libre de esto. Pues no es otra cosa que el puente entre el cristianismo y el comunismo, dicho de otra manera, la expresión de la civilización cristiana que es antigua y suspira tras la tranquilidad —tras la seguridad. Esta es la palabra favorita de los demócratas —pero en realidad tras las de disolución y muerte. Pero el comunismo, la expresión posterior y tal vez última de la tendencia irresistible de la humanidad a la disolución, ha tomado estas cualidades una vez más. Y gracias a estas entierra por doquier la estructura democrática artificial y ocasiona así en los países capitalistas gran agitación entre los judíos cómodamente nacionalizados. Pues aunque él mismo es sin duda un engendro judío — “materialismo histórico de Marx” aplicado al gobierno—, el número de judíos que experimentará un verdadero miedo a la vista de su propagación será cada vez mayor. Estos judíos deseaban el comunismo
|
|
362
para destruir la civilización cristiana, para encadenar a su yugo a las razas arias más firmemente que nunca. No se podían imaginar que su expansión sería tan amplia que también ellos se verían envueltos en el proceso que podría llevarles hasta su ocaso. Ahora temen que así pueda ocurrir. “El comunismo asciende”, dicen; “no es más comunismo ‘genuino’”.
Puede ser que no lo sea más en muchos conceptos. En 1930, que yo sepa un tal Keralianischer, comunista, fue apartado del partido por tres años porque había calificado de “sucio judío” a un hombre en un tranvía ruso. Hoy —así escucho—fueron “asesinados” muchos judíos que durante la guerra habían ayudado a los rusos en la contienda contra Alemania con uno u otro pretexto, tan pronto hubo acabado aquella. Tal vez esto significa que esta guerra, al menos a los ojos de muchos rusos, no fue una lucha del comunismo contra el Nacional-socialismo (como los judíos lo habían deseado), sino sólo una guerra de Rusia contra Alemania, una guerra habitual entre dos naciones arias en torno al espacio vital como tantas disputas en el pasado, y ¡no “cruzada” alguna!
También escucho que hay hoy en Alemania grupos comunistas, de los que los judíos son excluidos (una según parece bien informada señora comunista, que estaba presa conmigo en Werl me lo contó; no tuve ocasión de comprobar la verdad de esta declaración). ¿Cómo se debe ensasillar tal comunismo que admite la diferencia racial —y se mantiene en ella—? Tal vez una forma del Nacional-socialismo. Eso es lo que temen los judíos. Y eso es lo que esperamos.
Pero mientras tanto domina un despotismo implacable en la zona rusa —una tiranía que pone la mira en el nombre de los principios marxistas puros para extirpar al Nacional-socialismo no menos despiadadamente que lo que nosotros mismos habríamos probado para aplastar cualquier otra “Weltanschauung” que nos hubiésemos encontrado en el camino si hubiésemos estado en el poder; una tiranía cuya solidez bien pudiésemos envidiar, mientras que odiamos sus intenciones.
|
|
363
* * *
Al otro lado de la frontera de la zona rusa, de Alemania y de Europa, el poder del comunismo es siempre cada día más terrible, más irresistible. ¿Quién quiere oponérsele? Las democracias occidentales o sus instrumentos sin valor, los menos desagradables canallas orientales que quieren aprovechar la credulidad de las democracias en torno a la ventaja personal pura —los trato de menos desagradables; pues son al menos bastante francos en realidad para no manifestar ideología alguna, justificación alguna de su impía unión con los mayores estafadores del mundo—.
Los comunistas han conquistado China. Previamente cuando fijaron su garra sobre Polonia y Checoslovaquia, las democracias occidentales ya saltaron de indignación. ¡Esos “pobres checos” y aquellos “pobres polacos” que tuvieron que sufrir tanto bajo nosotros los “bestias nazis”! Realmente no fue bonito que nuestros enemigos mortales, los rojos, continuasen con nuestro trabajo hasta completarlo, después que fuéramos arrojados al suelo. Eso es lo que parecía así de las democracias occidentales, que nos combatieron con su guerra estúpida y nos vencieron para nada. O mejor dicho: dejó de parecer así del todo, como si la hubieran combatido como criados complacientes de los inteligentes comunistas y como si los comunistas la hubiesen ganado y no ellos —lo que naturalmente es la verdad. Así que para entonces ya habían agotado el cupo máximo de indignación. Polonia y Checoslovaquia son países insignificantes en comparación con China con sus 500 millones de habitantes. Pero precisamente los chinos no son europeos. Aunque eso nunca se debió tomar en consideración entre nobles y generosos señores que están libres de “prejuicios raciales” —entre gente que cree en el gran número, no en la cualidad— como nuestros perseguidores, los demócratas, creen hacerlo. Y China está muy distante. Pero esto es una disculpa grosera para esa indiferencia. En nuestra época no está ningún país
|
|
364
demasiado lejos. Lo cierto es que la victoria del general Mao-Tse-Tung es un gran acontecimiento, el comienzo de una transformación universal, el levantamiento de una gran parte, cuando no de un Asia totalmente comunista —y eso ya estén sumidas o no en la indignación las democracias miopes.
Pues el comunismo en China significará muy pronto el comunismo en Indochina, en India y tal vez en Japón. Los japoneses, las primeras víctimas de la primera bomba atómica de America y desde entonces objeto de interminables humillaciones bajo ocupación americana, abrigan un enorme rencor contra las democracias occidentales.
¿Quién no lo tendría en su lugar? En Malaya, en Indonesia se propaga la irresistible ideología de la hoz y el martillo como un fuego salvaje. Ello significa el final del “peso del hombre blanco” para siempre. Sería hermoso visitar el Oriente y oír de nuevo, para saber que piensa el hombre blanco mientras empaqueta sus cosas antes irse —precisamente este mismo hombre blanco que durante la guerra tenía la costumbre de hablar con un odio ingenuo e incansable tal de las “bestias fascistas” y los “monstruos nazis”. Tal vez comience ahora a preguntarse si después de todo no hubiese sido mejor haber dado un respaldo firme y decidido a Hitler. Que satisfactorio sería recordarle su reciente propaganda difamatoria en contra nuestra, mostrarle sin piedad todo eso por lo que aboga ahora y decirle con una sonrisa burlona: “¡Te está bien merecido!” No le tengo el menor cariño. Deja que él y sus amigos en Europa y América —esos que vertieron el fuego y fósforo sobre la Alemania nacional-socialista— se desangren y giman durante siglos bajo el látigo de sus antiguos “aliados caballerosos”. ¿Pero qué será de nosotros, los leales a Hitler? Oigo en mi corazón la voz de mis camaradas decir: “¿Queréis también arruinarnos por el placer de deleitaros con la grave situación de nuestros perseguidores? Los comunistas son también nuestros perseguidores”. Pienso en esas dos verdaderas nacional-socialistas que hallé en la estación cerca de la frontera de la zona rusa.
|
|
365
Si fuese la última partidaria del Führer, entonces, sólo entonces desearía nada más que venganza. Viviría sólo para ver y saborear el día del aniquilamiento de la Europa que odió y traicionó a su Salvador: que torturó y mató a esos que le amaron; que a Él habrían torturado y matado si hubiesen podido echarle la mano encima en 1945. Si fuera la última nacional-socialista, yo misma ayudaría a los comunistas a traer sobre el desgraciado continente todos los sufrimientos que los demócratas nos trajeron y si fuese posible todavía más. Tengo más fantasía que la mayoría de la gente —incluso más que la mayoría de los orientales— y eso me pudiera ser útil. Pero yo no soy la única —bien lejos de esto. “¡Hay millones como usted en la martirizada Alemania?” me contó Sven Hedin el 6 de junio de 1948. Fue demasiado cortés para decir: “¡Hay millones mucho peor que usted!” Pero sé que eso es así. Los encontré allí en ese país de los sufrimientos y de la gloria —de la muerte y de la resurrección— durante mi estancia de un año. Mejor sería que ver a uno de estos nacional-socialistas en esclavitud permanente, poder perdonar la vida a todo el continente —perdonar la vida a la gente que odio o desprecio para salvar a aquellos que amo y admiro— y renunciar a la venganza a expensas de este sacrificio. A la Orden de Hitler se le puede dar una posibilidad de resurgir nuevamente sobre las ruinas del mundo.
No cabe duda sobre que el comunismo pronto sería el único poder en toda Asia y entre todas las razas no arias en general. Más aún: Millones entre los arios se le han unido ya y millones ulteriores lo harán. Los demócratas tendrán que contar en su lucha venidera contra sus antiguos aliados con el poder de una horrible 5a columna dentro de su propio pueblo. Añadimos a este hecho el que ellos, puesto que no son “totalitarios”, no poseen ninguna de las cualidades de los fuertes que se distinguen entre los comunistas, como también entre nosotros.
Si no adoptamos medidas contra los comunistas y los derrotamos o por lo menos llegamos a un acuerdo con ellos, los comunistas ganarán la batalla y como resultado seguirán siendo los señores del mundo de una vez para siempre.
|
|
366
Pero ¿por qué debiéramos colocarnos en contra de ellos, si el resultado sería una victoria democrática? ¿Deberíamos ayudar a estos hipócritas que nos dejan vivir sólo a condición de que nos fortalezcamos en su fe, para poder “convertirnos” algún día? ¿Debiéramos ayudar a los que nos siguen persiguiendo hasta el momento —que, como se me dijo, tras cuatro años, en un nuevo “proceso de criminales de guerra” juzgan ahora en Hamburgo a algo más de treinta y cinco mujeres alemanas, que entonces estaban de servicio en Ravensbrück? ¡¡¡¡En las que parece como si proyectasen continuar para siempre su campaña de desnazificación!!!! Con toda certeza no los queremos para combatir.
Que horrosa sería la vida para nosotros en un mundo comunista, sabemos por ejemplo todo de la zona rusa de Alemania. Sin embargo, un permanente mundo democrático en el que, a excepción de nosotros, todos (inclusive los comunistas) gozarían de libertad de opinión, estarían no mejor, sino incluso peor. La verdadera razón tal vez porque los alemanes en la zona occidental están menos próximos a la desesperación que en la zona oriental, no es que la democracia sea mejor que el comunismo o ni siquiera que el oeste les conceda más libertad. No, es que sienten que la democracia es más débil y menos duradera que el comunismo. El infierno es menos espantoso, parece menos espantoso, si se sabe o piensa que pronto tendrá un final. Es la esperanza sobre el hundimiento inevitable de la democracia y sobre nuestra nueva elevación que nuestro espíritu mantiene en pie bajo la triple represión de los franceses, británicos y americanos. En la zona rusa sentimos no sólo el temible poder de la Rusia comunista, sino del Asia comunista, que se impone sobre nosotros. Sentimos la amenaza por las masas de una humanidad inferior, que reunida, crecientemente organizada, mecanizada, preparada de manera sumamente eficaz para el trabajo de la disolución, la cual está fijada en los últimos días del ciclo histórico. Es la amenaza mediante los poderes unidos de la obscuridad, no contra la democracia que de cualquier modo será aplastada fácilmente, sino en contra de nuestra supervivencia y contra nuestra
|
|
367
posible dominación en el futuro. Pero esto no es de seguro motivo por el que debiésemos ayudar a nuestros enemigos occidentales, a los plutócratas euro-americanos, a destruir el poder de Rusia, pues ellos, los demócratas, podrían en adelante explotar el mundo para sí y para sus auténticos amos, los judíos. ¿Por qué debiéramos hacerlo en todo el mundo? Los despreciamos. Los detestamos. Su dominación —la dominación de las comisiones de control en Alemania occidental— aunque menos dura es incluso más humillante que la de los rusos. No les ayudaremos contra los rusos, suponiendo que aún contra los rusos no debiera ser desaconsejable desde nuestro punto de vista. ¿Qué actitud será oportuna si llega el momento? Eso nadie lo sabe —o solamente unos pocos de nosotros podemos decírnoslo justamente ahora. Todo lo que podemos hacer por el momento es permanecer y esperar firmes en nuestra fe nacional-socialista, esperar a la hora de los Dioses.
Nuestra fe es firme. Sabemos que tenemos razón. Sabemos que nuestros sueños están en armonía con los preceptos de la naturaleza, sabemos que en todos nuestros hechos somos “colaboradores del Creador”, por citar la frase de un escrito. Sabemos que nada nos estorbará a la larga. Sin embargo sentimos de vez en cuando que el camino es largo y nuestra vida corta. ¿Viviremos suficientemente aquellos de nosotros que ahora hemos pasado los cuarenta, para experimentar “el día de la libertad y de la abundancia”, —la elevación del mundo nacional-socialista que nos será legado sobre las ruinas y sobre la miseria tras la lucha contra nuestros enemigos? Eso nadie lo sabe.
Mientras tanto ya no solo amenaza la sombra del peligro comunista en el horizonte. Se aproxima. La absorción de China por las fuerzas comunistas antes de seis meses es el comienzo del fin del capitalismo democrático. ¡Una feliz y buena liberación! ¿Pero de utilidad para quién? En definitiva para el comunismo, al orden nivelador de razas, al dominio de la cantidad en no menor grado que en el del capitalismo democrático mismo. La pregunta decisiva es: ¿A quién pertenecerá el futuro, al sistema del “hombre ordinario” de todas
|
|
368
las razas o al nuestro, al dominio del judío eterno —al del bastardo “hombre ordinario” que le servirá contento en la ilusión de la libertad— o al de la “humanidad superior”? . . . “¡pues para el porvenir de la tierra subsiste la pregunta esencial.., si conserváis o extinguís al hombre ario!”1.
Jamás han sonado tan ciertas estas palabras de nuestro Führer, como hoy.
1 Adolf Hitler: “Mi Lucha” II, Cap. 10.
|
|

