|

|
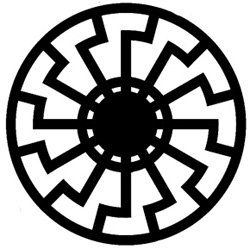
PARTE I
PERFECCIÓN ETERNA
Y
EVOLUCIÓN CÍCLICA
|
|
11
CAPÍTULO I
LA VISIÓN CÍCLICA DE LA HISTORIA
La idea de progreso —mejoría indefinida— es todo menos moderna. Probablemente es tan vieja como el más antiguo intento provechoso del hombre por mejorar sus materiales circundantes y desarrollar, por medio de su habilidad técnica, su capacidad de defensa y ataque. La habilidad técnica fue, al menos durante muchos siglos, demasiado preciosa ser menospreciada. Es más, cuando fue desarrollada hasta un grado extraordinario, más de una vez se la aclamó como algo casi divino. Por ejemplo, se han tejido siempre leyendas maravillosas alrededor de hombres de los que se dijo que fueron capaces de elevarse, físicamente, sobre el mundo, ya sea Etana de Erech, que se remonta al cielo “portada sobre alas de águila”, o el famoso Icaro, desafortunado pionero de nuestros aviadores modernos, o el hermano de Manco Capac, Auca, del que se dijo que estaba dotado con alas “naturales” que finalmente apenas resultaron ser mejores que las artificiales de Icaro1.
Pero aparte de semejantes proezas increíbles de un puñado de individuos, los Antiguos en su conjunto se distinguieron en muchos logros materiales. Podían jactarse del sistema de irrigación en Sumeria; de la construcción de pirámides, revelando, tanto en Egipto, como siglos más tarde, en Centroamérica, un conocimiento asombroso de datos astronómicos; de los cuartos de baño y desagües del palacio de Knossos; de la invención del carro de guerra después de ese
1 Mientras Icaro cae en el mar, el héroe peruano fue convertido en piedra al llegar a la cima de la colina destinada a convertirse en solar del gran Templo del Sol, en Cuzco.
|
|
12
otro del arco y las flechas y del reloj de arena, después de aquél de la esfera solar, todo ello suficiente como para hacerles marear de vanidad y volverles excesivamente confiados respecto al destino de sus respectivas civilizaciones.
Sin embargo, a pesar de que admitieron plenamente el valor de su propio trabajo en el campo práctico, y de que seguramente muy pronto concibieron la posibilidad —y quizás adquirieran la certidumbre— del progreso técnico indefinido, nunca creyeron en el progreso como en un todo, en el progreso en todos los campos, como la mayor parte de nuestros contemporáneos parecen hacer. Según todas las evidencias, se adhirieron fielmente a la idea tradicional de la evolución cíclica y tuvieron, en adición a ello, el buen juicio de admitir que vivían (a pesar de sus realizaciones) en el principio del largo y sostenido proceso de caída que constituyen su propio “ciclo” particular —y el nuestro. Hindúes o griegos, egipcios o japoneses, chinos, sumerios o antiguos americanos —e incluso los romanos, el pueblo más moderno entre los de la Antigüedad—, todos situaron la “Edad Dorada”, la “Edad de la Verdad”1, el gobierno de Kronos o de Ra, o de cualquier otro dios en la tierra —el glorioso Origen del lento despliegue descendente de la historia, sea cual sea el nombre que se le dé—, en el más lejano pasado.
Creían que el retorno de una Edad similar, vaticinada en sus respectivos textos sagrados y tradiciones orales, dependía, no del esfuerzo consciente del hombre, sino sobre leyes de hierro, inherentes a la naturaleza misma de la manifestación visible y tangible; sobre leyes cósmicas. Sostenían que el esfuerzo consciente del hombre no es más que una expresión de la acción de esas leyes, que dirigen al mundo, voluntaria o involuntariamente, adondequiera que resida su destino; en una palabra, que la historia del hombre, como la historia del resto de lo viviente, no es sino un detalle en los anales cósmicos sin
1 Satya Yuga en las escrituras sáncritas
|
|
13
principio ni final; una consecuencia periódica de la Necesidad interior que une a todos los fenómenos en el Tiempo.
Y al igual que los Antiguos, también los hombres de hoy en día podrían aceptar esa evolución del mundo al tiempo que extraer el máximo provecho de los avances tecnológicos. Pero son sólo unos pocos individuos aislados, capaces de pensar por sí mismos, educados tanto en las culturas antiguas, centradas en los mismos valores tradicionales, como en el centro de las excesivamente orgullosas sociedades industriales, los que contemplan la historia de la humanidad desde una perspectiva similar
Mientras viven, aparentemente, como hombres y mujeres “modernos” —usando ventiladores, planchas eléctricas, teléfonos, trenes y aviones—, alientan en sus corazones un profundo desprecio por los conceptos aniñados y las esperanzas engreídas de nuestra época, y por las diversas fórmulas para “salvar la humanidad” que filósofos y políticos entusiastas introducen en circulación. Saben que nada puede “salvar la humanidad”, ya que ésta llegando al fin de su presente ciclo. La ola que la portó, durante tantos milenios, está a punto de romperse, con toda la furia de la velocidad adquirida, y a fusionarse una vez más con la profundidad del inmutable Océano de la existencia indiferenciada. Algún día resurgirá de nuevo, con abrupta majestuosidad, pues tal es la ley de las olas. Pero mientras tanto nada se puede hacer por detenerla. Los desafortunados —los insensatos, son aquellos hombres que, por algún motivo que sólo ellos conocen —probablemente a causa de su exagerada estima a lo que se perderá en el proceso—, querrían detenerla. Los privilegiados —los sabios— son esos pocos que, siendo plenamente conscientes de la creciente intrascendencia de la humanidad de hoy día y de su muy elogiado “progreso”, saben lo poco que se perderá en el desplome que se avecina, deseándolo con jubilosa expectación como la condición necesaria de un nuevo comienzo —una nueva
|
|
14
“Edad Dorada”, cresta iluminada de la siguiente ola inclinada sobre la superficie del eterno Océano de la vida
Para esos privilegiados —entre los cuales nos contamos nosotros—, la entera sucesión de los “acontecimientos actuales” aparece en una perspectiva por completo diferente de esa otra de los desesperados creyentes en el “progreso” o de esa gente que, aun aceptando la visión cíclica de la historia y por consiguiente, el desplome que llega como ineludible, se sienten afligidos al ver como la civilización en la que viven se precipita hacia su ruina.
Para nosotros, todos los “ismos” ilustres y encumbrados a los que nuestros contemporáneos nos piden dar nuestra lealtad, ahora, en 1948, son igualmente fútiles: sujetos a ser traicionados, vencidos, y si contienen algo realmente noble, finalmente rechazados a la larga por los hombres; abocados a gozar, sólo en el ahora, de alguna clase de éxito ruidoso, si es que son lo suficientemente vulgares, pretenciosos y perturbadores del alma como para resultar atrayentes al cada vez mayor número de esclavos mecánicamente condicionados que, dándoselas de hombres libres, se arrastran alrededor de nuestro planeta; destinados todos ellos a demostrar a la larga que no sirven para nada. Las en su tiempo honradas religiones, quedan rápidamente fuera de moda, pues en el presente los “ismos” se hacen cada vez más populares, y no son menos fútiles —cuando no más: armaduras de superstición organizada vaciadas de todo sentimiento verdadero de lo Divino, o (entre la gente más sofisticada) meros aspectos convencionales de la vida social, o sistemas éticos (y de ética muy elemental) sazonados con un salpicado de ritos y símbolos anticuados a los cuales apenas nadie se molesta en buscar el significado original; dispositivos, en manos de hombres inteligentes en el poder, para adormecer a los bobos en una obediencia permanente; nombres convenientes alrededor de los cuales pudiera ser fácil reunir aspiraciones nacionales convergentes o tendencias
|
|
15
políticas, o simplemente el último resorte de los débiles y chiflados; eso es, prácticamente, todo lo que son (todo a lo que han sido reducidas en el transcurro de unos pocos siglos) h totalidad de ellas. De hecho están muertas, tan muertas como los viejos cultos que florecieron antes que ellas, con la diferencia de que aquellos cultos hace largo tiempo que dejaron de exhalar el hedor de la muerte, mientras que ellas (las supuestamente “vivas”) están aún en la fase en la cual la muerte es inseparable de la corrupción. Ninguna —ni el Cristianismo, ni el Islam, ni siquiera el Budismo— puede ahora esperar “salvar” algo de este mundo que una vez conquistaron en parte; ninguna tiene un puesto normal en la vida “moderna”, que está esencialmente exenta de toda conciencia de lo eterno.
No hay actividades en la vida “moderna” que no sean estériles, salvo quizás aquéllas que pongan su mira en satisfacer el hambre del cuerpo: cultivando arroz, cultivando trigo; recolectando castañas de los bosques o patatas de un huerto. Y la única manera sensata de actuar no puede ser sino dejar las cosas seguir su curso y esperar al Destructor venidero, destinado a limpiar el terreno para la construcción de una nueva “Edad de la Verdad”: Aquél a Quien los hindúes llaman Kalki y que es aclamado como la décima y última Encarnación de Vishnu; el Destructor cuyo advenimiento es la condición de la preservación de la Vida, de acuerdo a las leyes eternas de la misma.
Sabemos que todo esto sonará como una completa locura a aquéllos que, cada vez más numerosos a pesar de los inenarrables horrores de nuestra era, permanecen convencidos de que la humanidad está “progresando”. Esto parecerá cinismo incluso para muchos de los que aceptan nuestra creencia en la evolución cíclica, que es la fe tradicional universal expresada de forma poética en todos los textos sagrados del mundo, incluyendo la Biblia. No tenemos nada que replicar a esta posible última crítica, pues está basada sobre una actitud
|
|
16
emocional que no es la nuestra. Pero podemos tratar de señalar la vanidad de la fe popular en el “progreso”, aunque sólo sea para acentuar la racionalidad y fortaleza de la teoría de los ciclos que forma el fondo último del triple estudio que constituye el tema de este libro.
* * *
Los exponentes de la creencia en el “progreso” exhiben muchos argumentos con el objeto de probar —tanto para sí mismos como para otros— que nuestros tiempos, con todos sus innegables inconvenientes, son, en conjunto, mejores que ninguna otra época del pasado, e incluso que muestran claros signos de perfeccionamiento. No es posible analizar todos sus argumentos en detalle. Pero uno puede detectar fácilmente las falacias encubiertas en los más generalizados y, aparentemente, más “convincentes” de ellos.
Todos los defensores del “progreso” aplican enormes esfuerzos en cosas tales como “libertad” individual, oportunidades iguales para todos los hombres, tolerancia religiosa y “humanidad”; el progreso en esta última línea cubre todas las tendencias que encuentran expresión en la preocupación por el bienestar de los niños, reformas en las prisiones, mejores condiciones laborales, ayuda del estado a los enfermos y desvalidos, y si no mayor bondad, sí al menos menor crueldad con los animales. Los deslumbrantes resultados obtenidos en años recientes en la aplicación de descubrimientos científicos a la industria y a otros propósitos prácticos son, desde luego, los más populares de entre todos los ejemplos que pretenden mostrar lo maravilloso que es nuestro tiempo. Pero este punto no lo discutiremos, puesto que ya hemos dejado claro que de ningún modo negamos o minimizamos la importancia del progreso técnico. Lo que sí negamos totalmente es la existencia de algún progreso en la valoración del hombre
|
|
17
como tal, ya sea individual o colectivamente, y nuestras reflexiones sobre la alfabetización universal y sobre otros altamente glorificados “signos” de mejora de los que se enorgullecen nuestros contemporáneos, brotan en su totalidad de ese mismo punto de vista.
Creemos que el valor del hombre —como el de toda criatura— no consiste en el mero intelecto, sino en el espíritu; en la capacidad de reflejar eso que, por falta de una palabra más precisa, elegimos llamar “lo divino”, es decir, aquello que es bello y verdadero más allá de toda manifestación; eso que permanece eterno (y por consiguiente inmutable) dentro de todos los cambios. Creemos en ello con la diferencia de que, a nuestros ojos —contrariamente a lo que mantienen los cristianos—, esa capacidad de reflejar lo divino está vinculada estrechamente con la raza del hombre y la salud física; en otras palabras, que el espíritu es todo menos independiente del cuerpo. Y no vemos que las diferentes mejoras que atestiguamos hoy en la educación o en el campo social, en el gobierno o aun en materias técnicas, hayan hecho a los hombres y mujeres individualmente más valiosos en ese sentido, o creado algún nuevo tipo perdurable de civilización en la que sean promovidas las posibilidades de perfección completa del hombre. Los hindúes parecen ser el único pueblo que, por tradición, comparte nuestros puntos de vista, aunque en el transcurso del tiempo han fracasado a la hora de guardar el orden divino —la ley de las castas naturales dirigentes. Y nosotros, el único pueblo de Occidente que ha tratado de restaurarlo en los tiempos modernos, hemos sido materialmente arruinados por los agentes de esas fuerzas de la falsa igualdad que el mundo llama fuerzas” de “progreso”.
¿Progreso? Es verdad que, hoy al menos, en todos los países altamente organizados (típicamente “modernos”), casi todo el mundo puede leer y escribir. Pero, ¿y qué? Ser capaz de leer y escribir es una ventaja —y considerable. Mas no es una
|
|
18
virtud. Es una herramienta y un arma; un medio para un fin; algo muy útil, sin duda; pero no un fin en sí mismo. El valor último de la capacidad de leer y escribir depende del objeto con el que ésta sea usada, ¿y con qué fin es empleada generalmente hoy? Es usada por comodidad o por diversión, por parte de aquéllos que leen; para alguna publicidad o alguna propaganda reprobable —para ganar dinero o arrebatar poder—, por parte de aquéllos que escriben; algunas veces, desde luego, tanto para adquirir como para divulgar conocimiento desinteresado de las pocas cosas valiosas conocidas, para encontrar o dar expresión a los pocos sentimientos profundos que pueden elevar a un hombre a la conciencia de las cosas eternas, pero ello no sucede hoy más a menudo que en aquellos días en que sólo un hombre entre diez mil podía entender el simbolismo de la palabra escrita. Hoy, el hombre o la mujer al que la educación obligatoria ha “alfabetizado”, generalmente usa la escritura para comunicar asuntos personales a parientes o amigos ausentes, para llenar formularios —una de las ocupaciones internacionales de la moderna humanidad civilizada—, o para aprender de memoria pequeñas, pero en cualquier caso insignificantes cosas prácticas, como la dirección o el número de teléfono de alguien, o la fecha de alguna cita con el peluquero o el dentista, o la lista de la ropa entregada en la lavandería. El o ella lee “para pasar el tiempo” porque, fuera de las horas de monótono trabajo, el mero pensamiento no es lo suficientemente intenso e interesante para servir a ese propósito.
Sabemos que hay también personas cuya completa vida ha sido dirigida hacia algún bello destino por un libro, un poema —una simple máxima— leído en la lejana niñez, como Schliemann, que generosamente gastó en excavaciones arqueológicas la riqueza recogida pacientemente para dicho propósito en cuarenta años de pesado afán, y todo ello a causa de la impresión dejada sobre él, cuando era niño, por la historia inmortal de Troya. Pero personas tales siempre vivieron,
|
|
19
incluso antes de que la educación obligatoria estuviese de moda. Y las historias oídas y recordadas no eran menos inspiradas que las historias ahora leídas. La verdadera ventaja de la alfabetización universal, de tener alguna, es la de estar requerida en todas partes. No consiste en la mejor calidad de los hombres y mujeres excepcionales o de los millones de lectores, sino más bien en el hecho de que los últimos se están volviendo intelectual mente más perezosos y por lo tanto más crédulos que nunca —y no menos; más fácilmente timados, más expuestos a ser guiados como a una oveja, sin tan siquiera una sombra de protesta, a condición de que la necedad que uno desee hacerles ingerir sea presentada de forma impresa y hecha aparecer como “científica”. Cuanto más alto es el nivel general de alfabetización, más fácil es, para un gobierno con control de la prensa diaria, de la radio y de los negocios editoriales —medios modernos de acción casi irresistible sobre la mente—, mantener a las masas y la “intelligenzia” bajo su pulgar, sin que ellos tan siquiera lo sospechen.
Entre los pueblos generalmente analfabetos pero de pensamiento más activo, gobernados abiertamente a la antigua manera autocrática, siempre pudo un profeta, portavoz directo de los Dioses o de aspiraciones colectivas genuinas, confiar en alzarse entre la autoridad secular y la gente. Los mismos sacerdotes jamás pudieron estar demasiado seguros de mantener por siempre al pueblo bajo su obediencia. El pueblo podía decidir si quería escuchar al profeta. Y en ocasiones lo escuchó. Hoy, dondequiera que la enseñanza universal prevalece, los exponentes inspirados de verdades eternas —profetas— e incluso los defensores desinteresados de cambios prácticos en el tiempo, tienen cada vez menos oportunidades de aparecer. El pensamiento sincero —el pensamiento realmente libre— dispuesto, en nombre de una autoridad sobrehumana o de un humilde sentido común, a cuestionarse los fundamentos de lo que es oficialmente enseñado y generalmente aceptado, es
|
|
20
cada vez menos probable que prospere. Es, repetimos, mucho más fácil esclavizar a un pueblo alfabetizado que a uno que no lo esté, por extraño que esto pueda parecer a primera vista. Y la esclavitud será asimismo más duradera. La ventaja real de la actual enseñanza universal es la de permitir apretar la garra del poder gobernante sobre los millones de tontos y engreídos. Ese es, probablemente, el motivo por el que es machacado en nuestras mentes, desde la infancia en adelante, que la “alfabetización” es semejante a una bendición. La capacidad de pensar por uno mismo es, sin embargo, la verdadera bendición. Y ello siempre fue y será el privilegio de una minoría, una vez reconocida como una elite natural y respetada. Hoy, la educación obligatoria masificada y una literatura crecientemente estandarizada para el consumo de cerebros “condicionados” —señales destacadas del “progreso”— tiende a reducir a esa minoría a las proporciones más pequeñas posibles; finalmente, a suprimirla por completo. ¿Es esto lo que quiere la humanidad? Si es así, el género humano está perdiendo su raison d’ être, y cuanto más pronto venga el fin de esta así llamada civilización, mejor.
Lo que hemos dicho de la alfabetización puede ser igualmente repetido acerca de esas otras dos glorias principales de la Democracia moderna: “libertad individual” e igualdad de oportunidades para todos. La primero es una mentira —y cada vez más siniestra a medida que los grilletes de la educación obligatoria son afirmados de forma cada vez más desesperada alrededor de la completa existencia de las gentes. La segunda es un absurdo.
Una de las más divertidas inconsistencias del ciudadano medio del mundo industrializado moderno es la manera en que critica todas las instituciones de civilizaciones más antiguas y mejores, tales como el sistema de castas de los hindúes o el fascinante culto a la familia del Lejano Oriente, bajo la excusa de que éstas tienden a frenar la “libertad del individuo”. No se
|
|
21
da cuenta de cuan exigente —más aún, cuan aniquiladora— es la orden de la autoridad colectiva que él obedece (la mitad del tiempo, sin saberlo), comparada con esa otra de la autoridad colectiva tradicional, en sociedades aparentemente menos “libres”. A las personas sometidas a la casta o a la familia de la India o del Lejano Oriente podría no estarles permitido hacer todo lo que quisieran, en asuntos muchas veces relativamente triviales y en otros pocos realmente importantes de la vida diaria. Pero se les deja creer lo que quieran, o más bien lo que puedan; sentir acorde a su propia naturaleza y expresarse libremente acerca de un gran número de cuestiones esenciales; se les permite conducir su vida más elevada de la manera que ellos juzguen más sabiamente, después de que sus obligaciones con la familia, casta y rey hayan sido cumplidas. El individuo que vive bajo la ley de hierro y acero del “progreso” moderno puede comer todo lo que se le antoje, casarse con quien le plazca —¡desafortunadamente!— e ir donde quiera (en teoría al menos). Pero se le hace aceptar, en todas las cuestiones extra-personales —cuestiones que, para nosotros, cuentan realmente—, las creencias, la actitud ante la vida, la escala de valores y, en gran medida, las opiniones políticas, que tienden a fortalecer el poderoso sistema socio-económico de explotación al que pertenece (al que es forzado a pertenecer para poder vivir) y en el que es una mera rueda dentada, y lo que es más, se le hace creer que ser un engranaje en semejante organismo es un privilegio; que las cuestiones insignificantes de las que se siente su propio amo son, de hecho, las más importantes —las únicas realmente importantes. Es enseñado a no valorar esa libertad de juicio acerca de la verdad última, estética, ética o metafísica, de la cual es despojado hábilmente. Más aún: se le dice —al menos en los países democráticos— que es libre en todos los aspectos; que es “un individuo, responsable ante nadie más que su propia conciencia” tras años de acondicionamiento inteligente que han moldeado su “conciencia” y todo su ser de manera
|
|
22
perfectamente conforme al modelo, hasta el punto que no es capaz de reaccionar de forma diferente. ¡Mal puede un hombre tal hablar de “presión sobre el individuo” en cualquier sociedad, antigua o moderna!
Uno puede percatarse de hasta qué extremo han sido torcidas las mentes de los hombres por deliberados e inconscientes condicionamientos, en el mundo en el que hoy vivimos, cuando encuentra gente que nunca ha llegado a estar bajo la influencia de la civilización industrial, o cuando le sucede a uno mismo ser lo suficientemente afortunado como para haber desafiado, desde la infancia en adelante, la perniciosa presión de la educación estandarizada y haber permanecido libre en medio de la muchedumbre de los que reaccionan, en todas las cosas fundamentales, bajo la forma en que han sido enseñados a hacerlo. La fisura entre los que piensan y los irreflexivos, los libres y los esclavos, es espantosa.
En cuanto a la “igualdad de oportunidades”, realmente hablando, en ningún caso puede existir tal cosa. Al producir hombres y mujeres diferentes en grado y calidad de inteligencia, sensibilidad y voluntad de poder, diferentes en carácter y temperamento, la Naturaleza misma les da las más desiguales oportunidades de cumplir sus aspiraciones, cualesquiera que éstas puedan ser. Una persona impresionable y más bien débil no puede, por ejemplo, ni concebir el mismo ideal de felicidad ni tener iguales oportunidades de alcanzarla en la vida, que uno que ha nacido con una naturaleza más equilibrada y una voluntad más fuerte. Eso es obvio, y si se añade a ello las características que diferencian a una raza de hombres de otra, lo absurdo de la noción misma de “igualdad humana” se hace aún más notoria.
Lo que nuestros contemporáneos quieren decir cuando hablan de “igualdad de oportunidades”, es el hecho de que en la sociedad moderna —como dicen ellos— cualquier hombre o mujer tiene tantas oportunidades como su vecino de mantener
|
|
23
la posición y hacer el trabajo para el que él o ella estén naturalmente predispuestos. Pero esto es también sólo cierto en parte, ya que, cada vez más, d mundo de hoy —el mundo dominado por la industria en gran escala y la producción masiva—, sólo puede ofrecer trabajos en los que importa poco o nada el que él o ella sean algo más que personas inteligentes y materialmente eficientes. El artesano hereditario, que podía encontrar la mejor expresión de lo que acertadamente es llamado su “alma” en su tejer diario, haciendo alfombras, esmaltando, etc., e incluso el labrador del suelo, en contacto personal con la madre tierra, el Sol y las estaciones, está llegando a ser cada vez más una figura del pasado. También cada vez hay menos oportunidades para el buscador sincero de la verdad —orador o escritor— que declina convertirse en exponente de ideas ampliamente aceptadas, productos del acondicionamiento masivo, que él no sostiene; para el buscador de la belleza que rehusa inclinar su arte a las demandas del gusto popular que él sabe que es de mal gusto. Tales personas tienen que desperdiciar mucho tiempo haciendo ineficazmente —y de mala gana— algún trabajo para el que no están predispuestos, con el fin de poder vivir, antes de que puedan dedicar el resto de su vida a lo que los hindúes llamarían su sadhana —el trabajo al que han sido dirigidos por su más profunda naturaleza; la dedicación de su vida.
La idea de la división moderna del trabajo, condensada en la a menudo citada frase de “el hombre adecuado en el puesto adecuado”, se reduce en la práctica al hecho de que cualquierhombre —cualquiera de los indiferenciados millones de seres aburridos— puede ser “condicionado” a ocupar cualquier puesto, mientras que a los mejores de los seres humanos, los únicos que todavía justifican la existencia de las cada vez más degeneradas especies, no les es permitido lugar alguno. Progreso.....
|
|
24
Queda la “tolerancia religiosa” de nuestro tiempo y su “humanidad” comparada con la “barbarie” del pasado. ¡Dos chistes, por decir algo!
Recordando algunos de los horrores más espectaculares de la historia —la quema de “herejes” y “brujas” en la hoguera; la masacre al por mayor de “paganos” y otras no menos repulsivas manifestaciones de la civilización cristiana en Europa, la América conquistada, Goa, y otros lugares—, el hombre moderno está hinchado de orgullo por el “progreso” realizado desde el fin de las edades oscuras del fanatismo religioso. Por malos que sean, nuestros contemporáneos han superado, al menos, el hábito de torturar a la gente por “frivolidades” tales como la Trinidad Sagrada o las ideas acerca de la predestinación y el purgatorio. Tal es el sentimiento del hombre moderno —pues las cuestiones teológicas han perdido toda importancia en su vida. Pero en los días en que las Iglesias Cristianas se perseguían las unas a las otras y alentaban la conversión de naciones paganas por medio de la sangre y el fuego, tanto perseguidores como perseguidos, tanto cristianos como aquéllos que deseaban permanecer creyentes en credos no cristianos, consideraron estas cuestiones como vitales de un modo u otro. Y la verdadera razón por la cual, hoy, nadie se pone a torturar a causa de sus creencias religiosas, no es la de que la tortura como tal se haya vuelto desagradable a los ojos de todo el mundo, en la civilización “avanzada” del siglo veinte; no es la de que los individuos y los estados se hayan vuelto “tolerantes”, sino que simplemente entre aquéllos que tienen el poder de infligir dolor, apenas ninguno tiene un intenso y vital interés por la religión y mucho menos por la teología.
La así llamada “tolerancia religiosa” practicada por los estados modernos y los individuos, surge de cualquier cosa menos de un entendimiento inteligente de todas las religiones como múltiples expresiones simbólicas de las mismas pocas verdades eternas esenciales —al igual que hace, y siempre hizo, la
|
|
25
tolerancia hindú. Ella es, más bien, el resultado de un ignorante y grosero desprecio hacia todas las religiones; de indiferencia a esas mismas verdades que sus varios fundadores se comprometieron una y otra vez a reafirmar. Esto no es tolerancia en absoluto.
Para juzgar hasta que punto nuestros contemporáneos tienen o no el derecho a jactarse de su “espíritu de tolerancia”, lo mejor es observar su forma de conducta hacia aquéllos a los que decididamente consideran como los enemigos de sus dioses: los hombres a los que se les ocurre poseer opiniones contrarias a la suyas, no en cuanto a algún subterfugio teológico, en los que no están interesados, sino respecto a alguna Ideología política o socio-política que ellos consideren como una “amenaza para la civilización” o como “el único credo a través del cual pueda ser salvada la civilización”. Nadie puede negar que en todas esas circunstancias, y especialmente en tiempos de guerra, todos ejecutan —en la medida en que tienen el poder— o perdonan —en la medida en que ellos mismos no tienen la oportunidad de ejecutarlas— acciones en todos los sentidos tan repugnantes como las ordenadas, ejecutadas o toleradas en el pasado en el nombre de diferentes religiones. La única diferencia es, quizás, que las atrocidades modernas a sangre fría sólo llegan a ser conocidas cuando los poderes ocultos de los medios de acondicionamiento de la masa —la prensa, la radio y el cine— deciden, para fines nada “humanitarios”, que deben mostrarse, es decir, cuando se trata de las atrocidades del enemigo, no las propias —ni las de alguno de los “gallardos aliados”—, y cuando su historia es, por tanto, considerada como “buena propaganda”, a causa de la corriente de indignación que se espera crear y del nuevo estímulo que se dará al esfuerzo de guerra. Por otra parte, después de una guerra, luchada o supuestamente luchada por una Ideología —el equivalente moderno de los amargos conflictos religiosos de la antigüedad—, los horrores que, correcta o incorrectamente, se
|
|
26
imputan a los vencidos, son los únicos al ser difundidos por todo el mundo, mientras los triunfadores tratan de hacer creer por todos los medios que su Alto Mando al menos nunca cerró sus ojos ante horrores similares. Pero en la Europa del siglo XVI y con anterioridad, y entre los guerreros del Islam que conducían la “Jihad” contra hombres de otra fe, cada bando estaba bien alterado de los medios atroces usados, no sólo por sus adversarios para sus “sucios fines”, sino por su propia gente y líderes para “arrancar de cuajo la herejía”, “combatir el papismo” o “predicar el nombre de Alá a los infieles”. El hombre moderno es de moral más cobarde. Quiere las ventajas de la intolerancia violenta —la cual únicamente es natural— pero rehuye la responsabilidad de ésta es también es progreso.
* * *
La supuesta “humanidad” de nuestros contemporáneos (comparada con la de sus antepasados) está absolutamente falta de nervio o carece de fuertes sentimientos —acrecentando la cobardía, o aumentando la apatía.
El hombre moderno es escrupuloso respecto a las atrocidades —e incluso respecto a las brutalidades ordinarias y nada imaginativas— sólo cuando los fines por los que son llevadas a cabo las acciones atroces o meramente brutales resultan aborrecibles o indiferentes a sus ojos. En todas las demás circunstancias..... cierra sus ojos ante cualquier horror —especialmente cuando sabe que las víctimas nunca pueden tomarse la revancha (como es el caso de todas las atrocidades cometidas por el hombre sobre los animales, sea con el propósito que sea)— y pide, como mucho, que no se las recuerden demasiado a menudo ni demasiado ruidosamente. Reacciona como si clasificara las atrocidades bajo dos titulares: las “inevitables” y las evitables. Las “inevitables” son aquéllas que sirven, o supuestamente sirven, a los propósitos del
|
|
27
hombre moderno —generalmente: “el bien de la humanidad” o el “triunfo de la Democracia”. Estas son toleradas, más aún, justificadas. Las “evitables” son aquéllas que ocasionalmente son cometidas, o se dice que son cometidas, por gentes cuyo propósito es ajeno a él. Sólo ellas son condenadas, y sus autores —o inspiradores—, supuestos o reales, son señalados por la opinión publica como “criminales contra la humanidad”.
¿Cuáles son, en cualquier caso, los signos alegados de ese maravilloso “humanismo” del hombre moderno, de acuerdo con aquéllos que creen en el progreso? Hoy ya no tenemos —dicen— las horripilantes ejecuciones de los primeros tiempos; los traidores ya no son “ahorcados, destripados y cuarteados”, tal como era costumbre en la gloriosa Inglaterra del siglo dieciséis; cualquier cosa próxima al espanto de la tortura y ejecución de Francois Damien, el 28 de Mayo de 1757, en la Plaza Central de París, ante miles de personas venidas a propósito para presenciarla, sería impensable en la Francia moderna. El hombre moderno ya no sostiene por más tiempo la esclavitud, ni (en teoría al menos) justifica la explotación de las masas bajo forma alguna. Y sus guerras —¡hasta sus guerras!, monstruosas como puedan parecer, con sus elaborados aparatos de costosa maquinaria demoníaca— están empezando a admitir dentro de su código (así se dice) alguna cantidad de humanidad y de justicia. El hombre moderno se horroriza ante el mero pensamiento de las costumbres guerreras de los pueblos de la antigüedad —en el sacrificio de doce jóvenes troyanos a la sombra del héroe griego Patrocles, sin hablar de los menos lejanos pero más atroces sacrificios de los prisioneros de guerra al dios de la guerra azteca Huitzilopochtli (pero los aztecas, aunque relativamente modernos, no eran cristianos, ni, hasta donde sabemos, creyentes en el progreso en todos los sentidos). Finalmente, se dice que el hombre es más bondadoso o menos cruel con los animales de lo que lo fueron sus antepasados.
|
|
28
Sólo una enorme cantidad de prejuicios a favor de nuestro tiempo puede permitir que un hombre se deje llevar por tales falacias.
Ciertamente el hombre moderno no “sostiene” la esclavitud; la denuncia vehementemente. Pero sin embargo la practica —y en escala más amplia que nunca, y más directamente de lo que pudieron los Antiguos— en el Oeste capitalista o en los Trópicos, o (por lo que uno oye fuera de sus impenetrables muros) incluso en el único estado que hoy es, supuestamente, el “paraíso de los trabajadores”. Hay diferencias, por supuesto. En la Antigüedad, incluso los esclavos tenían sus horas de ocio y diversión; tenían sus juegos de dados a la sombra de las columnas del pórtico de su amo, sus bromas groseras, su charla con toda libertad y su vida fuera de la rutina diaria. El esclavo moderno no tiene el privilegio de holgazanear sin preocupación durante media hora. Su así llamado ocio es llenado con entretenimiento casi obligatorio, tan exigente ya menudo tan monótono como su trabajo, o —en “tierras de libertad”— envenenado con preocupaciones económicas. Pero él no es comprado ni vendido abiertamente. Tan sólo capturado. Y capturado, no por un hombre de algún modo superior a él, sino por un descomunal sistema impersonal sin un cuerpo al que patalear, ni un alma a la que maldecir, ni una cabeza que responda por su malicia.
Y similarmente, viejos horrores han desaparecido, sin duda, del recuerdo de la así llamada humanidad civilizada, tanto en lo que se refiere a la justicia como a la guerra. Pero nuevos y peores, desconocidos en épocas “bárbaras”, se han deslizado en su lugar. Un solo ejemplo es suficientemente horrible. El alargado juicio, no de criminales, ni de traidores, ni de regicidas, ni de brujas, sino de los mejores caracteres dirigentes de Europa; su inicua condena, después de meses y meses de toda clase de humillaciones y tortura moral sistemática; su ahorcamiento final, de la forma más lenta y cruel posible – esa
|
|
29
farsa completa, escenificada en Nuremberg de 1945 a 1946 (y 1947) por una pandilla de cobardes e hipócritas victoriosos, es muchísimo más repugnante que todos los sacrificios humanos de posguerra del pasado juntos, incluyendo los efectuados de acuerdo al conocido ritual mejicano. Pues allí, al menos, con todo lo doloroso que podía ser el proceso adicional de matar, las víctimas eran llevadas francamente a la muerte para el deleite del dios tribal de los vencedores así como para el de estos últimos, sin ninguna macabra pretensión simulada de “justicia”. Eran, además, escogidos de entre todos los rangos de guerreros capturados, y no sólo seleccionados maliciosamente entre la elite de su pueblo. Ni tampoco la elite de los vencidos representaba, la mayoría de las veces —como lo era en el vergonzoso juicio de nuestros tiempos progresistas—, a la verdadera elite de su continente.
Por lo que respecta alas atrocidades impensables que tuvieron lugar en Francia y en España, y en otros muchos países, desde la Edad Media en adelante, uno encontraría un considerable número de episodios de la reciente guerra civil española —sin mencionar el no menos impresionante registro de horrores efectuados, todavía más recientemente, por los “héroes” de la résistance francesa, durante la Segunda Guerra Mundial— que las equiparan y, las más de las veces, las sobrepasan.
Y curiosamente —aunque digan “aborrecer tales cosas”—, un considerable número de hombres y mujeres de hoy, a pesar de faltarles arrestos para cometer personalmente acciones horribles, parecen estar tan interesados como siempre en mirarlas, o al menos, en pensar y recrearse en ellas si les es negado el placer mórbido de mirar. Tales son las personas que, en la moderna Inglaterra, se reúnen ante las puertas de la prisión cuando un hombre va a ser colgado —gente que, si se le diera una oportunidad, correría a ver una ejecución pública, más aún, una quema de brujas o herejes, sin duda tan rápidamente
|
|
30
como una vez hicieron sus antepasados. Así son también millones de seres humanos, hasta ahora “civilizados” y aparentemente bondadosos, que se revelan a sí mismos en su propia luz apenas estalla una guerra, es decir, tan pronto se sienten animados a mostrar el tipo más repulsivo de imaginación en competitivas descripciones de las torturas que cada uno de ellos “infligiría” sobre los dirigentes enemigos, si él —o, más a menudo, ella— tuviera mano libre. Tales son, en el fondo, todos aquéllos que se recrean en los sufrimientos de los enemigos que han sucumbido después de una guerra victoriosa. Y ellos también son millones: millones de salvajes, tan crueles —y carentes de virilidad— que los guerreros de las denominadas edades “bárbaras” los llaman despreciado por completo.
* * *
Pero quizás, más cobarde e hipócrita que cualquier otra cosa sea el comportamiento “progresista” del hombre moderno hacia la Naturaleza viviente y, de modo particular, hacia el reino animal. De ello he hablado extensamente en otro libro1, y, por consiguiente, estaré satisfecha con subrayar unos pocos hechos.
El hombre primitivo —y, a menudo, también el hombre cuya pintoresca civilización es todo excepto “moderna”— es, en verdad, bastante malo en lo que concierne al trato a los animales. Tan sólo se ha de viajar por los países menos industrializados del sur de Europa o del Próximo y Medio Este, para adquirir una certidumbre definitiva sobre ese punto. Y no todos los líderes modernos han tenido igual éxito al poner fin a las crueldades milenarias sobre las calladas bestias, tanto al el Este como al el Oeste. Ghandi no pudo, en el nombre de esa bondad universal que repetidamente predicó como principal dogma de su fe, impedir a los lecheros hindúes que mataran sus machos deliberadamente, para poder vender unas cuantas
1 “Impeachment of man”, escrito entre 1945 y 1946, y aún sin publicar.
|
|
31
pintas extra de leche de vaca. Mussolini no pudo detectar y perseguir a todos esos italianos que, incluso bajo su gobierno, persistieron al el detestable hábito de desplumar a los pollos vivos en la tierra, ya que así “las plumas salen mas fácilmente”. No ha de escapársenos el hecho de que, en una escala nacional, la bondad con los animales no depende al último lugar de la enseñanza de ninguna religión o filosofía superpuesta. Ello supone una de las características distintivas de las razas verdaderamente superiores. Y ninguna alquimia religiosa, filosófica o política puede transformar un metal vulgar en oro.
Esto no quiere decir que una buena enseñanza no pueda ayudar a sacar lo mejor de cada raza, del mismo modo que a todo hombre o mujer individualmente. Pero la civilización industrial moderna, en la medida en que está centrada en el hombre —no controlada por ninguna inspiración de orden cósmico ni sobrehumano, y tiende a acentuar la cantidad en vez de la calidad, la producción y la abundancia en lugar del carácter y el valor inherente, es cualquier cosa menos compatible con el desarrollo de una consistente benevolencia universal, incluso entre las mejores personas. Encubre la crueldad No hace nada por suprimirla, ni tan siquiera por disminuirla. Excusa, es más, exalta cualquier atrocidad sobre los animales que resulte estar directa o indirectamente conectada con ganar dinero, desde los horrores diarios de los mataderos al martirio de los animales en manos del domador de circo, del trampero (y, muy a menudo, del peletero, en el caso de las criaturas de pelaje) y del vivisector. Naturalmente, los “más altos” intereses de los seres humanos son antepuestos como justificación —sin que la gente se dé cuenta de que una humanidad que está dispuesta a comprar entretenimiento o lujo, “comida sabrosa” e incluso información científica o medios de curar la enfermedad a un precio tal, no es digna de vivir por más tiempo. Lo cierto es que no ha habido nunca entre los hombres más degeneración ni más enfermedad de todo tipo,
|
|
32
que en este mundo de obligatoria o casi obligatoria vacunación o inoculación; este mundo que exalta a los criminales contra la Vida —torturadores de inocentes criaturas vivientes para fines humanos, como Louis Pasteur— hasta el rango de “grandes” hombres, mientras condena a los realmente grandes que lucharon —acentuar la jerarquía sagrada de las razas humanas ante y sobre la más que enfatizada, y, en cualquier caso, obvia jerarquía de los seres, y que, por cierto, construyeron el único Estado Occidental cuyas leyes para la protección de los animales recuerdan, por primera vez desde siglos (y en la medida en que era posible en un moderno país industrial de clima frío), a los decretos del Emperador Asoka y Harshavardhana1.
Un mundo tal bien puede jactarse de su tierno cuidado y aprecio a perros, gatos y animales domésticos en general, mientras intenta olvidar el espantoso hecho de un millón de criaturas viviseccionadas anualmente sólo en Gran Bretaña. Pero no puede hacemos pasar por alto sus espantosos horrores, ni convencemos de sus “progresos” en la bondad con los animales, como tampoco de su creciente bondad para las personas, “independientemente de sus creencias”. Nos negamos a ver en todo ello otra cosa que no sea la más oscura evidencia viviente de eso que los hindúes han caracterizado desde tiempo inmemorial como “Kali Yuga” —la “Edad Oscura”; la Era de las Tinieblas; la última (y, afortunadamente, la más corta) subdivisión del presente Ciclo de la historia. No hay, en una edad tal, esperanzas de poder “enderezar las cosas”. Es, esencialmente, la edad descrita tan vigorosamente, aun cuando de forma lacónica, en el Libro de los libros —el Bhagawad Gita—, en la cual “de la corrupción de las mujeres procede la confusión de las razas; de la confusión de las razas, la pérdida de la memoria; de la pérdida de la memoria, la falta de
1 Me refiero a las leyes contra la crueldad a los animales, que fueron, a mi parecer, una de las glorias del régimen Nacionalsocialista en Alemania.
|
|
33
entendimiento, y de este, procede todo mal”1; la edad en que la falsedad es nombrada “verdad” y la verdad perseguida como falsedad o escarnecida como insana; en la que los exponentes de la verdad, los jefes divinamente inspirados, los verdaderos amigos de su raza y de todo lo viviente —hombres semejantes a los dioses—, son derrotados, sus seguidores humillados y su memoria difamada, mientras los maestros de la mentira son aclamados como “salvadores”; la edad en que todo hombre o mujer está en el lugar erróneo y el mundo está dominado por individuos inferiores, razas bastardizadas y doctrinas viciosas, todo ello carne y hueso de un sistema de intrínseca fealdad mucho peor que la anarquía completa.
Es la edad en la que nuestros demócratas triunfantes y nuestros esperanzados comunistas se jactan del “lento pero firme progreso mediante la ciencia y la educación”. ¡Muchas gracias portal “progreso”! La visión misma de él es suficiente para que nos afiancemos en nuestra fe en la inmemorial teoría cíclica de la historia, ilustrada en los mitos de todas las antiguas religiones naturales (incluyendo aquélla de la que los judíos —ya través de ellos, sus discípulos, los cristianos— pidieron prestada la historia simbólica del Jardín del Edén; La Perfección en el principio del Tiempo). Ella nos inculca el hecho de que la historia humana, lejos de ser una firme ascensión hacia lo mejor, es un creciente y desesperanzado proceso de bastardización, emasculación y desmoralización del género humano; una “caída” inexorable. Nos provoca el deseo de ver el fin —el desplome final que nos empujará al olvido tanto de aquellos “ismos” sin valor que son producto de la decadencia del pensamiento y del carácter, como de las no menos inservibles religiones igualitarias que han preparado lentamente el terreno de aquéllos; la llegada de Kalki, el divino Destructor de lo perverso; la aurora de un nuevo Ciclo abriéndose, como
1“The Bhagawad Gita”. Traducción de E.Burnouf, I, pág. 47 y siguientes.
|
|
34
siempre hicieron todos los ciclos de tiempo, con una “Edad Dorada”.
¡No importa lo sangriento que pueda ser el derrumbe final! ¡No importa qué viejos tesoros puedan desaparecer por siempre en la conflagración redentora! Cuanto antes llegue, mejor. Lo estamos esperando —al igual que a la gloria venidera— seguros de la Ley cíclica divinamente establecida que gobierna todas las manifestaciones de la existencia en el Tiempo: la ley del Eterno Retorno. Lo estamos esperando, así como el consiguiente triunfo de la Verdad hoy perseguida; el triunfo, bajo el nombre que sea, de la única fe en armonía con las leyes eternas del ser; del único “ismo” moderno que es todo menos “moderno”, siendo precisamente la última expresión de principios tan viejos como el Sol; el triunfo de todos aquellos hombres que, a lo largo de los siglos y en la actualidad, nunca han perdido la visión del Orden eterno, decretado por el Sol, y que han luchado con espíritu desprendido para imprimir esa misión sobre otros. Estamos esperando la restauración gloriosa, esta vez, a escala mundial, del Nuevo Orden, proyección en el tiempo, tanto en el siguiente, como en todo retorno de la “Edad Dorada”, del Orden Cósmico eterno.
Es la única cosa por la que vale la pena vivir —y morir, si es dado ese privilegio—, ahora, en 1948.
Escrito en Edimburgo, el 9 de Abril de 1948 —en el 707 aniversario de la famosa batalla de Liegnitz—.
|
|

